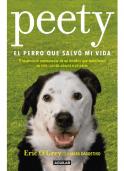El mono que llevamos dentro - Waal Frans
246 Pages • 96,864 Words • PDF • 2.7 MB
Uploaded at 2021-09-24 16:59
This document was submitted by our user and they confirm that they have the consent to share it. Assuming that you are writer or own the copyright of this document, report to us by using this DMCA report button.
Índice Portada Dedicatoria Agradecimientos 1. Nuestra familia antropoide 2. Poder 3. Sexo 4. Violencia 5. Benevolencia 6. El mono bipolar Apéndice Bibliografía
Notas Créditos
Para Cattie, mi amor
AGRADECIMIENTOS
Este libro debe tanto a tal número de primates, humanos y no humanos, que es imposible darles las gracias a todos. La idea central nació de una discusión con Doug Abrams. En aquellos momentos, yo estaba considerando aplicar mi experiencia de toda una vida con primates al comportamiento humano, y Doug opinaba que los bonobos merecían mucha más atención de la que habían recibido hasta entonces. Las dos ideas combinadas se tradujeron en un libro que compara directamente los comportamientos de seres humanos, chimpancés y bonobos. Mucho más que mis libros anteriores, El mono que llevamos dentro trata del lugar que ocupa nuestra especie en la naturaleza. Aprecio y agradezco los comentarios de Jake Morrissey, editor de Riverhead, Doug Abrams, Wendy Carlton y mi esposa, Catherine Marin. También doy las gracias a mi agente, Michelle Tessler, por dejar el libro en tan buenas manos. Al principio de mi carrera, en Holanda, conté con el apoyo de Jan van Hooff, mi director de tesis, y su hermano, Anton van Hooff, director del zoo de Arnhem. Doy las gracias a Robert Goy por empujarme hasta este otro lado del Atlántico. En Estados Unidos han sido tantos los colaboradores, técnicos y discípulos que han trabajado conmigo que no puedo citar todos sus nombres, aunque estoy en deuda con ellos por su ayuda y por haber abierto nuevas líneas de investigación. Finalmente, quiero dar las gracias a Alexandre Arribas, Marietta Dindo, Michael Hammond, Milton Harris, Ernst Mayr, Toshisada Nishida y Amy Parish por haberme ayudado de diversas maneras, y a Catherine, por su amor y apoyo.
1 Nuestra familia antropoide Se puede sacar al mono de la jungla, pero no a la jungla del mono. Esto también se aplica a nosotros, grandes monos bípedos. Desde que nuestros ancestros se columpiaban de árbol en árbol, la vida en grupo ha sido una obsesión de nuestro linaje. La televisión nos muestra hasta la saciedad a políticos que se golpean el pecho, estrellas de segunda que van de cita en cita, y programas de testimonios reales sobre quién triunfa y quién no. Sería fácil mofarse de todo este comportamiento primate si no fuera porque nuestros colegas simios se toman las luchas por el poder y el sexo tan en serio como nosotros. Pero, aparte del poder y el sexo, compartimos más cosas con ellos. El compañerismo y la empatía son igualmente importantes, pero rara vez se los considera parte de nuestro legado biológico. Tendemos mucho más a maldecir a la naturaleza por lo que nos disgusta de nosotros mismos que a ensalzarla por lo que nos gusta. Como dijo Katharine Hepburn en La reina de África, «La naturaleza, señor Allnut, es lo que hemos venido a este mundo a vencer». Esta opinión todavía persiste en gran medida. De los millones de páginas escritas a lo largo de los siglos sobre la naturaleza humana, nada es tan desolador —ni tan erróneo— como lo publicado en las últimas tres décadas. Se nos dice que nuestros genes son egoístas, que la bondad humana es una impostura, y que hacemos gala de moralidad sólo para impresionar a los demás. Pero si todo lo que le importa a la gente es su propio interés, ¿por qué un bebé de tan solo un día llora cuando oye llorar a otro bebé? Así nace la empatía. Quizá no sea un comportamiento muy sofisticado, pero podemos estar seguros de que un recién nacido no pretende impresionar. Venimos a este mundo con impulsos hacia los otros que, más tarde en la vida, nos mueven a preocuparnos por los demás. La antigüedad de estos impulsos se evidencia en el comportamiento de nuestros parientes primates. Realmente notable es el bonobo, un antropoide poco conocido, pero tan cercano genéticamente a nosotros como el chimpancé. En una
ocasión, una hembra llamada Kuni vio cómo un estornino chocaba contra el vidrio de su recinto en el zoo británico de Twycross. Kuni tomó al aturdido pájaro y lo colocó con cuidado sobre sus pies. Al comprobar que no se movía, lo sacudió un poco, a lo que el ave respondió con un aleteo espasmódico. Con el estornino en la mano, Kuni se encaramó al árbol más alto, abrazando el tronco con las piernas y sosteniendo al pájaro con ambas manos. Desplegó sus alas con cuidado, manteniendo una punta entre los dedos de cada mano, antes de lanzar al pájaro al aire como un pequeño avión de juguete. Pero, tras un aleteo descoordinado, el estornino aterrizó en la orilla del foso. Kuni descendió del árbol y se quedó un buen rato montando guardia junto al pájaro para protegerlo de la curiosidad infantil. Hacia el final de la jornada, el pájaro, ya recuperado, había emprendido de nuevo el vuelo. El trato dispensado por Kuni a este pájaro fue diferente del que habría utilizado para auxiliar a un congénere. En vez de seguir una pauta de conducta prefijada, ajustó su auxilio a la situación específica de un animal por completo diferente a ella misma. Los pájaros que sobrevolaban su recinto seguramente le habían proporcionado una idea de la ayuda requerida. Esta clase de empatía es inusitada en el mundo animal, porque se basa en la capacidad de imaginar las circunstancias de otro. Adam Smith, pionero de la teoría económica, debía de tener en mente acciones como la de Kuni (aunque no ejecutadas por un mono) cuando, hace más de dos siglos, nos ofreció la definición más imperecedera que se conoce de la empatía: la capacidad de «ponerse en el lugar del que sufre». La posibilidad de que la empatía forme parte de nuestro legado primate debería congratularnos, pero no tenemos por costumbre celebrar nuestra naturaleza. A quienes cometen un genocidio, los llamamos «animales». Pero cuando donan algo a los pobres, los aplaudimos por su «humanidad». Nos gusta reclamar este último comportamiento para nosotros. La posibilidad de una humanidad no humana sólo fue advertida por el público cuando un antropoide salvó a un miembro de nuestra propia especie. Esto ocurrió el 16 de agosto de 1996, cuando una gorila de ocho años llamada Binti Jua socorrió a un niño de tres años que había caído desde una altura de más de cinco metros al interior del recinto de primates del zoo Brookfield de Chicago. La gorila reaccionó de inmediato y tomó al niño en brazos. Luego se sentó en un tronco sobre una corriente de agua, acunó al niño en su regazo y le dio unos golpecitos suaves para ver si reaccionaba antes de entregarlo al personal del zoo. Este simple acto de compasión, captado en vídeo y difundido por todo el mundo, conmovió a
muchos, y Binti fue aclamada como una heroína. Fue la primera vez en la historia norteamericana que un antropoide figuró en los discursos de algunos líderes políticos, que la ponían como modelo de piedad. La cabeza de Jano Que el comportamiento de Binti causara tal sorpresa entre el público dice mucho sobre la manera en que los medios de comunicación retratan a los animales. En realidad, no hizo nada inusual, o al menos nada que una hembra de gorila no hiciera por cualquier individuo joven de su misma especie. Por mucho que los documentales de naturaleza se centren en bestias feroces —o en hombres viriles capaces de tumbarlas y reducirlas—, pienso que es vital comunicar la verdadera amplitud y profundidad de nuestra conexión con la naturaleza. Este libro explora los fascinantes e inquietantes paralelismos entre el comportamiento primate y el nuestro, con igual consideración para lo bueno, lo malo y lo desagradable. Tenemos la gran suerte de disponer de dos parientes primates cercanos para estudiarlos, y son tan diferentes como la noche y el día. Uno tiene modales bruscos y un carácter ambicioso y manipulador; el otro propone un modo de vida igualitario y libre. Todo el mundo ha oído hablar del chimpancé, conocido por la ciencia desde el siglo XVII. Su comportamiento jerárquico y violento ha inspirado la visión corriente de los seres humanos como «monos asesinos». Nuestro sino biológico, dicen algunos científicos, es ganar poder a base de sojuzgar a otros y librar una contienda perpetua. He sido testigo de suficiente derramamiento de sangre entre los chimpancés como para convenir en que tienen una vena violenta. Pero no deberíamos dejar de lado a nuestro otro pariente cercano, el bonobo, no descubierto hasta el siglo XX. Los bonobos son unos animales tranquilos con buen apetito sexual. Pacíficos por naturaleza, contradicen la idea de que el nuestro es un linaje sanguinario. Lo que permite a los bonobos hacerse una idea de las ansias y necesidades de los otros y ayudarles a satisfacerlas es la empatía. Cuando la hija de dos años de una hembra llamada Linda se puso de morros, esto significaba que quería mamar; pero esta cría había permanecido en la guardería del zoo de San Diego y había sido devuelta al grupo bastante después de que Linda hubiera dejado de producir leche. Aun así, la madre entendió el mensaje y acudió a una fuente para
llenarse la boca de agua. Luego se sentó frente a su cría y frunció los labios para que pudiera beber de ellos. Linda hizo tres viajes más a la fuente hasta que su hija quedó satisfecha. Nos encantan estos comportamientos (lo que en sí mismo es un caso de empatía). Pero la misma capacidad de entender al prójimo también permite herirlo de manera deliberada. Tanto la compasión como la crueldad dependen de la capacidad de imaginar cómo afecta el propio comportamiento a los otros. Los animales de cerebro pequeño, como los tiburones, ciertamente pueden herir, pero no tienen la menor idea del daño que causan. El volumen cerebral de los antropoides es un tercio del nuestro, lo cual los faculta para la crueldad. Como los niños que arrojan piedras a los patos de un estanque, los antropoides a veces infligen dolor por pura diversión. En un juego, para atraer a unos pollos separados por una valla, unos chimpancés juveniles de laboratorio les echaban migas de pan. Cada vez que los inocentes pollos se aproximaban, los chimpancés los golpeaban con un palo o los pinchaban con un alambre. Este juego de Tántalo, en que los pollos eran lo bastante estúpidos como para colaborar (aunque podemos estar seguros de que para ellos no era en absoluto un juego), fue inventado por los chimpancés con la única finalidad de combatir su propio aburrimiento, y lo refinaron hasta el punto de que un individuo se encargaba de lanzar el cebo y otro el golpe. Los grandes monos se parecen tanto a nosotros que se los conoce como «antropomorfos» (palabra de raíz griega que significa «con forma humana»). Tener afinidades cercanas con dos sociedades tan distintas como la del chimpancé y la del bonobo resulta extraordinariamente instructivo. La brutalidad y el afán de poder del chimpancé contrastan con la amabilidad y el erotismo del bonobo (una suerte de doctor Jekyll y mister Hyde). Nuestra propia naturaleza es un tenso matrimonio entre ambos. Nuestro lado oscuro es tristemente obvio: se estima que sólo en el siglo XX, 160 millones de personas perdieron la vida por causa de la guerra, el genocidio o la opresión política. Aún más escalofriantes que estas cifras son las expresiones más personales de la crueldad humana, como el horrendo incidente que acaeció en 1998 en un pueblo de Texas. Tres varones blancos invitaron a un negro de cuarenta y nueve años a subir a su camión, pero, en vez de llevarlo a casa, lo transportaron a un descampado y, después de darle una paliza, lo ataron al vehículo y lo arrastraron durante varios kilómetros por una carretera, hasta arrancarle la cabeza y el brazo derecho. Somos capaces de tales atrocidades a pesar, o precisamente a causa, de
nuestra capacidad de imaginar qué sienten los demás. Por otro lado, cuando esa misma capacidad se combina con una actitud positiva, nos mueve a enviar alimento a los que pasan hambre, a jugarnos el tipo por rescatar a extraños — como sucede en los incendios o terremotos—, a llorar cuando alguien nos cuenta una historia triste, o a sumarnos a una partida de búsqueda cuando desaparece el hijo del vecino. Somos como una cabeza de Jano, con una cara cruel y otra compasiva mirando en sentidos opuestos. Esto puede confundirnos hasta el punto de simplificar en exceso nuestra imagen de nosotros mismos: o nos proclamamos «la culminación de la creación» o nos retratamos como los villanos por excelencia. ¿Por qué no aceptar que somos las dos cosas? Ambos aspectos de nuestra naturaleza se corresponden con los de nuestros parientes primates más cercanos. El chimpancé expresa tan bien la cara violenta de la naturaleza humana que pocos científicos escriben sobre alguna otra faceta suya. Pero también somos criaturas intensamente sociables que dependen unas de otras y necesitan la interacción con sus semejantes para llevar vidas sanas y felices. Próximos a la muerte, la incomunicación es nuestro castigo más extremo. Nuestros cuerpos y mentes no están hechos para la vida en solitario. Nos deprimimos de manera irremediable en ausencia de compañía humana, y nuestra salud se deteriora. En un estudio médico reciente, voluntarios sanos expuestos a virus del resfriado y la gripe eran más proclives a enfermar cuantos menos amigos y familiares tenían a su alrededor. Las mujeres aprecian de manera natural esta necesidad de conexión. En los mamíferos, el cuidado parental es inseparable de la lactancia. A lo largo de los 180 millones de años de evolución de los mamíferos, las hembras que respondían a las necesidades de sus retoños se reproducían más que las madres frías y distantes. Dado que las mujeres descienden de una larga línea de madres que cuidaban, alimentaban, limpiaban, transportaban, confortaban y defendían a sus hijos, no debería sorprendernos encontrar diferencias de género en la empatía humana. Éstas aparecen bastante antes de la socialización: el primer signo de empatía —llorar en respuesta al llanto de otro bebé— es, de hecho, más típico de las niñas que de los niños, y más adelante la empatía sigue estando más desarrollada en el sexo femenino que en el masculino. Esto no quiere decir que los varones carezcan de empatía o no necesiten el contacto humano, pero lo buscan más en las mujeres que en otros varones. Una relación a largo plazo con una mujer, como el matrimonio, es la manera más efectiva de alargar la vida para
un varón. La otra cara de esta moneda es el autismo, un desorden de la empatía que dificulta la conexión con los otros, y que es cuatro veces más frecuente en los varones que en las mujeres. Los empáticos bonobos se ponen una y otra vez en el lugar del otro. En el Georgia State University Language Research Center de Atlanta, un bonobo llamado Kanzi ha aprendido a comunicarse con la gente. Su fabulosa comprensión del inglés hablado lo ha convertido en una celebridad. Advirtiendo que algunos de sus iguales no tienen su mismo adiestramiento, a veces Kanzi ejerce de maestro. Una vez se sentó al lado de Tamuli, una hermana menor suya apenas expuesta al habla humana, mientras un investigador intentaba sin éxito hacerla responder a peticiones verbales simples. Cada vez que el investigador se dirigía a Tamuli, Kanzi representaba lo que se esperaba de ella. Cuando se le pidió que acicalara a Kanzi, éste tomó su mano y la colocó bajo su barbilla, apretándola contra el pecho. En esta posición, Kanzi fijó la mirada en los ojos de Tamuli con lo que se interpretaba como un gesto de interrogación. Cuando Kanzi repitió la acción, la joven hembra dejó los dedos apoyados en su pecho como si se preguntara qué le correspondía hacer. Kanzi entiende perfectamente bien si las órdenes se dirigen a él o a otros. No estaba ejecutando una orden destinada a Tamuli, sino que estaba intentando hacerla comprender. La sensibilidad de Kanzi al desconocimiento de su hermana y su interés en enseñarla sugiere un nivel de empatía que, hasta donde sabemos, sólo se encuentra en antropoides y seres humanos. Lo que dicen los nombres En 1978 vi bonobos de cerca por primera vez, en un zoo holandés. La etiqueta de la jaula los identificaba como «chimpancés pigmeos», lo que implicaba que no eran más que una versión reducida de sus primos más conocidos. Pero nada podía estar más lejos de la realidad. Un bonobo es físicamente tan distinto de un chimpancé como un Concorde de un Boeing 747. Hasta los chimpancés habrían de admitir que los bonobos tienen más estilo. El cuerpo de un bonobo es grácil y elegante, con manos de pianista y una cabeza relativamente pequeña. El bonobo tiene una cara más plana y abierta que el chimpancé, y una frente más amplia. La faz es negra, los labios rosados, las orejas pequeñas y los orificios nasales amplios. Las hembras
tienen pechos; no tan prominentes como en nuestra especie, pero ciertamente más que el busto plano de las otras hembras antropoides. Coronándolo todo está el peinado característico del bonobo: una larga cabellera negra con una raya bien marcada en medio. La mayor diferencia entre los chimpancés y los bonobos es la proporción corporal. Los primeros tienen cabezas grandes, cuellos gruesos y hombros anchos; se diría que van al gimnasio cada día. Los bonobos tienen un aspecto más intelectual, con torsos esbeltos, hombros estrechos y cuellos delgados. Buena parte de su peso corresponde a las piernas, más largas que en los chimpancés. El resultado es que, cuando caminan a cuatro patas sobre los nudillos, la espalda de los chimpancés se inclina hacia abajo, mientras que la de los bonobos queda casi horizontal por la elevación de las caderas. Cuando se ponen de pie o caminan erguidos, parecen enderezar la espalda mejor que los chimpancés, lo que les permite adoptar una postura sobrecogedoramente humana. Por esa razón se los ha comparado con nuestros ancestros australopitecos. El bonobo es uno de los últimos grandes mamíferos descubiertos por la ciencia. El hallazgo tuvo lugar en 1929, no en un exuberante hábitat africano, sino en un museo de la Bélgica colonial, tras la inspección de un pequeño cráneo inicialmente atribuido a un chimpancé juvenil: en un animal inmaduro las suturas craneales deberían haber estado separadas, mientras que en este espécimen estaban fusionadas. En vista de ello, Ernst Schwarz, un anatomista alemán, concluyó que el cráneo pertenecía a un chimpancé adulto con una cabeza inusualmente pequeña, y declaró que había tropezado con una nueva subespecie. Pronto las diferencias anatómicas se consideraron lo bastante relevantes como para elevar al bonobo a la categoría de especie aparte del chimpancé común, con el nombre científico de Pan paniscus. Un biólogo, antiguo discípulo de Schwarz en Berlín, me contó que sus colegas solían burlarse de éste porque no sólo pretendía que había dos especies de chimpancés, sino que había tres especies de elefantes. Todo el mundo sabía que no había más que una especie de chimpancés y dos de elefantes. El comentario estándar sobre der Schwarz era que lo sabía «todo y más». Al final resultó que Schwarz tenía razón. No hace mucho se confirmó al elefante de selva como especie, y a Schwarz se lo conoce como el descubridor oficial del bonobo: la clase de honor por el que un científico estaría dispuesto a dar la vida. Pan, el más que apropiado nombre genérico del bonobo, deriva del dios
griego con torso humano y piernas, orejas y cuernos de cabra. Festivamente lujurioso, al dios Pan le encantaba retozar con las ninfas mientras tocaba la flauta (de pan). El chimpancé común pertenece al mismo género. El nombre específico del bonobo, paniscus, significa «diminuto», mientras que el del chimpancé común, troglodytes, significa «cavernícola». Así pues, el bonobo es una deidad cabría diminuta, y el chimpancé común una deidad cabría cavernícola; unos apelativos ciertamente curiosos. La denominación «bonobo» probablemente deriva de una mala trascripción de «Bolobo», una ciudad junto al río Congo, cuyo nombre figuraba en la etiqueta de una jaula de embarque (aunque también he oído que «bonobo» significa «ancestro» en una lengua bantú extinta). En cualquier caso, el nombre tiene un sonsonete festivo que se aviene con la naturaleza del animal. Los primatólogos lo verbalizan de modo jocoso, como en «esta noche vamos a bonobear», una frase cuyo significado se aclarará pronto. Los franceses se refieren a los bonobos como «chimpancés de la orilla izquierda» (una denominación que evoca imágenes de un modo de vida alternativo) porque viven en la orilla suroccidental del río Congo. Este enorme río, que en algunos lugares supera los quince kilómetros de anchura, separa de manera permanente las poblaciones de bonobos de las de chimpancés y gorilas del norte. A pesar de que se los llamó «chimpancés pigmeos», los bonobos no son mucho menores que los chimpancés comunes. El macho adulto medio pesa unos 43 kilos y la hembra unos 36 kilos. Lo que más me llamó la atención al observar a mis primeros bonobos fue lo sensibles que parecían. También descubrí algunos hábitos que me chocaron. Contemplé una riña menor por una caja de cartón, en la que un macho y una hembra se perseguían y pegaban hasta que, de improviso, la pelea había dado paso a ¡un acto sexual! Yo había estudiado la conducta de los chimpancés, que nunca pasan tan fácilmente de la agresión al sexo, así que pensé que aquel comportamiento era anómalo, o que se me había escapado algún detalle capaz de explicar el súbito cambio de actitud. Pero lo que había visto era perfectamente normal en estos primates tan sexuales. Esto lo supe mucho después, cuando comencé a trabajar con bonobos en el zoo de San Diego. El conocimiento sobre este misterioso primo nuestro se complementó con la información sobre los bonobos salvajes que llegaba con cuentagotas desde África. Estos animales son nativos de una región relativamente pequeña, de la extensión de Inglaterra, en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire), donde viven en selvas densas y
pantanosas. Cuando localizan un claro en el que los científicos de campo han dejado caña de azúcar, los machos lo inspeccionan primero y se apresuran a recoger todo el alimento que pueden antes de que las hembras hagan acto de presencia. Cuando éstas llegan, su entrada se acompaña de una orgía sexual y la inevitable apropiación de las mejores cañas por las matriarcas. Lo mismo vale para las colonias en cautividad que he estudiado, invariablemente dominadas por una hembra veterana. Esto es sorprendente, ya que ambos sexos difieren en tamaño tanto como en el caso humano, y la hembra media pesa un 15 por ciento menos que el macho medio. Además, los machos tienen unos caninos largos y puntiagudos de los que carecen las hembras. ¿Cómo mantienen el control las hembras, entonces? La respuesta está en la solidaridad. Consideremos el caso de Vernon, un bonobo del zoo de San Diego que era el macho alfa de un pequeño grupo con una única hembra, Loretta, su amiga y pareja sexual. Es la única vez que he visto un grupo de bonobos dominado por un macho. En su momento pensé que esto era lo normal; después de todo, la dominancia masculina es lo típico en la mayoría de los mamíferos. Pero Loretta era relativamente joven y también la única hembra. En cuanto se incorporó una segunda hembra al grupo, el equilibrio de poder cambió. Lo primero que hicieron Loretta y la recién llegada tras su encuentro fue practicar el sexo. Esta pauta de conducta se conoce como frotamiento genitogenital, o GG, aunque también ha llegado a mis oídos la denominación más colorista de «hoka-hoka». Una hembra se abrazaba a la otra con brazos y piernas y colgaba de ella igual que una cría de bonobo cuelga de su madre. A continuación, cara a cara, se frotaban mutuamente sus vulvas y clítoris con un movimiento de vaivén lateral rápido. Exhibían amplias sonrisas y chillaban ruidosamente, lo que dejaba pocas dudas sobre si los antropoides conocen el placer sexual. El sexo entre Loretta y su nueva amiga se hizo cada vez más frecuente, lo que significó el fin del dominio de Vernon. Al cabo de unos meses, la escena típica a la hora de comer era que, después de un acto homosexual, las hembras reclamaban toda la comida. Si quería obtener algo de comida, Vernon tenía que pedirla con la mano extendida. Esto también vale para las comunidades de bonobos salvajes, donde las hembras controlan el suministro de alimentos. En comparación con el androcéntrico chimpancé, el ginocéntrico, sensual y apacible bonobo ofrece una nueva manera de pensar en la ascendencia humana. Su comportamiento es difícil de conciliar con la imagen popular de nuestros
ancestros como cavernícolas barbudos arrastrando a sus mujeres por los pelos. No es que las cosas fueran necesariamente al revés, pero es bueno tener claro qué sabemos y qué desconocemos. El comportamiento no se fosiliza. Por eso las especulaciones sobre la prehistoria humana se basan a menudo en lo que sabemos de otros primates. Su comportamiento da idea de la enorme variedad conductual que podrían haber exhibido nuestros ancestros lejanos. Y cuanto más sabemos de los bonobos, más se amplía esta variedad. Hijos de mamá Vuelvo por un día al zoo de San Diego para reencontrarme con dos viejos amigos, Gale Foland y Mike Hammond, ambos veteranos cuidadores de grandes monos. Éste no es un trabajo para cualquiera. Es imposible tratar con las necesidades y reacciones de los antropoides sin acceder al mismo reservorio emocional que nos sirve para tratar con nuestros semejantes. Los cuidadores incapaces de tomarse a sus animales en serio nunca congeniarán con ellos, y quienes se los tomen demasiado en serio sucumbirán a la red de intrigas, provocaciones y chantaje emocional que satura cualquier comunidad de antropoides. En un área cerrada al público, nos inclinamos sobre una balaustrada para contemplar desde arriba un recinto espacioso y tapizado de hierba. El aire transporta el olor acre distintivo de los gorilas. Esa misma mañana, Gale ha introducido en el recinto una hembra de cinco años llamada Azizi, que él mismo había criado. Azizi se ha encontrado dentro de un grupo con un macho recientemente introducido, Paul Donn, una figura inmensa recostada contra el muro. De vez en cuando, carga dando la vuelta al recinto mientras se golpea el pecho para impresionar al colectivo de hembras que controla, o al menos querría controlar. Las hembras, especialmente las más veteranas, tienden a mostrarse díscolas; a veces se juntan para ahuyentarlo y «mantenerlo a raya», como dice Gale. Pero por ahora Paul Donn está calmado, y vemos que Azizi se le acerca cautelosamente. El macho actúa como si no lo advirtiera, se inspecciona los dedos de los pies diplomáticamente y evita mirar directamente a los ojos de la nerviosa gorila. Cada vez que Azizi se acerca un poco más, busca la mirada de Gale, su padre adoptivo. Gale asiente con la cabeza y dice cosas como «sigue, no
tengas miedo». Para él, esto es fácil de decir, aunque Paul Donn, todo músculo, debe pesar cinco veces más que Azizi. Pero ella se siente irresistiblemente atraída por el imponente macho. Estos gorilas son conocidos por su inteligencia, aunque se supone que no usan herramientas (nunca lo hacen en libertad). Pero tres gorilas de este zoo han encontrado una nueva manera de alcanzar las sabrosas hojas de las higueras. Los troncos están rodeados de alambre electrificado para evitar que trepen, pero han aprendido a sortear este obstáculo lanzando alguna de las muchas ramas caídas contra un árbol. Cuando la rama vuelve a caer, suele arrastrar parte del follaje. Se ha visto a una hembra partir en dos una rama larga y quedarse con la pieza más adecuada; un paso importante, porque muestra que los gorilas son capaces de modificar sus herramientas. Hoy tiene lugar un incidente con el mismo alambre electrificado. Es la clase de escena que me llama la atención. Una veterana hembra residente ha aprendido a meter la mano por debajo de la alambrada sin tocarla para alcanzar las hierbas que crecen al otro lado. Junto a ella está sentada una hembra nueva que, según me cuenta Gale, acaba de recibir su primera descarga. La experiencia fue tan desagradable que gritaba y sacudía frenéticamente la mano. La recién llegada ha hecho amistad con la otra, y ahora la ve hacer justo lo que a ella le ha causado tanto dolor. En cuanto ve a su amiga deslizar el brazo por debajo de la alambrada, salta y comienza a tirar de ella, la agarra con un brazo por la cintura e intenta apartarla del peligro. Pero su veterana amiga continúa impertérrita. Al final la hembra joven vuelve a sentarse, con la mirada fija y abrazándose a sí misma. Parece estar anticipando que su amiga va a recibir una descarga. Desde luego, «se pone en el lugar del otro». Como los chimpancés y los bonobos, los gorilas se incluyen en el grupo de los grandes monos, o antropoides. Sólo hay cuatro especies de grandes monos (la cuarta es el orangután). Son primates grandes y sin cola. Ambos rasgos separan la familia de los antropoides y los seres humanos (los hominoideos) del resto de los monos. Así pues, los antropoides no deberían confundirse con los micos — no hay mayor insulto para un experto en antropoides que decirle que nos encantan sus micos—, aunque todos son «primates», nosotros incluidos. Entre los antropoides, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los bonobos. Ambos son igualmente próximos a nosotros, lo que no impide a los primatólogos discutir acaloradamente sobre cuál de ellos es el mejor modelo de la humanidad ancestral. Todos derivamos de un ancestro común, y una especie
puede haber retenido más rasgos ancestrales que la otra, lo que incrementaría su relevancia para la evolución humana. Pero ahora mismo es imposible decidirse por una u otra especie. No sorprende que los expertos en chimpancés suelan votar por su objeto de estudio, y los expertos en bonobos por el suyo. Puesto que los gorilas se separaron de nuestra rama evolutiva un poco antes que los chimpancés y los bonobos, se ha aducido que el tipo que se parezca más al gorila debería considerarse el original. Ahora bien, ¿quién dice que los gorilas se parecen a nuestro último ancestro común? Ellos también han tenido mucho tiempo para cambiar; de hecho, más de siete millones de años. Lo que estamos buscando es el antropoide que menos ha cambiado. Según Takayoshi Kano, la máxima autoridad en bonobos salvajes, puesto que los bonobos nunca abandonaron la selva húmeda —cosa que sí hicieron en parte los chimpancés y del todo los ancestros del género humano—, seguramente han tenido menos presiones selectivas para cambiar y, por ende, podrían parecerse más al antropoide selvático del que todos descendemos. El anatomista norteamericano Harold Coolidge ha especulado que el bonobo «quizá se aproxime más al ancestro común del chimpancé y el hombre que ningún chimpancé vivo». La adaptación a la vida en los árboles se evidencia en el uso que hacen los bonobos de sus cuerpos, bastante inusual para los estándares humanos. Sus pies les sirven de manos. Con ellos agarran cosas, gesticulan y palmotean para atraer la atención. A los antropoides se los cataloga a veces como «cuadrúpedos», pero los bonobos podrían describirse mejor como «cuadrumanos». Son más acróbatas que ningún otro gran mono y saltan de rama en rama con increíble agilidad. Pueden caminar erguidos sobre una cuerda suspendida como si estuvieran en el suelo. Estas aptitudes acrobáticas tienen una utilidad práctica para unos monos que nunca se han visto impelidos a salir de la selva y cambiar su modo de vida arborícola, ni siquiera de manera parcial. Que los bonobos son más arborícolas que los chimpancés resulta obvio cuando se comparan las reacciones de unos y otros al encontrarse por primera vez con científicos en el bosque: los chimpancés bajan de los árboles y huyen corriendo por el suelo, mientras que los bonobos huyen a través del ramaje y sólo descienden al suelo del bosque cuando ya están bien lejos. Auguro que el debate sobre qué antropoide se parece más a nuestro último ancestro común continuará por algún tiempo, pero, por el momento, convengamos en que chimpancés y bonobos son igualmente relevantes para la evolución humana. El gorila se aparta tanto de chimpancés y bonobos como de
nosotros por su gran dimorfismo sexual (la diferencia de tamaño entre machos y hembras) y el sistema social asociado, pues un único macho monopoliza un harén de hembras. En aras de la simplicidad, sólo hablaré de los gorilas de manera ocasional mientras exploramos las similitudes y diferencias entre bonobos, chimpancés y nosotros mismos. No nos quedamos para ver qué ocurre entre Azizi y Paul Donn. Sin duda trabarán contacto, pero esto puede llevar horas, incluso días. Los cuidadores saben que luego cambiará la actitud de Azizi para siempre; nunca volverá a ser la pequeña gorila dependiente a la que Gale daba el biberón y cargaba a la espalda hasta que se hizo demasiado pesada. Su nuevo destino será vivir en este grupo, arrimarse a un gran macho de su misma especie y, quizá, criar a sus propios vástagos. Nos dirigimos al recinto de los bonobos, donde Loretta me saluda con aullidos estridentes. Aunque mi etapa investigadora en este zoo fue hace casi veinte años, todavía me conoce, pues el reconocimiento es permanente. No puedo imaginar el olvido de una cara que he visto a diario durante un tiempo, así que ¿por qué habría de ser diferente para Loretta? Y sus gritos son distintivos. Las llamadas de los bonobos son inconfundibles: la manera más fácil de distinguir a los chimpancés de los bonobos es escuchar sus voces. El «huu-huu» bajo del chimpancé está ausente en el bonobo. El timbre de voz de este último es tan agudo (más parecido a «hii-hii») que cuando el zoo de Hellabrunn en Munich recibió sus primeros bonobos, el director estuvo a punto de retornarlos. Aún no había mirado bajo la tela que cubría las jaulas procedentes de Bolobo y no podía creer que los sonidos provinieran de antropoides. Loretta me presenta sus genitales globosos, mirándome cabeza abajo a través de sus piernas y haciéndome un gesto de invitación con el brazo. Le devuelvo el gesto mientras pregunto a Mike por uno de los machos no presentes. Mike me lleva a las jaulas de noche. El macho está sentado dentro, acompañado de una hembra joven. La hembra se muestra visiblemente molesta cada vez que Mike habla conmigo. ¿Qué está haciendo aquí este extraño, y por qué Mike no le dedica toda su atención a ella? Intenta agarrarme a través de los barrotes. El macho mantiene las distancias, pero presenta su trasero a Mike y luego su barriga para que la acaricie, al tiempo que muestra una impresionante erección, como haría cualquier bonobo macho en circunstancias semejantes. Para los bonobos, machos o hembras, no hay línea divisoria entre sexualidad y afecto.
Figura 1. Árbol evolutivo del género humano y los cuatro grandes monos, basado en comparaciones de ADN. Las cifras en los puntos de bifurcación indican la antigüedad (en millones de años) de la divergencia. Chimpancés y bonobos constituyen un único género: Pan. El linaje humano se separó del ancestro de Pan hace unos 5,5 millones de años. Algunos científicos piensan que chimpancés, bonobos y seres humanos son lo bastante próximos como para formar un único género: Homo. Puesto que bonobos y chimpancés se separaron hace unos 2,5 millones de años, después de que su ancestro común se separara de nuestro linaje, ambos están igualmente cerca de nosotros. Los gorilas se separaron antes, y más aún el único gran mono asiático, el orangután. Este macho tiene que estar separado del grupo debido a su bajo rango. Aunque plenamente adulto, es incapaz de defenderse de todo un grupo de hembras. La hostilidad femenina contra los machos es un problema creciente entre los bonobos en cautividad. En el pasado, los zoológicos cometieron un error fundamental al trasladar bonobos machos de un lado a otro. Si tenían que enviar ejemplares a otro zoo para criar, siempre elegían machos. Esto es un acierto para la mayoría de animales, pero representa un desastre para los bonobos machos. En la naturaleza son las hembras las que migran y dejan su grupo natal en la pubertad. Los machos se quedan y disfrutan de la compañía y protección de sus madres. Los machos con madres influyentes ascienden en la
jerarquía y son tolerados a la hora de comer. Desafortunadamente, el macho en cuestión había sido traído desde fuera. Dado que son auténticos hijos de mamá, a los machos les va mejor en el grupo donde nacieron. Así pues, la agresión no está ausente entre los bonobos, ni mucho menos. Cuando las hembras atacan, las cosas se ponen feas. Si se forma una ruidosa melée de brazos y piernas, es invariablemente el macho quien sale herido. Aunque los bonobos son maestros de la reconciliación, tienen esta capacidad por una buena razón: no se privan de pelear. El bonobo es un ejemplo convincente de armonía social precisamente porque las tensiones subyacentes son visibles. Esta paradoja se aplica también a nosotros. Así como la prueba última de un barco es cómo se comporta en medio de una tormenta, sólo confiamos plenamente en una relación si es capaz de sobrevivir al conflicto ocasional. Tras contemplar unos cuantos encuentros sexuales más entre los bonobos, Mike no puede resistirse a mencionar la afirmación reciente de un científico local de que los bonobos recluidos en los zoológicos raramente practican el sexo, quizá sólo un par de veces al año. ¿Podría ser que los bonobos no merecieran su reputación de máquinas sexuales? Ya fuera, entre el público, bromeamos que, como hemos contado seis encuentros sexuales en sólo dos horas, debemos haber recopilado el equivalente a dos años de observaciones. Por un momento olvido que Mike y Gale llevan puestos sus uniformes, lo que significa que todo el mundo alrededor nuestro está prestando atención a lo que decimos. En voz demasiado alta, presumo de mi experiencia anterior: «Cuando estuve aquí, conté setecientos encuentros sexuales en un solo invierno». Un hombre que estaba a nuestro lado toma a su hija pequeña del brazo y se aleja a toda prisa. A veces la sexualidad de los bonobos es sutil. Una hembra joven intenta pasar por una rama donde un macho aún más joven le cierra el paso. El macho no se aparta, quizá por miedo a caer, y la hembra empeora las cosas al pellizcar con sus dientes la mano con la que él se agarra a la rama. Pero, en vez de recurrir a la fuerza, la hembra se da la vuelta y frota su clítoris contra el brazo del macho. Ambos son inmaduros, pero ésta es la manera que tienen los bonobos de resolver los conflictos, una táctica que comienzan a aplicar pronto en la vida. Tras este contacto, y ya calmada, la hembra pasa por encima del macho y continúa su camino por la rama. De vuelta en casa, me asombro del contraste con los chimpancés. Trabajo con unos cuarenta de ellos al aire libre en la estación de campo del Yerkes National Primate Research Center, cerca de Atlanta. Conozco a estos antropoides
desde hace largo tiempo, y los veo como personalidades distintas. Ellos me conocen igualmente bien y me pagan con el mejor cumplido que puede anhelar un investigador: tratarme como a un mueble. Me subo a la valla para saludar a Tara, la hija de tres años de Rita, que está sentada en lo alto de una estructura para trepar. Rita nos mira un momento y luego continúa acicalando a su propia madre, la abuela de Tara. Si un extraño se hubiera limitado a pasar por allá, Rita, que es protectora en extremo, enseguida habría saltado al suelo para llevarse a su hija. Me siento honrado por su desinterés hacia mí. Veo un corte profundo reciente en el labio superior de Socko, el segundo macho en rango. Sólo otro macho puede haberle hecho eso: Bjorn, el macho alfa, más pequeño que Socko, pero muy listo, irascible y mezquino. Mantiene a raya a los otros chimpancés mediante el juego sucio. Ésta es la conclusión a la que he llegado al cabo de los años, después de ver la técnica de combate de Bjorn y las heridas que inflige a sus víctimas en sitios inusuales como el vientre o el escroto. Socko, un grandullón desmañado, no puede competir con él, así que debe someterse a ese pequeño dictador. Pero, por fortuna para Socko, su hermano menor, que está dando el último estirón, está ansioso por aliarse con él, lo que muy pronto va a crearle problemas a Bjorn. Aquí, en el centro Yerkes, presenciamos una reñida lucha masculina por el poder político, la interminable saga de la sociedad chimpancé. En última instancia, estas luchas son por las hembras, lo que implica que la diferencia fundamental entre nuestros dos parientes primates más cercanos es que uno resuelve los asuntos sexuales mediante el poder, mientras que el otro resuelve las luchas de poder por medio del sexo. Un barniz de civilización Al abrir el periódico en un vuelo de Chicago a Charleston, en Carolina del Sur, lo primero que me llamó la atención fue el titular «Lili golpeará Charleston». Lili era un gran huracán, y la devastación causada el año anterior por Hugo, otro ciclón, aún estaba fresca en la memoria de todos. Al final, Lili se desvió de Charleston, y la única tormenta en la que me vi inmerso fue meramente académica.
La conferencia a la que asistí era sobre la paz mundial y las relaciones humanas pacíficas. Fui para exponer mi trabajo sobre la resolución de conflictos en los primates. Siempre es divertido especular acerca de por qué la gente propende a ciertos campos, pero los estudios sobre la paz atraen su cuota de exaltados. En la reunión, dos eminentes pacifistas se enzarzaron en una discusión a gritos, al parecer porque uno se había referido a los esquimales, y el otro lo había acusado de colonialista, cuando no racista, porque a ese pueblo habría que llamarlo inuit. Según el libro Never in Anger, los inuit se extreman en evitar relaciones que siquiera remotamente denoten hostilidad. Cualquiera que levante la voz se arriesga a caer en el ostracismo, una penalización que en su medio ambiente supone peligro de muerte. Algunos de los asistentes a la conferencia seguramente habríamos sido abandonados en los hielos. Como occidentales que éramos, evitar la confrontación no estaba en nuestro guión. Ya veía otro titular de periódico tal como: «Conferencia de paz acaba a puñetazos». Éste ha sido el único evento académico en el que he visto gente plenamente adulta abandonando la sala con un portazo, como niños pequeños. En medio de todo este jaleo, algunos todavía tenían la osadía de preguntarse, con el ceño fruncido y una expresión profundamente académica, si el comportamiento humano y el antropoide eran realmente comparables. Por otro lado, he asistido a muchas reuniones del Club de la Agresión, formado por un grupo de académicos holandeses que siempre se mostraron civilizados y apacibles. Aunque por entonces aún no era más que un estudiante, se me permitió departir con psiquiatras, criminólogos, psicólogos y etólogos que se reunían regularmente para discutir sobre la agresión y la violencia. En aquellos días, las ideas evolucionistas giraban invariablemente en torno a la agresividad, como si nuestra especie no tuviera otra tendencia de la que hablar. Era como una discusión sobre perros pit-bull en la que el tema principal fuera siempre lo peligrosos que son. Lo que nos diferencia de los pit-bull, sin embargo, es que nosotros no hemos sido criados selectivamente para pelear. Nuestra presión mandibular es miserable y, desde luego, nuestros cerebros no necesitarían ser tan grandes si lo único importante fuera matar a otros. Pero, en la posguerra, la agresividad humana era una cuestión central en cualquier debate. Con sus cámaras de gas, ejecuciones en masa y destrucción deliberada, la segunda guerra mundial era la expresión de lo peor del comportamiento humano. Además, cuando el mundo occidental hizo inventario una vez asentado el polvo,
era imposible ignorar las atrocidades que en el corazón de Europa había cometido gente por lo demás civilizada. Las comparaciones con los animales eran ubicuas. Los animales no tienen inhibiciones, se decía. No tienen cultura, así que debía haber algo animal, algo en nuestra constitución genética, que había aflorado a través del barniz de la civilización y había dado al traste con la decencia humana. Esta «teoría del barniz», como la llamo yo, se convirtió en un tema dominante del debate de posguerra. En lo más hondo, los seres humanos somos violentos y amorales. Una oleada de libros populares exploró este tema abundando en la propuesta de que tenemos un impulso agresivo incontenible que encuentra una válvula de escape en la guerra, en la violencia y hasta en el deporte. Otra teoría sostenía que nuestra agresividad es una novedad, que somos los únicos primates capaces de matar a sus congéneres y que, además, nuestra especie no ha tenido tiempo de adquirir por evolución las inhibiciones apropiadas. El resultado es que no somos capaces de controlar nuestro instinto luchador tal como lo hacen «predadores profesionales» como los lobos o los leones. Nos vemos atados a un temperamento violento para cuyo dominio estamos mal equipados. No es difícil apreciar aquí el esbozo de una racionalización de la violencia humana en general y el Holocausto en particular, y desde luego no ayudó que la voz cantante de la época hablara alemán. Konrad Lorenz, un experto en la conducta de peces y gansos mundialmente reconocido, era el gran defensor de la idea de que la agresión está en nuestros genes. El asesinato se convirtió en la «marca de Caín» de la humanidad. Al otro lado del Atlántico, una visión similar fue promovida por Robert Ardrey, un periodista norteamericano que se inspiró en una especulación según la cual los australopitecos eran carnívoros que se tragaban a sus presas vivas descuartizándolas miembro a miembro, y que calmaban su sed con sangre caliente. Ésta era una imaginativa conclusión a partir de unos pocos huesos craneales, pero Ardrey basó en ella su mito del mono asesino. En El génesis africano, el periodista retrataba a nuestro ancestro como un predador mentalmente perturbado que alteraba el precario equilibrio natural. En la demagógica prosa de Ardrey se puede leer: «Nacimos de monos que se levantaron, no de ángeles caídos, y unos monos que eran asesinos armados. ¿De qué nos sorprendemos, entonces? ¿De nuestros asesinatos, masacres y misiles, y nuestros regímenes irreconciliables?».
Cuesta creerlo, pero la siguiente ola de biología popular fue aún más allá. Al mismo tiempo que Ronald Reagan y Margaret Thatcher predicaban que la codicia era buena para la sociedad, para la economía y desde luego para quienes tenían algo que codiciar, los biólogos publicaban libros que sustentaban estas ideas. El gen egoísta, de Richard Dawkins, nos enseñaba que, puesto que la evolución favorece a los que se ayudan a sí mismos, el egoísmo debería verse como una fuerza de cambio y no como un defecto degradante. Puede que seamos unos monos ruines, pero tiene sentido que lo seamos, y gracias a eso, el mundo es mejor. Un pequeño problema —señalado en vano por los objetores— radicaba en el lenguaje engañoso de este género de libros. Los genes portadores de rasgos que incrementan el éxito reproductivo se propaga entre la población y, en consecuencia, se promueven a sí mismos. Pero llamar «egoísmo» a esto no es más que una metáfora. Una bola de nieve que rueda pendiente abajo adquiriendo más nieve también promueve su propio crecimiento, pero en general no decimos que las bolas de nieve son egoístas. Llevada a su extremo, la postura de que todo es egoísmo conduce a un mundo de pesadilla. Con un excelente olfato para causar sensación, estos autores nos arrastran a un escenario hobbesiano, en el que cada cual mira por sí mismo y la gente sólo se muestra generosa para engañar a los otros. Del amor no se habla, la compasión está ausente y la bondad es una mera ilusión. La cita más conocida de aquellos días, del biólogo Michael Ghiselin, expresa plenamente esta idea: «Rasga la piel de un altruista y verás sangrar a un hipócrita». Deberíamos alegrarnos de que este sombrío y siniestro cuadro sea pura fantasía, de que difiera radicalmente de un mundo real donde reímos, lloramos, hacemos el amor y mimamos a los bebés. Los autores de esta ficción son conscientes de ello y a veces confían en que la condición humana no sea tan mala como la pintan ellos. El gen egoísta es un buen ejemplo. Después de argumentar que nuestros genes saben lo que más nos conviene, que programan hasta el último engranaje de la máquina de supervivencia humana, Dawkins espera a la última frase de su libro para reconfortarnos con la reflexión final de que, en realidad, estamos aquí para tirar todos esos genes por la ventana: «Somos la única especie en la tierra que puede rebelarse contra la tiranía de los replicadores egoístas». Así pues, el pensamiento biológico de finales del siglo XX resaltaba nuestra necesidad de elevarnos por encima de la naturaleza. Esta visión se vendía como
darwinista, aunque el propio Darwin no la compartía en absoluto. Él creía, como yo, que nuestra humanidad se asienta en los instintos sociales que compartimos con otros animales. Obviamente, ésta es una manera de ver las cosas más optimista que la de que somos «los únicos en la tierra» capaces de vencer nuestros instintos básicos. En esta última visión, la decencia humana no es más que un delgado barniz, algo que hemos inventado y no heredado. Y cada vez que hacemos algo poco honorable, los teóricos del barniz nos recuerdan la terrible enjundia que hay debajo: «¡He ahí la naturaleza humana!». Nuestra cara diabólica La primera escena de 2001: Una odisea del espacio, la película de Stanley Kubrick, capturaba en una deslumbrante imagen la idea de que la violencia es buena. Tras una disputa entre unos homínidos en la que uno golpea a otro con un fémur de cebra, el arma es lanzada triunfalmente al aire, donde se transforma, haciendo un viaje de muchos milenios en el tiempo, en una nave espacial en órbita. La equiparación de la agresión con el progreso subyace tras la hipótesis del «éxodo africano», la cual postula que hemos llegado adonde hemos llegado por la vía del genocidio. Cuando las bandas de Homo sapiens salieron de África, se adentraron en Eurasia y eliminaron a todos los otros primates bípedos que encontraron en su camino, incluyendo a los neandertales, la especie más similar a ellos. Nuestra sed de sangre es el meollo de libros con títulos como El hombre como cazador, Machos diabólicos, El animal imperial o El lado oscuro del hombre,* que toman al chimpancé (macho) como modelo de la humanidad ancestral. Como las bombas en las primeras películas de James Bond, las hembras son aquello por lo que los machos pelean, pero, aparte de compañeras sexuales y madres, apenas intervienen en la historia. Los machos toman todas las decisiones y son protagonistas de todas las luchas y, por implicación, se convierten en responsables de la mayor parte de la evolución. Pero, aunque el chimpancé ha venido a representar la cara diabólica de nuestra cabeza de Jano, no siempre ha sido así. Cuando Lorenz y Ardrey se dedicaban a recalcar nuestra «marca de Caín», los chimpancés salvajes no parecían hacer mucho más que ir perezosamente de árbol en árbol en busca de fruta. Los adversarios de la idea del mono asesino —y eran multitud—
esgrimían esta información en favor suyo. Citaban a Jane Goodall, quien en 1960 había emprendido su investigación de los chimpancés de la región del río Gombe, en Tanzania. Por entonces, Goodall todavía los presentaba como los nobles salvajes del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau: solitarios autosuficientes que no necesitaban ni conectar ni competir entre sí. En la jungla, los chimpancés viajaban solos o en pequeñas «partidas» de composición cambiante. El único lazo robusto era entre madres e hijos dependientes. No es extraño que la gente pensara que los antropoides vivían en un paraíso. La primera corrección de estas impresiones la aportaron, en la década de 1970, unos científicos japoneses que estudiaban a los chimpancés de las montañas Mahale, al sur de Gombe. Estos investigadores recelaban del sesgo «individualista» indicado por sus colegas norteamericanos y europeos. ¿Cómo podía un animal tan cercano a nosotros no tener ninguna vida social reseñable? Vieron que, a pesar de que los chimpancés cambian de compañía a diario, pertenecen a comunidades separadas entre sí. La segunda corrección afectó a la reputación pacífica de los chimpancés, que algunos antropólogos hacían valer como argumento contra la idea de una naturaleza humana innatamente agresiva. Dos constataciones cambiaron esta imagen. En primer lugar, supimos que los chimpancés cazan monos, quiebran sus cráneos y los devoran vivos. Esto los convertía en carnívoros. Luego, en 1979, la revista National Geographic destacó que estos antropoides también matan a sus congéneres, y a veces los devoran. Esto los convertía en asesinos y caníbales. La información se acompañaba de ilustraciones de chimpancés machos que perseguían a enemigos incautos en las fronteras de su territorio, los rodeaban y les daban una paliza de muerte. Al principio estas noticias provenían de muy pocas fuentes, pero pronto el goteo se convirtió en una corriente imposible de desestimar. El cuadro se transformó en el del mono asesino. Ahora sabíamos que los chimpancés mataban y vivían en comunidades mutuamente hostiles. En un libro posterior, Goodall relata cómo explicó estos hechos a un grupo de académicos, algunos de los cuales seguían teniendo la esperanza de eliminar la agresión humana a través de la educación y una programación televisiva mejorada. Su mensaje de que no éramos los únicos primates agresivos no fue bien recibido: sus turbados colegas le rogaron que minimizara la evidencia o se abstuviera de publicarla. Otros sospechaban que el campamento de Gombe, donde los investigadores dispensaban plátanos (un alimento altamente nutritivo y
antinatural) a los animales, había fomentado niveles de agresión patológicos. El campamento era un foco de competencia por la comida, desde luego, pero las peleas más serias se habían observado lejos de allí. Goodall se resistió a sus críticos: «Ciertamente, estaba convencida de que era mejor afrontar los hechos, por inquietantes que fueran, que insistir en negarlos». La crítica de los plátanos no prosperó, pues la guerra entre comunidades se ha documentado también en otros enclaves africanos sin provisión de alimento extra. La verdad pura y simple es que la violencia brutal forma parte de la condición natural de los chimpancés. No necesitan exhibirla —de hecho, algunas comunidades de chimpancés parecen bastante pacíficas—, pero pueden hacerlo y lo hacen a menudo. Esto refuerza la teoría del mono asesino pero, por otro lado, también la menoscaba. Lorenz y Ardrey afirmaban que la especie humana era única en su uso de la fuerza letal, mientras que las observaciones no sólo de chimpancés, sino de hienas, leones, langures y una larga lista de otros animales han dejado claro que matar congéneres, si bien no habitual, es una conducta muy extendida. El sociobiólogo Ed Wilson concluyó que, al cabo de más de mil horas de observación de cualquier animal, los científicos serán testigos de un combate mortal. Es la opinión de un experto en hormigas, un grupo de insectos que invade y mata a gran escala. En palabras de Wilson: «Al lado de las hormigas, que perpetran asesinatos, escaramuzas y batallas campales de manera rutinaria, los hombres son pacifistas sosegados». Con el descubrimiento del lado oscuro del chimpancé y su expulsión del «paraíso», Rousseau abandonó la escena y Hobbes entró por la puerta grande. La violencia antropoide seguramente significaba que estamos programados para ser implacables. Al combinar esta idea con la afirmación de los evolucionistas según la cual somos genéticamente egoístas, todo cuadraba. Ahora teníamos una visión coherente e irrefutable de la humanidad: contemplemos al chimpancé y veremos la clase de monstruos que en realidad somos. Así pues, los chimpancés reforzaron la idea de una naturaleza humana malvada, a pesar de que también podrían haberla contradicho. Después de todo, la violencia chimpancé está lejos de ser un hecho cotidiano: a los científicos les llevó décadas observarla. Apesadumbrada por el impacto sesgado de sus descubrimientos, la propia Goodall se esforzó de manera denodada en iluminar la cara amable, incluso compasiva, de los chimpancés, pero todo fue en vano. La ciencia había sentenciado: el que mata una vez siempre será un asesino. Los chimpancés pueden ser violentos pero, al mismo tiempo, sus
comunidades tienen poderosos mecanismos de control. Esto se me hizo evidente un día en el zoo de Arnhem. Estábamos expectantes al borde del foso que rodeada una isla arbolada. Nuestra preocupación era una chimpancé recién nacida llamada Roosje («Rosita» en holandés), que había sido adoptada por Kuif. Puesto que no tenía leche propia, habíamos adiestrado a Kuif para que diera el biberón a Roosje. El plan había funcionado más allá de nuestras previsiones más optimistas. Un logro menor para un antropoide era un enorme éxito para nosotros, o así lo veíamos. Pero ahora intentábamos reintroducir a la madre con su nueva hija en la colonia de chimpancés en cautividad más grande del mundo, que incluía a cuatro machos adultos peligrosos. Para intimidar a sus rivales, los machos cargan con el pelo erizado, lo que los hace parecer más grandes y amenazadores. Desafortunadamente, éste era el estado en que se encontraba Nikkie, el resuelto líder de la colonia. Los chimpancés machos son feroces, y tan fuertes que pueden doblegar a una persona con facilidad; cuando se enfadan, quedan más allá de nuestro control. Así que el destino de Roosje estaba en manos de sus congéneres. Por la mañana habíamos hecho desfilar a Kuif por delante de todas las jaulas de noche para evaluar la reacción del grupo. Todos conocían a Kuif, pero Roosje era nueva. Cuando Kuif pasaba por la jaula del macho alfa, algo atrajo mi atención. Nikkie estaba agarrándola por debajo, a través de los barrotes, lo que la hizo saltar con un estridente aullido. Su objetivo parecía ser el punto donde Roosje colgaba del vientre de Kuif. Puesto que sólo Nikkie actuó así, decidí efectuar la introducción en el grupo por etapas, liberando a Nikkie en último lugar. Sobre todo había que evitar dejar a Kuif sola con él. Yo contaba con sus protectores en el grupo. En libertad, los chimpancés matan ocasionalmente a crías de su propia especie. Las teorías de algunos biólogos sobre estos actos de infanticidio presumen que los machos compiten por fecundar a las hembras. Esto explicaría su constante competencia por el rango, así como la eliminación de las crías ajenas. Puede que Nikkie contemplara a Roosje como una cría extraña de la cual no podía ser el padre. Esto era poco tranquilizador, pues no podía descartarse que asistiéramos a una de aquellas horripilantes escenas comunicadas por los etólogos de campo. Roosje podía quedar hecha trizas. Puesto que había estado ocupándome de ella durante semanas, ayudando a Kuif a alimentarla y dándole el biberón yo mismo, estaba lejos de ser el observador desapasionado que normalmente prefiero ser.
Una vez en la isla, la mayoría de los miembros de la colonia saludó a Kuif con un abrazo, mirando al bebé de soslayo. Todo el mundo parecía estar pendiente de la puerta tras la que Nikkie esperaba sentado. Algunos jóvenes se colgaron en torno a la puerta, dándole patadas y esperando a ver qué pasaría. Durante todo este tiempo, los dos machos de más edad se mantuvieron junto a Kuif, mostrándose en extremo amigables con ella. Al cabo de una hora, soltamos a Nikkie. Los dos machos se alejaron de Kuif y se situaron entre ella y el amenazador macho que se aproximaba, cada uno con el brazo en el hombro del otro. Esto era una imagen para enmarcar, pues habían sido archienemigos durante años. Y ahí estaban, unidos contra el joven líder, quizá temiendo lo mismo que temíamos nosotros. Nikkie, con el pelo erizado, tenía un aspecto de lo más intimidatorio, pero se arrugó cuando vio que los otros dos no estaban en disposición de apartarse. La increíble determinación que debían transmitir los guardaespaldas de Kuif ahuyentó a Nikkie. No podía ver sus caras, pero los chimpancés leen en los ojos tanto como nosotros. Más tarde, Nikkie se aproximó a Kuif bajo la mirada vigilante de los otros dos machos. Era todo amabilidad. Sus primeras intenciones quedarán siempre en el misterio, pero dimos un enorme suspiro de alivio y me abracé con el cuidador que me había ayudado a adiestrar a Kuif. Los chimpancés viven bajo una nube de violencia potencial, y el infanticidio es una de las principales causas de muerte tanto en los zoológicos como en libertad. Pero, a la hora de debatir cuán agresivos somos nosotros como especie, el comportamiento del chimpancé es sólo una pieza del rompecabezas. La conducta de nuestros ancestros inmediatos sería más relevante. Por desgracia, hay enormes lagunas en nuestro conocimiento de ellos, sobre todo si intentamos ir más de diez mil años atrás. No hay evidencia firme de que siempre hayamos sido tan violentos como en los últimos milenios. Desde una perspectiva evolutiva, unos cuantos miles de años no es nada. Durante los millones de años previos, nuestros ancestros podrían haber llevado una existencia relajada en grupos pequeños de cazadores-recolectores que tenían pocos motivos de pelea, dada la escasa población del mundo por entonces. Esto no habría impedido en absoluto que conquistaran el globo. A menudo se piensa que la supervivencia del más apto implica la eliminación del menos adaptado. Pero uno también puede ganar la carrera evolutiva si posee un sistema inmunitario superior o es más eficiente a la hora de encontrar alimento.
El combate directo rara vez es la vía por la que una especie sustituye a otra. Así, en lugar de aniquilar a los neandertales, quizá simplemente fuimos más resistentes al frío o mejores cazadores. Es bien posible que los homínidos triunfantes «absorbieran» a otros menos exitosos por mestizaje, así que no puede descartarse que los genes neandertales hayan sobrevivido en nosotros. Quienes bromean acerca de que alguien se parece a un neandertal, deberían pensarlo dos veces. Una vez vi una notable reconstrucción de la cara de un neandertal basada en un cráneo, obra de un laboratorio moscovita. Los científicos rusos me confiaron que nunca se habían atrevido a dar publicidad al busto, por su inquietante parecido con uno de sus líderes políticos, que quizá no hubiera agradecido la comparación. El mono en el armario Si rasgáramos la piel de un bonobo, ¿destaparíamos a un hipócrita? Podemos estar bastante seguros de que el notorio aforismo de Ghiselin se refería sólo a las personas. Nadie diría que los animales se dedican al engaño. De ahí que los antropoides sean cruciales en el debate sobre la condición humana. Si resultan ser algo más que bestias, aunque sólo sea de manera ocasional, la idea de la bondad como invención humana comienza a tambalearse. Y si los auténticos pilares de la moralidad, como la compasión y el altruismo intencionado, pueden encontrarse en otros animales, nos veremos forzados a rechazar de plano la teoría del barniz. Darwin era consciente de estas implicaciones cuando observó que «muchos animales ciertamente se compadecen del sufrimiento o el peligro de los demás». Por supuesto que lo hacen. Entre los antropoides no es inusual ocuparse de un compañero herido, esperar al que se queda atrás, limpiar las heridas de otro o proporcionar fruta a los miembros más viejos de la comunidad que ya no pueden trepar. Se ha comunicado una observación de campo de un chimpancé macho que adoptó a una cría huérfana y enferma a la que transportaba y protegía de todo peligro aunque, presumiblemente, no tenía ningún parentesco con ella. En la década de 1920, el primatólogo Robert Yerkes quedó tan impresionado por la preocupación que mostraba un joven chimpancé, Prince Chimp, por su compañero Panzee, enfermo terminal, que admitió que si sus colegas le oyeran «hablar de su comportamiento altruista y obviamente compasivo hacia Panzee,
debería ser sospechoso de idealizar a un antropoide». La admiración de Yerkes por la sensibilidad de Prince Chimp es reveladora, dado que probablemente sabía más de la personalidad de los chimpancés que ninguna otra persona en la historia de la primatología. Yerkes rindió tributo a este pequeño y afectuoso antropoide en un libro titulado Almost Human, en el que expresaba sus dudas de que Prince Chimp fuera un chimpancé al uso. Más tarde, una inspección post mórtem reveló que, de hecho, no era un chimpancé, sino un bonobo; Yerkes no podía saberlo porque el bonobo no fue reconocido como especie hasta muchos años después. El primer estudio comparativo del comportamiento de bonobos y chimpancés se llevó a cabo en la década de 1930 en el zoo de Hellabrunn. Eduard Tratz y Heinz Heck publicaron sus resultados en 1954. Aterrados por un bombardeo nocturno de la ciudad durante la guerra, tres bonobos habían muerto de un colapso cardiaco. El hecho de que todos los bonobos del zoo murieran de miedo y que ninguno de los chimpancés corriera la misma suerte da testimonio de la sensibilidad de los primeros. Tratz y Heck confeccionaron una larga lista de diferencias entre bonobos y chimpancés, que incluía referencias al carácter relativamente pacífico, la conducta sexual y la sensualidad del bonobo. La agresión no está ausente entre los bonobos, pero el tratamiento al que los chimpancés someten de manera ocasional a sus congéneres, incluyendo mordiscos y golpes con ensañamiento, es raro en ellos. Un chimpancé macho blandirá una rama y retará a cualquiera que perciba como más débil, y su pelo se erizará a la menor provocación. Los chimpancés están obsesionados por el rango. En comparación con el bonobo, el chimpancé es una bestia salvaje; o como lo expresaron Tratz y Heck: «El bonobo es una criatura extraordinariamente sensible y tierna, muy alejada de la Urkraft [fuerza primitiva] demoníaca del chimpancé adulto». Si esto ya se sabía en 1954, podemos preguntarnos por qué no se mencionó al bonobo en los debates sobre la agresión humana, y por qué sigue siendo menos conocido que el chimpancé común. De hecho, ese estudio se publicó en alemán, y los tiempos en que los científicos angloparlantes leían otras lenguas distintas del inglés ya habían pasado. Además, el estudio sólo incluía unos pocos animales en cautividad, una muestra demasiado pequeña para resultar muy convincente. Las observaciones de campo de los bonobos, que se emprendieron relativamente tarde, todavía llevan décadas de retraso en comparación con el estudio de los otros grandes monos. Otra razón es cultural: el erotismo de los
bonobos era un tema que pocos autores querían tratar. Esta situación aún continúa. En los años noventa del pasado siglo, un equipo de cineastas británicos viajó a las remotas junglas africanas para filmar a los bonobos, pero detenían sus cámaras cada vez que en el visor aparecía una escena «embarazosa». Cuando un científico japonés que asesoraba al equipo les preguntó por qué no documentaban ninguna conducta sexual, la respuesta exacta fue que «a nuestros espectadores no les interesaría». Mucho más importante que todo esto es que los bonobos no responden a las ideas establecidas sobre la naturaleza humana. Si las observaciones hubieran demostrado que se masacran unos a otros, todo el mundo los conocería. El verdadero problema es su temperamento pacífico. A veces intento imaginar qué habría pasado si hubiéramos conocido primero a los bonobos, y sólo más tarde o nunca hubiéramos tenido noticia de los chimpancés. Las discusiones sobre la evolución humana no girarían tanto en torno a la violencia, la guerra y la dominación masculina, sino la sexualidad, la empatía, la solidaridad y la cooperación. ¡Cuán diferente sería nuestro paisaje intelectual! El poder de la teoría del mono asesino sólo comenzó a debilitarse con la aparición de nuestro otro primo. Los bonobos actúan como si nunca hubieran oído hablar del asunto. Entre los bonobos no se producen guerras a muerte, apenas cazan, los machos no dominan a las hembras, y hay mucho, mucho sexo. Si el chimpancé representa nuestra cara diabólica, el bonobo es nuestra cara angélica. Los bonobos hacen el amor, no la guerra. Son los hippies del mundo primate. Los científicos se sentían más incómodos con ellos que una familia de los años sesenta del pasado siglo con la vuelta a casa de su oveja negra de largas greñas, equipado con su maceta de marihuana: apagaron las luces y se escondieron bajo la mesa con la esperanza de que el huésped no invitado se fuera. El bonobo es el antropoide perfecto para los tiempos que corren. Las actitudes han cambiado mucho desde que Margaret Thatcher postulara su estridente individualismo. «No hay eso que llaman sociedad», proclamó. «Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias.» El comentario de Thatcher quizá se inspirara en las ideas evolucionistas de su tiempo, o viceversa. En cualquier caso, veinte años más tarde, cuando grandes escándalos financieros han dado el pinchazo final al globo inflado de la Bolsa, el individualismo puro y simple ya no suena con tanta vehemencia. En la era posterior a Enron, la gente ha vuelto a darse cuenta —como si nunca lo hubiera sabido— de que el
capitalismo inmoderado rara vez revela lo mejor de las personas. El «evangelio de la codicia» de Reagan y Thatcher se agrió. Hasta Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal y profeta del capitalismo, dejó caer que quizá sería bueno pisar el freno. Como explicó ante una comisión del senado estadounidense en el año 2002, «No es que las personas se hayan vuelto más codiciosas que en las generaciones pasadas. Lo que ocurre es que las vías para expresar la codicia han aumentado enormemente». Cualquiera que esté al corriente de la biología evolutiva debe haber notado un cambio de espíritu paralelo. De pronto se publicaron libros con títulos como Unto Others, Evolutionary Origins of Morality, The Tending Instinct, The Cooperative Gene y mi Bien natural. Se hablaba menos de agresión y competencia, y más de conectividad, de cohesión social, de los orígenes de la solidaridad y el compromiso. El énfasis se ponía en el egoísmo ilustrado del individuo dentro de una colectividad mayor. Allí donde los intereses individuales se solapan, la competencia se limitará en aras de un beneficio mayor. Junto con otros gurús económicos del momento, Klaus Schwab declaró que ya era tiempo de que los negocios «se rijan no sólo por normas, sino por valores», mientras los biólogos evolutivos comenzaban a insistir en que «la persecución racional del interés propio no siempre es la mejor estrategia». Puede que ambos cambios de opinión se derivaran de cambios más amplios en las actitudes públicas. Después de haber reconstruido unas economías destruidas por la guerra y alcanzar niveles de prosperidad inimaginables poco tiempo atrás, el mundo industrializado podría estar ya preparado para centrarse en el dominio social. Debemos decidir si somos como robinsones sentados en islotes separados, tal como parecía imaginar Thatcher, o miembros de sociedades complejas en las que unos nos preocupamos por otros y de las que derivamos nuestra razón de ser. Más acorde con la segunda posibilidad que con la primera, Darwin pensaba que la gente nace con una predisposición moral y que el comportamiento animal respaldaba esta idea. Cita a un perro que nunca pasaba por delante de una cesta donde yacía un gato amigo suyo enfermo sin darle unos cuantos lametones. Esta conducta, dice Darwin, es un claro signo de los buenos sentimientos del perro. Darwin también relata el caso de un cuidador que fue mordido en la nuca por un fiero papión mientras limpiaba su jaula. El papión compartía espacio con un pequeño mono sudamericano. Amedrentado por su compañero de jaula, el mono mantenía una cálida amistad con el cuidador, y de hecho salvó su vida al distraer
al papión con mordiscos y gritos durante el ataque. El pequeño mono arriesgó así su propia vida, demostrando con ello que la amistad se traduce en altruismo. Darwin pensaba que las personas actuaban igual. Esto sucedía antes de que supiéramos de la existencia del bonobo y de los últimos hallazgos de la neurología. Los expertos han observado que la resolución de dilemas morales activa centros emocionales muy antiguos en lo más hondo de nuestro cerebro. En vez de un fenómeno superficial ubicado en el neocórtex expandido, parece ser que la toma de decisiones morales se asienta en millones de años de evolución social. Puede que esto suene obvio, pero es sumamente difícil de conciliar con la concepción de la moralidad como un barniz cultural o religioso. A menudo me he preguntado cómo una postura tan palmariamente errónea se ha defendido durante tantos años. ¿Por qué los altruistas eran vistos como hipócritas? ¿por qué se excluían las emociones del debate y por qué un libro con el audaz título de The Moral Animal negaba que la moralidad formara parte de nuestra naturaleza? La respuesta es que los evolucionistas estaban cometiendo el «error de Beethoven», es decir, la asunción de que proceso y producto deben parecerse. Al escuchar la música perfectamente estructurada de Ludwig van Beethoven, uno nunca diría en qué clase de antro transcurría su existencia. Los visitantes se quejaban de que el compositor viviera en el lugar más sucio, apestoso y desordenado imaginable, repleto de desperdicios, orinales sin vaciar y ropa mugrienta. Sus dos pianos estaban enterrados bajo montañas de polvo y papeles. El maestro mismo tenía un aspecto tan descuidado que una vez fue arrestado al tomársele por un vagabundo. Nadie se pregunta cómo Beethoven pudo crear sus intrincadas sonatas y nobles conciertos de piano en semejante pocilga. Todos sabemos que pueden surgir cosas maravillosas en circunstancias atroces, que proceso y producto son conceptos separados, razón por la cual el disfrute de un buen restaurante rara vez se ve realzado por una visita a su cocina. Pero la confusión entre proceso y producto ha llevado a algunos a creer que, en tanto en cuanto la selección natural es un proceso de eliminación cruel y despiadado, por fuerza tiene que producir criaturas crueles y despiadadas. Un proceso detestable debe producir comportamientos detestables, o así se pensaba. Pero la olla a presión de la naturaleza ha creado tanto peces que se lanzan sobre cualquier cosa que se mueva, incluidos sus propios alevines, como cetáceos con vínculos sociales tan fuertes que todo el grupo queda varado en la playa si uno de sus miembros se desorienta. La selección natural favorece a los organismos
que sobreviven y se reproducen, pura y simplemente. Cómo lo consiguen es una cuestión abierta. Cualquier organismo que prospere haciéndose más o menos agresivo que el resto, más o menos cooperativo o más o menos compasivo propagará sus genes. El proceso no especifica la vía hacia el éxito más que el interior de un apartamento vienés nos dice qué clase de músico se asomará a su ventana. El análisis de los antropoides Cada día al final de la tarde en el zoo de Arnhem, los cuidadores y yo llamamos a Kuif para el biberón diario de Roosje. Sin embargo, antes de que ella acuda con su hija adoptada, siempre tiene lugar un extraño ritual. Estamos acostumbrados a que los antropoides se saluden tras una larga ausencia, bien con besos y abrazos (chimpancés) bien con algún frotamiento sexual (bonobos). Pero Kuif fue el primer antropoide al que vi decir adiós; esto es una manera de hablar porque, obviamente, un antropoide no puede decir «adiós». Antes de entrar en nuestro edificio, Kuif se aproxima a Mama, la respetada hembra alfa del grupo y su mejor amiga, para darle un beso. Después busca a Yeroen, el macho de más edad, para hacer lo propio. Aunque Yeroen esté dormido al otro lado de la isla, o en medio de una sesión de acicalamiento con uno de sus compadres, Kuif dará un gran rodeo para llegar a él. Esta conducta me recuerda nuestra costumbre de no abandonar una fiesta sin despedirnos de los anfitriones. Para saludar, todo lo que se necesita es alegrarse de ver a un familiar concreto. Muchos animales sociables exhiben esta respuesta. Decir adiós es un asunto más complejo, porque requiere una visión de futuro: el conocimiento de que no veremos a alguien por un tiempo. Aprecié otra vez esta visión de futuro un día que observé a una chimpancé recoger toda la paja de su jaula de noche hasta la última brizna y, con los brazos repletos, llevársela fuera de la isla. Ningún chimpancé va por ahí cargado de paja, así que me llamó la atención. Era el mes de noviembre, y los días eran cada vez más fríos. Por lo visto, esta hembra había decidido que quería estar abrigada en el exterior. Cuando recogió la paja no podía sentir el frío porque estaba en un recinto con calefacción, así
que tuvo que extrapolar el frío del día anterior al día siguiente. Pasó todo el día acurrucada en su nido de paja, que no podía abandonar porque todo el mundo estaba pendiente de robárselo. Ésta es la clase de inteligencia que nos lleva a muchos de nosotros a estudiar a los antropoides. No sólo su comportamiento agresivo o sexual, buena parte del cual comparten con otros animales, sino la sorprendente perspicacia y finura que ponen en todo lo que hacen. Puesto que mucha de esta inteligencia es difícil de determinar, los estudios con monos cautivos son absolutamente esenciales. Así como nadie intentaría medir la inteligencia de un niño viéndolo correr por el patio de una escuela, el estudio de la cognición antropoide demanda un enfoque práctico. Hay que proponerles problemas para ver cómo los resuelven. Existe otra ventaja de los monos cautivos en condiciones de semilibertad (lo que significa exteriores espaciosos y un tamaño de grupo natural): uno puede observar su comportamiento mucho más de cerca que en el campo, donde tienden a perderse entre la maleza en el momento más crítico. Mi despacho favorito (tengo más de uno) tiene un amplio ventanal desde donde puedo ver todo lo que hacen los chimpancés de la Yerkes Field Station. No pueden esconderse de mí; ni yo de ellos, como resulta evidente cada vez que intento almorzar sin llamar la atención. La observación simple es la razón por la que la política del poder, la reconciliación tras la lucha y el uso de herramientas se descubrieron antes en antropoides cautivos y sólo más tarde se confirmaron en comunidades salvajes. Habitualmente nos ayudamos de unos binoculares y un teclado de ordenador con el que tomamos nota de todo acontecimiento social que presenciamos. Tenemos una larga lista de códigos para juegos, sexo, agresión, acicalamiento, atenciones y una miríada de distinciones sutiles dentro de cada categoría, e introducimos datos en una base continua en la forma de «quién hace qué a quién». Si las cosas se complican demasiado, como cuando se desencadena una batalla campal, filmamos o, como un locutor de deportes, narramos los acontecimientos en una grabadora. De este modo reunimos literalmente cientos de miles de observaciones, y luego programamos un ordenador para organizar los datos. A pesar del placer que nos proporciona nuestro trabajo, la primatología tiene su lado tedioso. Cuando queremos plantear un problema a nuestros animales, los animamos a entrar en un pequeño edificio. Puesto que no podemos forzarlos a participar, dependemos de su disposición. No sólo conocen sus nombres, sino los nombres de los otros, así que podemos pedir al individuo A que vaya a buscar al individuo
B. El truco, por supuesto, consiste en hacer que el experimento sea una experiencia placentera. Los ordenadores con palanca de mando les resultan realmente atractivos. Mi asistente no tiene más que mostrar el carro con el equipo para que se forme una fila de voluntarios. Como a los niños, la respuesta inmediata de un ordenador entusiasma a los antropoides. En un experimento, Lisa Parr presentó a los chimpancés del centro Yerkes cientos de fotografías tomadas por mí en el zoo de Arnhem. Con un océano de por medio, podíamos estar seguros de que no habían visto aquellas caras antes. En la pantalla del ordenador aparecía una cara y luego otras dos, una de las cuales pertenecía al mismo individuo que la primera. Si el chimpancé situaba el cursor en la cara correspondiente, se le premiaba con un sorbo de zumo. El reconocimiento de caras ya se había estudiado antes, pero los antropoides no habían obtenido puntuaciones demasiado buenas. Ahora bien, los experimentos anteriores habían empleado caras humanas en la hipótesis de que son fáciles de diferenciar. No así para los chimpancés. Resultó que discriminaban mucho mejor entre caras de sus congéneres. Lisa demostró que aprecian similitudes no sólo entre diferentes fotos de la misma cara, sino entre fotos de madre e hijo. Así como, mirando el álbum de fotos del lector, probablemente yo sería capaz de discriminar entre sus parientes de sangre y sus parientes políticos, los chimpancés reconocen las marcas del parentesco. Parecen tan perceptivos respecto de sus caras como nosotros con las nuestras. Otro estudio pretendía determinar si los chimpancés pueden indicar cosas a otros de manera deliberada. La historia anterior de Kanzi y Tamuli sugiere que sí, pero la cuestión sigue siendo controvertida. Algunos científicos se ciñen al gesto de señalar con la mano o el dedo índice por ser el modo en que lo hacemos nosotros. Pero no encuentro ninguna buena razón para adoptar este foco limitado. Nikkie se comunicó una vez conmigo con una técnica mucho más sutil. Se había acostumbrado a que le arrojara bayas silvestres a través del foso. Un día que estaba tomando datos me olvidé por completo de las bayas, que colgaban de una hilera de arbustos altos detrás de mí. Nikkie no se había olvidado. Se sentó justo enfrente de mí, fijó sus ojos rojizos en los míos y, una vez captó mi atención, ladeó abruptamente la cabeza y los ojos para fijarlos en un punto por encima de mi hombro izquierdo. Luego volvió a mirarme y repitió el movimiento. Puedo ser espeso en comparación con un antropoide, pero a la segunda seguí su mirada y vi las bayas. Nikkie había indicado lo que quería sin
un solo sonido ni gesto manual. Obviamente, esta «indicación» no tiene objeto a menos que uno entienda que otro no ha visto lo que uno ha visto, lo que implica darse cuenta de que no todo el mundo tiene la misma información. Charles Menzel llevó a cabo un experimento revelador en el mismo centro de investigación del lenguaje que alberga a Kanzi. Charlie dejó que una chimpancé llamada Panzee lo mirara mientras él escondía golosinas en un área arbolada cerca de su jaula. Panzee seguía la operación desde detrás de los barrotes. Puesto que no podía ir hasta donde estaba Charlie, necesitaría ayuda humana para obtener la golosina. Charlie enterraba una bolsa de M&M en el suelo o colocaba una chocolatina en algún arbusto. A veces hacía esto al final de la jornada, después de que todo el personal se hubiera ido a casa; ello significaba que Panzee no podía comunicar a nadie lo que sabía hasta el día siguiente. Los cuidadores que volvían por la mañana no conocían el experimento. Así, primero Panzee tenía que llamar la atención de algún cuidador, y después proporcionar información a alguien que ignoraba lo que ella sabía y que de entrada no tenía idea acerca de qué le estaba «hablando». Durante una demostración en directo de las habilidades de Panzee, Charlie me dijo en un aparte que los cuidadores suelen tener una opinión más elevada de las aptitudes mentales de los antropoides que los filósofos y psicólogos que escriben sobre el tema, pocos de los cuales han tenido ocasión de interactuar con estos animales a diario. Según me explicó, para el experimento era esencial que Panzee tratara con personas que la tomaran en serio. Todos los reclutados por Panzee declararon que al principio les sorprendió su comportamiento, pero que pronto entendieron que estaba intentando obtener algo de ellos. Siguiendo sus señales, jadeos y llamadas no tuvieron problemas para encontrar la golosina escondida en el bosque. Sin sus instrucciones no habrían sabido dónde buscar. Panzee nunca señaló una dirección equivocada o la situación correspondiente a alguna ocasión anterior. El resultado fue la comunicación de un suceso pasado, presente en la memoria del animal, a gente que no sabía nada de ello y, por lo tanto, no podía darle ninguna pista. Expongo estos ejemplos para señalar que existe una excelente investigación en la que basarnos a la hora de hacer afirmaciones sobre el sentido del pasado y del futuro, el reconocimiento de caras y la conducta social en general de los antropoides. Aunque en este libro me inclino por los ejemplos vívidos, intentado poner rostro a cuanto sabemos sobre nuestros parientes más cercanos, hay todo un cuerpo de literatura académica que respalda la mayoría de mis afirmaciones.
Pero no todas, lo que explica por qué sigue habiendo desacuerdos y por qué no se atisba un final para mi línea de investigación. Un congreso sobre grandes monos podría atraer a cien o doscientos expertos, pero esto no es nada comparado con un congreso típico de psicólogos o sociólogos, que fácilmente puede reunir a diez mil. En consecuencia, de ningún modo nos acercamos al nivel de comprensión de los antropoides que muchos de nosotros querríamos. La mayoría de mis colegas son investigadores de campo. Sean cuales fueren las ventajas de la observación de animales en cautividad, ésta nunca puede reemplazar al estudio del comportamiento natural. De cada aptitud destacable demostrada en el laboratorio queremos saber qué significa para los chimpancés y bonobos salvajes, qué beneficios les reporta. Esto se relaciona con la cuestión evolutiva de por qué surgió la aptitud en primera instancia. Para el reconocimiento de caras, los beneficios parecen bastante obvios, pero ¿qué hay de la visión de futuro? Los investigadores de campo han comprobado que los chimpancés recogen a veces tallos de hierba o ramitas horas antes de llegar al lugar en que se dedicarán a «pescar» hormigas o termitas. Las herramientas que necesitan suelen recogerlas durante el camino en un sitio donde abundan; por tanto, es bien posible que los chimpancés planeen sus rutas teniendo esto presente. Quizá lo más significativo de esta investigación no es qué revelan los antropoides sobre nuestros instintos. Con su desarrollo lento (no son plenamente adultos hasta los dieciséis años) y sus amplias oportunidades de aprender, el comportamiento de los antropoides no es mucho más instintivo que el nuestro. Los antropoides toman montones de decisiones a lo largo de su vida, como amenazar a un recién nacido o defenderlo, o salvar un pájaro o maltratarlo. Lo que comparamos, por lo tanto, son las maneras en que seres humanos y antropoides tratan problemas mediante una combinación de tendencias naturales, inteligencia y experiencia. Es imposible extraer de esta mezcla qué es innato y qué no. Aun así, la comparación es instructiva, aunque sólo sea porque nos hace dar un paso atrás y mirarnos en un espejo que nos muestra una cara diferente de nosotros mismos. Ponemos nuestra mano en la de un bonobo y vemos que nuestro pulgar es más largo, agarramos su brazo y nunca hemos tocado músculos tan duros, tiramos de su labio inferior y vemos que es mucho más ancho que el nuestro, lo miramos a los ojos y nos devuelve una mirada tan inquisitiva como la
nuestra. Todo esto es revelador. Mi objetivo es hacer las mismas comparaciones respecto de la vida social y mostrar que no hay una sola tendencia que no compartamos con estos personajes peludos de los que nos encanta reírnos. Si la gente se ríe de los primates en el zoo, sospecho que lo hace precisamente porque se siente reflejada en un espejo. Si no es así, ¿por qué animales de aspecto tan curioso como las jirafas o los canguros no causan la misma hilaridad? Los primates despiertan cierto nerviosismo porque nos muestran a nosotros mismos bajo una luz brutalmente honesta, recordándonos, en la afortunada expresión de Desmond Morris, que somos meros «monos desnudos». Es esta luz honesta lo que buscamos, o deberíamos buscar, y lo interesante es que, ahora, al saber más acerca del bonobo, podemos vernos reflejados en dos espejos complementarios.
2 Poder Maquiavelo en nuestra sangre Propongo una inclinación general de toda la humanidad, un deseo perpetuo e insaciable de poder y más poder, que sólo se apaga con la muerte. Thomas Hobbes
El igualitarismo no es sólo la ausencia de un cacique, sino una insistencia positiva en la igualdad esencial de todas las personas y el rechazo a inclinarse ante la autoridad de otros. Richard Lee
Mientras pedaleaba cuesta arriba por una de las escasas colinas de mi nativa Holanda, me estremecía por la horripilante visión que sabía me esperaba en el zoo de Arnhem. Por la mañana temprano me habían llamado por teléfono para darme la noticia de que mi chimpancé macho favorito, Luit, había sido víctima de una carnicería a manos de sus propios congéneres. Los chimpancés pueden causar heridas considerables con sus poderosos caninos. Las más de las veces la amenaza no es más que un «farol» intimidatorio, pero ocasionalmente pasan a la acción. El día anterior había dejado el zoo preocupado por Luit, pero no estaba en absoluto preparado para lo que me encontré. Luit, que solía mostrarse orgulloso y no especialmente afectuoso con la gente, ahora quería caricias. Estaba sentado sobre un charco de sangre, con la cabeza apoyada en los barrotes de la jaula de noche. Cuando lo acaricié con suavidad, dejó escapar un profundo suspiro. Al final se había establecido un vínculo entre nosotros, pero en el momento más triste de mi carrera de primatólogo. Enseguida advertí que su vida peligraba. Todavía se movía, pero
había perdido una enorme cantidad de sangre. Tenía profundas perforaciones por todo el cuerpo y había perdido dedos de manos y pies. Pronto descubrimos que había perdido partes aún más vitales. Después he evocado este momento en el que Luit buscó consuelo en mí como una alegoría de la humanidad moderna: igual que monos violentos bañados en nuestra propia sangre, anhelamos sentirnos reconfortados. A pesar de nuestra tendencia a matar y mutilar, queremos oír que todo irá bien. Pero en aquel trance mi único pensamiento era salvar la vida de Luit. Tan pronto como llegó el veterinario, tranquilizamos a Luit y lo llevamos al quirófano, donde cosimos literalmente cientos de puntos de sutura. Fue durante esta operación desesperada cuando nos dimos cuenta de que sus testículos habían desaparecido, aunque los agujeros en la piel del saco escrotal parecían menores que los propios testículos; éstos habían sido hallados por los cuidadores sobre la paja de la jaula de noche. «Arrancados de cuajo», concluyó impasible el veterinario. Dos contra uno Luit nunca se despertó de la anestesia. Pagó con creces el haber plantado cara a los otros dos machos, frustrados por su veloz ascenso. Ambos habían estado conspirando contra él para recuperar el poder perdido. La manera terrible de lograrlo me hizo ver lo fatalmente en serio que se toman los chimpancés su política. Las maniobras de dos contra uno confieren a las luchas de poder entre los chimpancés su riqueza y peligrosidad. Las coaliciones son clave. Ningún macho puede imponerse por sí solo, al menos no por mucho tiempo, porque el grupo como totalidad puede derrocar a cualquiera. Los chimpancés son tan inteligentes a la hora de formar bandas que un líder necesita aliados para fortificar su posición, así como la aceptación de la comunidad. Mantenerse en la cúspide es un acto de equilibrio entre afirmar la propia dominancia, tener contentos a los aliados y evitar que la masa se rebele. Si esto suena familiar es porque la política humana funciona exactamente igual. Antes de la muerte de Luit, la colonia de Arnhem estaba gobernada conjuntamente por Nikkie, un joven advenedizo, y Yeroen, un conspirador en la sombra. Apenas adulto a sus diecisiete años, Nikkie era un tipo musculoso con
expresión alelada. Era muy resuelto, pero no un prodigio de agudeza. Lo apoyaba Yeroen, que ya no estaba por la labor de convertirse en un líder absoluto, pero continuaba ejerciendo una enorme influencia entre bastidores. Yeroen tenía el hábito de mantenerse a distancia en las disputas; sólo se inmiscuía para apoyar flemáticamente a uno u otro bando cuando las emociones se desataban, y forzaba a todo el mundo a estar pendiente de sus decisiones. Yeroen explotaba con extrema astucia las rivalidades entre machos más jóvenes y fuertes que él. Sin entrar en la compleja historia de este grupo, estaba claro que Yeroen odiaba a Luit, pues le había quitado el poder años antes. Luit había derrotado a Yeroen en una lucha que había durado tres calurosos meses de verano con tensiones diarias que afectaban a toda la colonia. Al año siguiente, Yeroen se desquitó ayudando a Nikkie a destronar a Luit. Desde entonces, Nikkie había sido el macho alfa con Yeroen como brazo derecho. Los dos se hicieron inseparables. Luit no tenía miedo de enfrentarse con ninguno de ellos a solas. En los encuentros uno a uno en las jaulas de noche, Luit dominaba sobre los otros machos de la colonia. Los perseguía y les quitaba la comida, y no parecía que ninguno de ellos fuera capaz de ponerlo en su lugar sin ayuda. Esto significaba que Yeroen y Nikkie imponían su ley como un equipo, y sólo como un equipo. Así lo hicieron durante cuatro largos años. Pero al final su coalición comenzó a deshacerse y, como tampoco es infrecuente entre los hombres, el motivo de división fue el sexo. Como artífice del reinado de Nikkie, Yeroen había disfrutado de extraordinarios privilegios sexuales. Nikkie no dejaba que ningún otro macho se acercara a las hembras más deseables, pero con Yeroen siempre hacía una excepción. Esto era parte del trato: Nikkie tenía el poder y Yeroen se llevaba una tajada del pastel sexual. El pacto amigable se acabó sólo cuando Nikkie intentó renegociar sus términos. A lo largo de los cuatro años de su liderazgo había ido ganando confianza en sí mismo. ¿Había olvidado quién le ayudó a situarse en la cúspide? Cuando el joven líder comenzó a interferir en los escarceos sexuales no sólo de los otros machos, sino del mismo Yeroen, las cosas se pusieron feas. Las desavenencias en el seno de la coalición gobernante se prolongaron durante meses, hasta que un día Yeroen y Nikkie dejaron de reconciliarse tras una riña. Con Nikkie siguiéndole a todas partes, gritando e implorando su abrazo de costumbre, el viejo zorro finalmente se alejó sin mirar atrás. Ya había tenido bastante. Esa misma noche, Luit llenó el vacío de poder. El chimpancé más
magnífico que he conocido, en cuerpo y en espíritu, rápidamente ascendió a macho alfa. Luit era popular entre las hembras, un poderoso árbitro en las disputas, protector de los oprimidos y efectivo en la ruptura de alianzas rivales mediante la táctica del «divide y vencerás», típica tanto de chimpancés como de seres humanos. Tan pronto como Luit veía otros machos juntos optaba por una de estas dos opciones: se unía a ellos o escenificaba una carga para separarlos. Nikkie y Yeroen estaban tremendamente deprimidos por su súbita pérdida de rango. Incluso parecían haber encogido. Pero a veces parecían dispuestos a reanudar su antigua coalición. Que esto ocurriera en los recintos de noche, donde Luit no tenía escapatoria, probablemente no fue accidental. La horrible escena con la que se encontraron los cuidadores nos dice que Nikkie y Yeroen no sólo habían limado sus diferencias, sino que su actuación fue perfectamente coordinada. Ellos apenas habían resultado heridos. Nikkie tenía algunos arañazos y mordiscos superficiales, y Yeroen ni un rasguño, lo que sugiere que él se había encargado de sujetar a Luit y había dejado que el otro hiciera el trabajo de acabar con su rival. Nunca sabremos qué se transpiraba exactamente y, por desgracia, no había ninguna hembra presente para interponerse. No es inusual que el colectivo de hembras interrumpa los altercados descontrolados entre machos. La noche del asalto, sin embargo, las hembras estaban en jaulas separadas dentro del mismo edificio. Tuvieron que presenciar toda la conmoción, pero no pudieron intervenir. La colonia estaba inquietantemente silenciosa aquella mañana. Fue la primera vez en la historia del zoo que ninguno de los chimpancés probó su desayuno. Después de que nos lleváramos a Luit y el resto de la colonia saliera al exterior (una isla de poco menos de una hectárea con hierba y árboles), lo primero que aconteció fue un inusual y fiero ataque sobre Nikkie por parte de una hembra llamada Puist. Su agresividad era tan persistente que el joven e imponente macho se amedrentó y escapó subiéndose a un árbol. Puist lo mantuvo allí durante al menos diez minutos, gritando y cargando cada vez que intentaba bajar. Puist siempre había sido la principal aliada de Luit entre las hembras. Desde su recinto de noche podía ver el de los machos, y parecía claro que estaba expresando su opinión sobre el brutal asalto. Así pues, nuestros chimpancés habían exhibido todos los elementos de la política de dos contra uno, desde la necesidad de unidad hasta el destino de un líder que se confía demasiado. El poder es el primer motor del chimpancé
macho. Es una obsesión constante que proporciona grandes beneficios cuando se obtiene y una intensa amargura cuando se pierde. Machos en su pedestal El asesinato político no es más raro en nuestra especie: John F. Kennedy, Martin Luther King, Salvador Allende, Yitzhak Rabin, Gandhi. La lista continúa. Hasta la plácida Holanda, un país políticamente sosegado —o «civilizado», como dirían los holandeses—, se vio sacudida hace unos años por el asesinato de Pim Fortuyn, un candidato derechista. Más atrás en la historia, mi país presenció uno de los asesinatos políticos más atroces que se recuerdan. Azuzada por los adversarios de Johan de Witt, una turba enardecida prendió al hombre de Estado y a su hermano Cornelius. Los exaltados asesinaron a ambos hombres con espadas y mosquetones, colgaron sus cuerpos cabeza abajo y los abrieron en canal como cerdos en un matadero. Les sacaron las entrañas, las asaron a la parrilla y se las dieron a comer a una multitud festiva. Este horripilante suceso, acontecido en 1672, se derivó de una profunda frustración en un momento en que el país había perdido una serie de guerras. El asesinato se conmemoró en poemas y pinturas, y el Museo Histórico de La Haya todavía exhibe un dedo y la lengua de una de las víctimas. Para hombre o bestia, la muerte es el precio último de intentar llegar a la cúspide. En el parque nacional de Gombe, en Tanzania, hay un chimpancé llamado Goblin, que, tras muchos años de dominio despótico, fue atacado por una banda de chimpancés furiosos. Primero perdió una pelea contra un retador respaldado por cuatro machos más jóvenes. Como ocurre tantas veces en el campo, la pelea en sí apenas fue visible entre la densa maleza. Pero Goblin emergió gritando de dolor y con heridas en muñecas, pies, manos y, lo peor de todo, escroto. Sus lesiones eran significativamente similares a las de Luit. Goblin estuvo a punto de morir a consecuencia de una infección en el escroto lesionado que le produjo fiebre alta. Días después avanzaba despacio, descansaba a menudo y apenas comía. Pero un veterinario lo anestesió con un dardo tranquilizante y le administró antibióticos. Tras un periodo de convalecencia durante el cual no se dejó ver por su propia comunidad, intentó una revancha y dirigió cargas intimidatorias contra el nuevo macho alfa. Esto fue una grave equivocación, pues provocó la persecución de los otros machos del grupo. De
nuevo resultó gravemente herido, y de nuevo fue salvado por el veterinario de campo. Al final, Goblin volvió a ser aceptado por su comunidad, aunque con un rango inferior. La suerte que pueden correr los que están arriba es un coste inevitable del afán de poder. Aparte del riesgo de lesiones o muerte, ejercer el poder es estresante. Esto puede demostrarse midiendo los niveles de cortisol, una hormona del estrés, en la sangre. No es una tarea fácil en el campo, pero Robert Sapolsky ha pasado años anestesiando papiones con dardos en la sabana africana. Entre estos primates altamente competitivos, los niveles de cortisol se relacionan con la gestión individual de las tensiones sociales. Como en las personas, resulta que esto depende de la personalidad. Algunos machos dominantes tienen mucho estrés simplemente porque no aprecian la diferencia entre un desafío auténtico y una conducta neutra por la que no deberían inmutarse. Estos machos son nerviosos y paranoicos. Después de todo, si un rival pasa por delante de uno puede ser sólo porque necesita ir de A a B, no porque quiera incordiar. Cuando la jerarquía es inestable, los malentendidos se acumulan, lo que destroza los nervios de los machos que ocupan los escalones superiores. Puesto que el estrés deprime el sistema inmunitario, no es inusual encontrar en los primates de alto rango las úlceras y ataques cardiacos que suelen aquejar también a los altos ejecutivos. Las ventajas de acceder a un rango elevado deben ser enormes; de lo contrario, la selección natural nunca habría favorecido esta ambición temeraria. El afán de poder es ubicuo en el reino animal, desde las ranas y las ratas hasta los pollos y los elefantes. Por regla general, el rango elevado se traduce en alimento para las hembras y apareamientos para los machos. Digo «por regla general» porque los machos también compiten por el alimento y las hembras por los apareamientos, aunque esto último se ciñe sobre todo a las especies, como la nuestra, en que los machos colaboran en la crianza. Toda evolución gira en torno al éxito reproductivo, lo que significa que las distintas orientaciones de machos y hembras tienen pleno sentido. Un macho puede incrementar su progenie si logra aparearse con muchas hembras y mantener lejos a los rivales. Para la hembra, esta estrategia no tiene sentido, porque aparearse con múltiples machos no le reporta en general ningún beneficio. Las hembras apuestan por la calidad antes que la cantidad. La mayoría de ellas no viven en pareja, por lo que elegir al compañero sexual más vigoroso y sano es todo cuanto necesitan. De este modo, su descendencia podrá heredar
buenos genes. Pero las hembras de especies cuyos machos forman pareja con ellas están en una situación diferente, lo que las lleva a preferir machos gentiles, protectores y buenos proveedores. Por otra parte, el éxito reproductivo de una hembra depende de la cantidad de alimento que ingiere, especialmente si está preñada o lactando, cuando el gasto calórico se multiplica por cinco. Puesto que las hembras dominantes pueden reclamar para ellas más o mejor alimento, crían hijos más sanos y fuertes. En algunas especies, como el macaco rhesus, la jerarquía es tan estricta que una hembra dominante no tiene más que parar a una subordinada con los carrillos repletos. Las bolsas de los carrillos permiten a los monos transportar el alimento a un lugar seguro. La dominante agarra la cabeza de la subordinada, le abre la boca y le roba la cartera. La otra no ofrece resistencia, porque si no cede la comida se ganará un mordisco. ¿Se explica el instinto de dominación por los beneficios de estar en los escalones superiores de la jerarquía? Contemplando los enormes caninos de un papión macho o la mole y la musculatura de un gorila macho, uno ve máquinas de combate evolucionadas para derrotar a los rivales en la persecución de la única moneda reconocida por la selección natural: la descendencia producida. Para los machos, esto es un juego de todo o nada, pues el rango determina quién sembrará su semilla por todo el campo y quién no sembrará nada. En consecuencia, los machos están hechos para pelear, con una tendencia a sondear a los rivales en busca de puntos débiles y una cierta ceguera para el peligro. Correr riesgos es una característica masculina, igual que esconder la propia vulnerabilidad. En el mundo primate, a uno no le interesa parecer débil. No sorprende, pues, que en la sociedad moderna los hombres vayan al médico menos a menudo que las mujeres y les cueste revelar sus emociones incluso cuando todo un grupo de apoyo los anima a hacerlo. La sabiduría popular dice que a los hombres se los socializa para ocultar sus emociones, pero parece más probable que estas actitudes provengan del hecho de estar rodeados de rivales dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad de derribarlos. Nuestros ancestros deben de haber notado la más leve cojera o flaqueza en los otros. Un macho de alto rango hará bien en camuflar sus desventajas, una tendencia que quizá se haya hecho innata. Entre los chimpancés no es inusual que un líder herido duplique la energía de sus cargas intimidatorias para crear la ilusión de que está en perfecta forma. Los animales no piensan en términos de procreación, pero actúan de maneras que contribuyen a la propagación de sus genes. El macho humano ha
heredado la misma tendencia. Hay multitud de recordatorios de la conexión entre poder y sexo. A veces, como durante el escándalo de Monica Lewinsky, esta conexión se expone con gran aparato e hipocresía, pero la mayoría de la gente es realista respecto del atractivo sexual de los líderes e ignora sus mariposeos. Hay que decir que esto se aplica sólo a los líderes de sexo masculino. Puesto que los varones no tienen una preferencia especial por las mujeres poderosas, el rango elevado no beneficia a las mujeres en el dominio sexual. Una destacada política francesa comparó una vez el poder con la repostería: le encantaba, aunque sabía que no era bueno para ella. Estas diferencias entre los sexos surgen pronto. En un estudio canadiense se invitó a niños y niñas de nueve y diez años a practicar juegos que medían la competitividad. Las niñas eran reacias a quitarles juguetes a los otros a menos que fuera la única manera de ganar, mientras que los niños reclamaban juguetes para sí con independencia de cómo afectara esto al resultado del juego. Las niñas competían sólo si era necesario, mientras que los niños parecían competir por competir. De manera similar, cuando se encuentran por primera vez, los varones se examinan mutuamente escogiendo algún motivo —lo que sea— de disputa, a menudo alterándose ante un asunto que por lo general les trae sin cuidado. Adoptan posturas corporales amenazadoras (piernas separadas y pecho fuera), hacen gestos expansivos, elevan el volumen de la voz, profieren insultos velados, hacen chistes arriesgados, etcétera. Buscan con desespero hacerse una idea de su posición en relación con el resto. Esperan impresionar a los otros lo bastante como para que el resultado les sea favorable. Ésta es una situación predecible en el primer día de una congregación académica, cuando egos de todos los confines del globo se ven las caras en un seminario o en un bar. A diferencia de las mujeres, que tienden a mantenerse al margen, los varones se implican tanto en la trifulca intelectual subsiguiente que a veces se ponen rojos o blancos. Lo que consiguen los chimpancés con sus cargas intimidatorias —con el pelo erizado, golpeando sobre algo que amplifique el sonido, arrancando arbustos—, el macho humano lo consigue de manera más civilizada haciendo picadillo los argumentos de algún otro o, más primitivamente, no dando a los otros tiempo de abrir la boca. La clarificación de la jerarquía es una prioridad absoluta. De forma invariable, el siguiente encuentro entre los mismos hombres será más calmado, lo que significa que algo ha quedado establecido, aunque es difícil saber de qué se trata exactamente.
Para los machos, el poder es el mayor afrodisiaco, y además adictivo. La reacción violenta de Nikkie y Yeroen a su pérdida de poder se ajusta al pie de la letra a la hipótesis de la frustración-agresión: cuanto más profunda la amargura, mayor la rabia. Los machos conservan celosamente su poder y pierden toda inhibición si otro lo desafía. Y ésta no era la primera oportunidad para Yeroen. La ferocidad del ataque sobre Luit quizá se debiera a que era la segunda ocasión en que se había situado en la cúspide. La primera vez que Luit usurpó el poder, con lo que puso fin al antiguo régimen de Yeroen, me dejó perplejo la reacción del líder depuesto. De porte habitualmente digno, Yeroen se volvió irreconocible. En medio de una confrontación, se dejaba caer de un árbol como una manzana podrida, se retorcía en el suelo gritando lastimosamente y esperaba a que el resto del grupo fuera a apoyarlo. Su manera de actuar se parecía a la de una cría obligada a despegarse de los pezones de su madre. Y como una cría que durante una rabieta mira de reojo a ver si mamá se ablanda, Yeroen siempre estaba pendiente de quién se le aproximaba. Si el grupo en torno suyo era lo bastante numeroso y poderoso, sobre todo si incluía al macho alfa, enseguida ganaba coraje. Con el respaldo de sus compinches, reanudaba la confrontación con su rival. Estaba claro que las rabietas de Yeroen eran otro ejemplo de manipulación. Lo que más me fascinaba, sin embargo, era el paralelismo con el apego infantil. Echar a un macho de su pedestal suscita la misma reacción que despojar a un bebé de su manto de seguridad. Cuando finalmente Yeroen perdió su posición de privilegio, a menudo se sentaba tras una pelea con la mirada perdida y una expresión vacía en el rostro. Era indiferente a la actividad social en torno suyo y rehusaba la comida durante semanas. Pensábamos que había enfermado, pero el veterinario no encontró nada anormal. Yeroen parecía una sombra de la impresionante figura que había sido. Nunca he olvidado esta imagen de un Yeroen derrotado y abatido. Cuando perdió su poder, las luces en su interior se apagaron. Sólo he visto otra transformación tan drástica, en este caso en mi propia especie. Un catedrático universitario colega mío en la misma facultad, de extraordinario prestigio y ego, no se había percatado de una conspiración incipiente. Algunos miembros de la facultad más jóvenes estaban en desacuerdo con él acerca de un asunto políticamente delicado, y consiguieron que se votara en su contra. Hasta entonces, no creo que nadie hubiera tenido las agallas de enfrentarse cara a cara con él. El apoyo a la propuesta alternativa lo habían
cocido a sus espaldas algunos de sus propios protegidos. Después del voto fatal, que debió caerle como una bomba a juzgar por su expresión de incredulidad, la cara del catedrático palideció por completo. Parecía haber envejecido diez años de golpe, y tenía la misma expresión vacía y fantasmal que Yeroen tras la pérdida de su rango. Para el catedrático, estaba en juego mucho más que un asunto concreto. Se estaba cuestionando quién mandaba en el departamento. En los meses siguientes, mientras avanzaba a grandes zancadas por los corredores, sus ademanes cambiaron por completo. En vez de decir «Estoy a cargo de esto», su lenguaje corporal decía «Dejadme solo». The Final Days, de Bob Woodward y Carl Bernstein, describe el derrumbe del presidente Richard Nixon después de hacerse obvio que habría de renunciar: «Entre sollozos, Nixon estaba quejumbroso. ¿Cómo un simple robo […] había causado todo esto? Nixon se arrodilló abatido […]. Se inclinó y dio un puñetazo a la alfombra, gritando, “¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado?”». Se dice que Henry Kissinger, su secretario de Estado, consoló al líder destronado como a un niño, sosteniéndolo literalmente en sus brazos, recitando todos sus grandes logros una y otra vez hasta que el presidente, por fin, se calmó. Una tendencia arcaica Dada la obvia «voluntad de poder» —como la llamó Friedrich Nietzsche— del género humano, la enorme energía invertida en su expresión, el temprano establecimiento de jerarquías entre los niños y la desolación infantil de hombres adultos caídos de su pedestal, me intriga el tabú con el que nuestra sociedad envuelve este asunto. La mayoría de los libros de texto de psicología ni siquiera mencionan el poder y la dominancia, salvo en lo referente al maltrato. Todo el mundo lo niega. En un estudio sobre el poder como motivación, se interrogó a algunos ejecutivos acerca de su relación con el poder. Reconocían la existencia de un ansia de poder, pero nunca aplicable a sí mismos. Ellos disfrutaban más bien de la responsabilidad, el prestigio y la autoridad. Los buscadores de poder siempre eran los otros. Los políticos son igualmente reacios a reconocer su afán de poder. Se presentan como servidores públicos, que sólo quieren el poder para fijar la economía o mejorar la educación. ¿Recuerda el lector haber oído a un candidato admitir que anhela el poder? Obviamente, la palabra «servidor» tiene un doble
sentido; ¿alguien cree que es sólo por nuestro bien por lo que los políticos se lanzan al ruedo de la democracia moderna? ¿Lo creen así los propios candidatos? ¡Qué inusual sería tal sacrificio! Es reconfortante trabajar con chimpancés: son los políticos honestos que todos anhelamos. Cuando el filósofo Thomas Hobbes postuló la existencia de un irreprimible afán de poder, dio en la diana tanto en lo que respecta a los hombres como a los chimpancés. Observando con qué descaro compiten los chimpancés por la posición, es fútil buscar motivaciones ulteriores. Yo no estaba preparado para esto cuando, todavía estudiante, comencé a seguir el drama cotidiano entre los chimpancés de Arnhem desde una ventana de observación que abarcaba su isla. En aquellos días se suponía que los estudiantes debíamos ser antisistema, y mi melena hasta los hombros así lo denotaba. Considerábamos que el poder era diabólico y la ambición ridícula. Pero mis observaciones de los antropoides me obligaron a abrir mi mente para contemplar las relaciones de poder no como algo malo, sino como algo profundamente arraigado. Quizá la desigualdad no pudiera despacharse como un producto del capitalismo sin más. El tema no acababa aquí. Aunque hoy esto puede parecer banal, en la década de los setenta del pasado siglo, el comportamiento humano se veía como algo totalmente flexible: no natural, sino cultural. La gente creía que, si lo deseábamos de veras, podríamos librarnos de tendencias arcaicas como los celos, los roles de género, la propiedad material y, sí, el deseo de dominar. Ajenos a este ideario revolucionario, mis chimpancés exhibían las mismas tendencias arcaicas, pero sin trazas de disonancia cognitiva. Eran celosos, sexistas y posesivos, simple y llanamente. Entonces ignoraba que iba a seguir trabajando con ellos el resto de mi vida, y que no volvería a permitirme el lujo de sentarme en un taburete de madera y contemplarlos durante miles de horas. Fue la época más reveladora de mi vida. Me quedé tan absorto que intenté imaginar cómo decidían mis chimpancés sobre esta o aquella acción. Comencé a soñar con ellos por las noches y, lo más significativo, empecé a ver a la gente que me rodeaba bajo un prisma diferente. Soy un observador nato. Mi mujer, que no siempre me dice lo que compra, ha aprendido a vivir con el hecho de que puedo entrar en una habitación y detectar en cuestión de segundos cualquier novedad o cambio, por pequeño que sea. Puede ser un libro nuevo insertado entre otros o un bote diferente en el frigorífico. Lo hago sin ninguna intención consciente. De manera similar, me gusta fijarme en el comportamiento humano. Cuando me siento en un restaurante
quiero tener delante cuantas más mesas mejor. Disfruto siguiendo la dinámica social (amor, tensión, aburrimiento, antipatía) a mi alrededor basada en el lenguaje corporal, que considero más informativo que el lenguaje hablado. Como espiar a la gente es algo que hago de manera automática, convertirme en una mosca en la pared de una colonia de antropoides fue un paso natural para mí. Mis observaciones me ayudaron a contemplar el comportamiento humano bajo una luz evolutiva. No me refiero sólo a la luz darwiniana de la que tanto se oye hablar, sino también al modo simiesco de rascarnos la cabeza ante un conflicto, o la cara de desánimo que se nos queda si un amigo presta demasiada atención a algún otro. Al mismo tiempo, comencé a cuestionarme lo que me habían enseñado sobre los animales: sólo se rigen por el instinto; no tienen visión de futuro; todo lo que hacen es en interés propio. Esto no encajaba con lo que estaba viendo. Perdí la capacidad de generalizar sobre «el chimpancé», del mismo modo en que nadie habla nunca de «el ser humano». Cuanto más observaba, más se parecían mis juicios a los que hacemos sobre otras personas, como si ésta es amable y amigable o aquélla es retraída. No hay dos chimpancés iguales. Es imposible seguir lo que ocurre en una comunidad de chimpancés sin distinguir entre los actores e intentar comprender sus metas. La política de los chimpancés, como la política humana, es una cuestión de estrategias individuales que chocan para ver cuál sale adelante. La literatura biológica demostró su inutilidad para comprender las maniobras sociales, debido a su aversión al lenguaje de las motivaciones. Los biólogos no hablan de intenciones ni de emociones. Así pues, acudí a Nicolás Maquiavelo. En los momentos de tranquilidad durante la observación leía un libro publicado cuatro siglos atrás. El príncipe me situó en el marco mental adecuado para interpretar lo que estaba viendo en la isla, aunque estoy seguro de que el filósofo nunca anticipó esta aplicación particular de su obra. Entre los chimpancés, la jerarquía lo impregna todo. Si traemos dos hembras al edificio, como hacemos a menudo para efectuar pruebas, y les asignamos la misma tarea, una se pondrá enseguida a ello mientras que la otra se quedará atrás. La segunda hembra apenas se atreverá a aceptar recompensas y no tocará el puzle, ordenador o lo que se use en el experimento. Puede tener tantas ganas de participar como la otra, pero cede el paso a su «superior». No hay tensión ni hostilidad, y en el grupo pueden ser las mejores amigas. Simplemente, una hembra domina a la otra.
En la colonia de Arnhem, la hembra alfa, Mama, reafirmaba de manera ocasional su posición con fieros ataques a otras hembras, pero en general era respetada sin discusión. La mejor amiga de Mama, Kuif, compartía su poder, pero esto no era comparable con una coalición masculina. Las hembras ascienden porque todo el mundo las reconoce como líderes, lo que implica que no hay mucho por lo que contender. Puesto que el rango femenino es en gran medida una cuestión de personalidad y edad, Mama no necesitaba a Kuif; ésta compartía el poder de Mama, pero no contribuía a afianzarlo. Entre los machos, por el contrario, el poder siempre puede arrebatarse. No viene dado por la edad o cualquier otro rasgo, sino que debe conquistarse y defenderse ante los retadores. Si los machos forman coaliciones es porque se necesitan unos a otros. El rango queda fijado por quién vence a quién, no sólo a título individual, sino colectivo. A un macho no le sirve ser superior físicamente a un rival si, cada vez que intenta someterlo, el grupo entero se le viene encima. Para imponer su ley, un macho necesita, además de fuerza física, compinches que acudan en su ayuda cuando la pelea se calienta demasiado. La asistencia de Yeroen fue crucial para que Nikkie accediera al rango más alto. No podía con Luit él solo, ni contaba con la simpatía de las hembras. No era raro que las hembras se unieran contra él. Yeroen, que era muy respetado, podía frenar este descontento colectivo colocándose entre Nikkie y las irritadas hembras. Dada la dependencia de Nikkie, es de lo más sorprendente que al final mordiera la mano que le daba de comer. Pero las estrategias complejas propician los errores de cálculo. Por eso hablamos de «habilidad» política: no se trata tanto de quién eres como de qué haces. Estamos exquisitamente sintonizados para responder rápidamente a cualquier nueva configuración del poder. Si un negociante quiere obtener un contrato de una gran empresa, se entrevistará una y otra vez con toda clase de gente, de lo cual compondrá un cuadro de rivalidades, lealtades y celos dentro de la compañía visitada, como quién quiere qué posición, quién se siente excluido por quién, y quién está de capa caída o con un pie fuera. Este cuadro es al menos tan valioso como el esquema organizativo de la compañía. Simplemente no podríamos sobrevivir sin nuestra sensibilidad a la dinámica del poder. El poder nos rodea y, continuamente confirmado y contestado, es percibido con gran precisión. Pero los sociólogos, los políticos y hasta la gente de la calle lo tratan como una patata caliente. Preferimos esconder las motivaciones
subyacentes. Cualquiera que, como Maquiavelo, llame a las cosas por su nombre pondrá en riesgo su reputación. Nadie quiere ser calificado de «maquiavélico», aunque la mayoría de nosotros lo es. Arrastrarse en el polvo Es difícil citar un descubrimiento en el campo del comportamiento animal más ampliamente reconocido que el «orden de picoteo». Aunque el picoteo no es lo que se dice un comportamiento humano, el término es ubicuo en la sociedad moderna. Al hablar del orden de picoteo en una empresa, o en el Vaticano (con «primados» en la cúspide), reconocemos el origen arcaico de las desigualdades. También nos reímos de nosotros mismos al sugerir que, aun siendo seres humanos sofisticados, compartimos algo con las gallinas. Es algo que un niño puede ver, y lo digo en sentido literal. El trascendental descubrimiento del orden de picoteo a principios del siglo XX fue obra de un niño noruego, Thorleif Schjelderup-Ebbe, quien se fascinó por las gallinas a la tierna edad de seis años. Su madre le compró una partida y pronto cada ave tenía su propio nombre. A los diez años, Thorleif comenzó a tomar detalladas notas, y lo siguió haciendo durante años. Aparte de anotar cuántos huevos ponían las gallinas, y cuál picoteaba a cuál, le fascinaban de manera especial las excepciones ocasionales a la jerarquía vertical («triángulos» en los que A dominaba a B y B dominaba a C, pero C dominaba a A). Así, desde el principio, como un auténtico científico, el niño no sólo se interesó por las regularidades, sino también por las irregularidades del orden jerárquico. Hoy encontramos la escala social descrita por el joven Thorleif —descubrimiento que luego pondría por escrito en su tesis doctoral— tan obvia que nos parece inimaginable que pudiera pasarle por alto a cualquiera. Del mismo modo, al observar a un grupo de gente, rápidamente advertimos quiénes actúan con más confianza, atraen más miradas y asentimientos con la cabeza, son menos reacios a inmiscuirse en la discusión, hablan con voz suave pero esperan que todo el mundo les escuche —y ría sus chistes—, expresan opiniones unilaterales, etcétera. Pero hay indicadores de rango mucho más sutiles. Los científicos consideraban que, en la voz humana, la banda de frecuencia por debajo de 500 Hz no era más que ruido, porque si se filtra la voz para eliminar las frecuencias más altas no se oye más que un rumor grave. Todas
las palabras se pierden. Pero luego se ha comprobado que este rumor grave es un instrumento social inconsciente. Es diferente para cada persona, pero en el curso de una conversación tienden a converger en uno solo, y siempre es la persona de rango más bajo la que ajusta su voz. Esto se demostró por primera vez en un análisis del programa de televisión Larry King Live. El presentador, Larry King, ajustaba su timbre de voz al de los invitados de alto rango, como Mike Wallace o Elizabeth Taylor, mientras que los invitados subordinados ajustaban su timbre de voz al de King. El ajuste más claro a la voz de King, indicativo de falta de confianza, correspondió al ex vicepresidente Dan Quayle. El mismo análisis espectral se ha aplicado a los debates televisados entre candidatos a la presidencia estadounidense. En las ocho elecciones celebradas entre los años 1960 y 2000, el voto popular concordaba con el análisis de voz: la mayoría votó al candidato que mantenía su propio timbre de voz frente al otro. En algunos casos la diferencia era extrema, como entre Ronald Reagan y Walter Mondale. Sólo en 2000 resultó elegido un candidato con un patrón de voz ligeramente subordinado. Pero, en realidad, ésta no fue una excepción a la regla porque, como los demócratas se complacen en puntualizar, el voto popular fue a parar mayoritariamente al candidato con el patrón de voz más dominante, Al Gore. Por debajo del radar de la conciencia, comunicamos nuestro rango cada vez que hablamos con alguien, en persona o por teléfono. Aparte de esto, tenemos maneras de explicitar la jerarquía social, desde el tamaño de nuestras oficinas hasta el precio de nuestra vestimenta. En un poblado africano, el jefe tiene la choza más grande y viste una toga dorada, y en las ceremonias universitarias de graduación, los profesores vestidos de gala desfilan orgullosamente ante los estudiantes y sus padres. En Japón, la magnitud de la reverencia marca las diferencias de rango, no sólo entre varones y mujeres (las mujeres bajan más la cabeza), sino entre mayores y menores dentro de la familia. Las jerarquías más institucionalizadas se dan en bastiones masculinos como el ejército, con sus estrellas y galones, y la Iglesia católica, donde el papa viste de blanco, los cardenales de rojo, los obispos de púrpura y los sacerdotes de negro. Los chimpancés no son menos formales que los japoneses en sus ceremonias de saludo. El macho alfa hace un alarde impresionante, corriendo de aquí para allá con el pelo erizado y golpeando a cualquiera que no se aparte de su camino a tiempo. La exhibición atrae la atención general sobre él y causa impresión. Un macho alfa del parque nacional de las montañas Mahale, en
Tanzania, adquirió el hábito de hacer rodar bidones vacíos por el lecho pedregoso de un río seco, produciendo un ruido atronador. Podemos imaginar el asombro de los otros al contemplar un espectáculo que no podían igualar. Finalizada la actuación, el ejecutante se sentaba esperando la aprobación de los presentes. Y así lo hacían, al principio con reticencia, pero luego de manera colectiva, meciéndose con reverencia, arrastrándose y proclamando su respeto mediante sonoros jadeos. Parece ser que los machos dominantes se fijan en la conducta de cada cual, porque en la siguiente exhibición a veces dedican un «tratamiento especial» a los indiferentes para que la próxima vez no olviden mostrar sus respetos. Una vez visité la Ciudad Prohibida de Pekín, cuatro veces mayor que Versalles y diez el tamaño del Palacio de Buckingham, con sus edificios bellamente decorados y rodeados de jardines y amplios patios. No era difícil imaginar a un emperador chino gobernando desde un elaborado trono diseñado para levantarse sobre una gran multitud postrada a sus pies e intimidarla con su esplendor. La realeza europea todavía atraviesa las calles de Londres y Amsterdam en carruajes chapados en oro, en una exhibición de poder hoy en su mayor parte simbólico pero que subraya el orden social. Los faraones egipcios impresionaban a la plebe en una gloriosa ceremonia celebrada el día más largo del año. Se situaban en un punto concreto del templo solar de Amón-Ra, de manera que la luz del sol entrara por un estrecho corredor y bañara la figura del monarca, cegando a la concurrencia con su resplandor y confirmando así la divinidad del gobernante. A una escala más modesta, los prelados ataviados con hábitos coloreados extienden la mano a los subordinados para que besen sus anillos, y las mujeres saludan a la reina con una genuflexión especial. Pero el premio al ritual de sumisión más estrafalario se lo lleva Saddam Hussein, el depuesto tirano de Iraq, que se hacía saludar por sus subordinados con un beso en la axila. ¿Acaso la idea era transmitirles el olor de su triunfo? Los seres humanos siguen siendo sensibles a los marcadores físicos de rango. Los hombres menudos, como el candidato a la presidencia estadounidense Michael Dukakis o el antiguo primer ministro italiano Silvio Berlusconi, recurrían a una banqueta para los debates y fotos de grupo oficiales. Hay fotografías de Berlusconi sonriendo cara a cara con un líder al que en realidad no le llega a los hombros. Podemos reírnos de sus complejos napoleónicos, pero es
cierto que los cortos de talla tienen que trabajar más para imponer su autoridad. Los mismos prejuicios que aplican antropoides y niños para organizar sus relaciones siguen en juego en el mundo humano adulto. Poca gente es consciente de la comunicación no verbal, pero un innovador curso de gestión empresarial la tiene en cuenta al emplear perros como «espejos» para los ejecutivos. Estos últimos dan órdenes a los canes, cuyas reacciones les dicen cuán convincentes son. El perfeccionista, que intenta planificar cada paso y se altera si algo se tuerce, pierde rápidamente el interés del perro, y la gente que da órdenes mientras su lenguaje corporal comunica incertidumbre acabará con un perro confundido o escéptico. Esto no es sorprendente, pues la combinación óptima requiere calidez y firmeza. Cualquiera que trabaje con animales está acostumbrado a su inquietante sensibilidad al lenguaje corporal. A veces mis chimpancés saben qué humor tengo mejor que yo mismo; es difícil engañar a un mono. Una razón de ello es la ausencia de distracción por la palabra. Damos tanta importancia a la comunicación verbal que nos olvidamos de lo que nuestros cuerpos dicen de nosotros. El neurólogo Oliver Sacks describió a un grupo de pacientes de afasia con ataques de risa durante un discurso televisado del presidente Reagan. Incapaces de entender las palabras como tales, los afásicos siguen buena parte de lo que se dice a través de la expresión facial y el movimiento corporal. Están tan pendientes de las claves no verbales que no se los puede engañar. Sacks concluyó que el presidente, cuyo discurso parecía perfectamente normal para el resto del mundo, combinaba tan astutamente palabras y tonos de voz engañosos que sólo el cerebro dañado era capaz de traslucirlo. No sólo somos sensibles a las jerarquías —y al lenguaje corporal asociado —, simplemente no podríamos vivir sin ellas. Alguna gente puede desear eliminarlas, pero la armonía requiere estabilidad, y ésta depende en última instancia de un orden social bien reconocido. Es fácil ver qué pasa si se pierde la estabilidad en una colonia de chimpancés. Los problemas comienzan cuando un macho que acostumbraba rendir pleitesía al jefe se transforma en un desafiante productor de ruido y barullo. Parece aumentar de tamaño, y cada día efectúa cargas intimidatorias un poco más cerca del líder, al que lanza ramas y piedras para demandar su atención. Al principio, el resultado de tales confrontaciones está abierto. Dependiendo del respaldo que cada rival reciba de los otros, emergerá una pauta que sellará el destino del líder si resulta tener menos apoyos que su retador. El
momento crítico no es la primera victoria del retador, sino la primera vez que el otro se somete. El anterior macho alfa puede perder muchos asaltos, huir despavorido y acabar gritando en lo alto de un árbol, pero mientras rehúse levantar la bandera blanca en la forma de una serie de jadeos graves acompañados de la inclinación ante su retador, nada se habrá decidido. El retador, por su parte, no cejará en sus ataques hasta que el anterior macho alfa se someta. En efecto, el aspirante le está diciendo al rey destronado que la única manera de volver a ser amigos es hacerle saber que admite la derrota. Es puro chantaje: el retador espera que el macho alfa deplore su derrota. En muchas ocasiones he visto a un macho insumiso encontrarse solo. El nuevo macho alfa simplemente lo elude: ¿por qué preocuparse de alguien que no reconoce la posición de uno?; es como si un soldado se dirigiera a un superior sin el saludo preceptivo. El respeto apropiado es la clave de una relación relajada. Sólo cuando el nuevo orden jerárquico se asienta, los rivales se reconcilian y se restaura la calma. Cuanto más clara está la jerarquía, menos necesita reforzarse. En los chimpancés, una jerarquía estable elimina tensiones y reduce las confrontaciones, pues los subordinados evitan el conflicto y los superiores no tienen motivo para buscarlo. Todo el mundo está mejor. Los miembros del grupo pueden deambular juntos, acicalarse unos a otros, jugar y relajarse, porque nadie se siente inseguro. Si veo a machos de chimpancé retozando con lo que se llama cara de juego (boca abierta acompañada de vocalizaciones parecidas a la risa), tirándose de las piernas, dándose codazos en broma, sé que están bien seguros de quién domina a quién. Puesto que todo ha quedado resuelto, pueden aflojar la tensión. En cuanto uno de ellos decide desafiar el orden establecido, el juego es el primer comportamiento que se abandona. Ahora tienen asuntos más serios que atender. Así pues, los rituales de rango entre los chimpancés no tienen que ver sólo con el poder; también con la armonía. Tras una exhibición perfecta, el macho alfa se planta altanero con el pelo erizado, sin apenas prestar atención a los subordinados que se postran ante él con vocalizaciones respetuosas, besando su cara, pecho o brazos. Al inclinar su cuerpo y mirar de abajo arriba al macho alfa, el de rango inferior deja claro quién está arriba, lo que posibilita unas relaciones apacibles y amistosas. Es más, la clarificación de la jerarquía es esencial para una colaboración efectiva. Por eso las empresas humanas más cooperativas, como las grandes corporaciones y la milicia, tienen las jerarquías mejor
definidas. Una cadena de mando suprime la democracia siempre que se necesita una acción decisiva. De manera espontánea pasamos a un modo más jerárquico según las circunstancias. En un estudio, niños de diez años en unas colonias de verano se dividieron en dos grupos que competían entre sí. El tratamiento despectivo hacia los rivales (cosas como arrugar la nariz al encontrarse con miembros del otro grupo) pronto se convirtió en una práctica corriente. Por otro lado, la cohesión dentro del grupo se incrementó junto con el refuerzo de normas sociales y el respeto al liderazgo. El experimento demostró la cualidad vinculante de las jerarquías de rango, que se reforzaban tan pronto como se requería una acción concertada. Esto me lleva a la mayor de las paradojas: aunque las posiciones dentro de una jerarquía nacen de la lucha, la estructura jerárquica misma, una vez establecida, elimina la necesidad de más conflicto. Obviamente, los que están debajo en la escala preferirían estar más arriba, pero se conforman con el siguiente mejor objetivo: que les dejen en paz. El frecuente intercambio de señales de rango confirma a los jefes que no hay necesidad de reafirmar su posición mediante la fuerza. Incluso quienes creen que las personas son más igualitarias que los chimpancés deberán admitir que nuestras sociedades seguramente no podrían funcionar sin un orden reconocido. Ansiamos transparencia jerárquica. Imaginemos los malentendidos con los que tropezaríamos si la gente nunca diese la más mínima pista de su posición en relación a nosotros, ni en su apariencia ni en su manera de presentarse. Los padres irían a la escuela de sus hijos y no sabrían si están hablando con el conserje o con el director. Nos veríamos forzados a sondear continuamente a los otros con la esperanza de no ofender a la persona equivocada. Sería como invitar a unos clérigos a un cónclave donde tiene que tomarse una decisión de la máxima importancia y se les ruega que todos lleven la misma vestimenta. Nadie sabría con quién está hablando, si con un sacerdote o con el papa. El resultado probablemente sería un indecoroso tumulto en el que los «primados» superiores se verían forzados a efectuar espectaculares exhibiciones intimidatorias (balancearse colgados de los candelabros, quizá) para suplir la ausencia de un código de colores. El poder femenino
Todo escolar aprende que a los miembros de la otra «especie», ésa con la que él nunca juega, sólo se los puede importunar o provocar si no hay demasiados de ellos alrededor. Tienden a defenderse de manera colectiva. La unidad femenina frente a la adversidad es un rasgo antiguo. Ya he descrito cómo las gorilas doblegan a un nuevo macho aliándose para resistir sus cargas y pasar luego al ataque. Las hembras de chimpancé también se unen para atacar a los machos, en especial a los que abusan demasiado. Esas coaliciones pueden propinar tales palizas que, comprensiblemente, cualquier macho se apresura a poner tierra de por medio. Puesto que ninguna hembra puede igualar a un macho en fuerza y rapidez, la solidaridad es crucial. En la colonia de Arnhem, esta solidaridad se sumaba a la autoridad de Mama, porque ella era la orquestadora en jefe. No sólo todas las hembras la reconocían como líder, sino que ella no se privaba de recordárselo. Durante las luchas de poder masculinas, apoyar a un contendiente que no fuera el favorito de Mama podía tener graves repercusiones para una hembra. La renegada tenía que reconsiderar su actitud mientras lamía sus heridas. El poder femenino es menos obvio entre los chimpancés en libertad. Las hembras tienden a deambular solas con sus crías dependientes, forzadas a buscar por separado las frutas y hojas con que se alimentan. Los recursos están demasiado dispersos para que dos o más individuos puedan explotarlos juntos. Esta existencia diseminada impide a las hembras formar alianzas como las que establecen en condiciones de confinamiento, donde los gritos de una hembra movilizan a las demás. La proximidad reduce la diferencia entre géneros. Consideremos el modo en que las hembras «confiscan» las armas masculinas, un comportamiento no observado en el campo. Una hembra se aproxima a un macho que se está preparando para una confrontación, sentado con el pelo erizado, balanceando el cuerpo y ululando. Los machos pueden pasarse así hasta diez minutos antes de lanzarse al ataque. Esto ofrece a las hembras la oportunidad de retirar sus armas (cosas como palos o piedras). Tienen buenas razones para hacerlo, pues a menudo los machos descargan su frustración sobre ellas. La relativa igualdad de géneros en el zoo puede ser artificial, pero no por ello deja de ser muy instructiva. Evidencia un potencial para la solidaridad femenina que pocos habrían predicho a partir de las observaciones de campo. Este potencial sí se manifiesta en la especie hermana del chimpancé: las hembras de bonobo trabajan en equipo en los bosques donde viven, cuya mayor riqueza
permite alimentarse en comunidad. Los bonobos forman grupos más numerosos que los chimpancés y como resultado las hembras son mucho más sociables. Una larga historia de vinculación femenina, expresada en forma de acicalamiento mutuo y sexo, ha hecho más que erosionar la supremacía masculina; de hecho, ha invertido las tornas. El resultado es un orden fundamentalmente distinto, pero al mismo tiempo se percibe una continuidad, pues las hembras de bonobo han perfeccionado la solidaridad femenina latente en todos los grandes monos africanos. La dominancia femenina colectiva en las comunidades de bonobos es bien conocida en los zoológicos, y los etólogos de campo tuvieron que haber comenzado a sospecharla unos años atrás. Pero nadie quería ser el primero en hacer una afirmación tan escandalosa, dado cuánto se da por sentada la dominancia masculina en la evolución humana. Hasta 1992, momento en que los científicos presentaron documentos que dejaban pocas dudas sobre el poder femenino en la sociedad bonobo. Según un estudio de la competencia por el alimento en los zoológicos, un chimpancé macho que compartiera espacio con dos hembras reclamaría toda la comida para sí, mientras que a un bonobo macho en las mismas circunstancias ni siquiera se le permitiría acercarse a la comida. Podrá hacer tantos amagos de cargar como quiera, pero las hembras lo ignorarán y se repartirán la comida entre ellas. En libertad, una hembra alfa irrumpirá en un claro arrastrando una pesada rama, un alarde ante el que los demás se apartan. No es inusual que las hembras ahuyenten a los machos para apropiarse de los grandes frutos, que luego se reparten como buenas amigas. Los frutos de Anonidium pesan hasta diez kilos, y los de Treculia hasta treinta, casi el peso de un bonobo adulto. Al caer al suelo, estos frutos colosales son reclamados por las hembras, que sólo a veces consienten en compartirlos con los implorantes machos. Aunque no es raro que un macho desplace a una hembra sola, especialmente si es joven, las hembras siempre dominan colectivamente a los machos. Dada nuestra fascinación por las cuestiones de género, no sorprende que los bonobos se convirtieran de inmediato en una sensación. Alice Walker dedicó su libro By the Light of My Father’s Smile a nuestros parientes cercanos, y Maureen Dowd, columnista del New York Times, mezcló en una ocasión el comentario político con una alabanza a la igualdad sexual del bonobo. Para otros, sin embargo, lo que se cuenta del bonobo parece casi demasiado bonito para ser cierto. ¿Podría ser una ficción políticamente correcta, un antropoide hecho a
medida para satisfacer a los liberales? Algunos científicos insisten en que los bonobos machos no son subordinados, sino simplemente «caballerosos». Hablan de «deferencia estratégica», atribuyendo así la prioridad del sexo débil a la gentileza del sexo fuerte. Después de todo, señalan, la dominancia femenina parece limitarse al alimento. Otros excluyen al bonobo del cuadro de la evolución humana. Un antropólogo bien conocido llegó a sugerir que los bonobos pueden ignorarse sin reparos porque son una especie amenazada en libertad; la implicación era que sólo las especies exitosas son dignas de consideración. ¿Es verdad que los bonobos machos son sólo unos tipos gentiles? Si hay una vara de medir que se ha aplicado a todo el reino animal, es que si el individuo A puede reclamar para sí el alimento frente al individuo B, entonces A debe ser el dominante y B el subordinado. Como ha señalado Takayoshi Kano, el científico japonés que ha pasado veinticinco años estudiando a los bonobos en África, el alimento es en esencia la razón de ser de la dominancia femenina. Si esto es lo que les importa a ellos, también debería importarle al observador humano. Kano también ha subrayado que, cuando no hay comida en disputa, los machos plenamente adultos también reaccionan con sumisión y temor a la mera aproximación de una hembra de alto rango. Entre los que trabajan con bonobos, la sorpresa e incredulidad iniciales han pasado. Nos hemos acostumbrado tanto al orden sexual invertido que ya ni se nos pasa por la imaginación que las cosas pudieran ser de otra manera. Parece enteramente natural. Por lo visto, los escépticos no son capaces de ir más allá de nuestra especie. Durante la promoción de mi libro Bonobo: The Forgotten Ape, el punto álgido —o quizás el más bajo— fue una pregunta planteada por un profesor de biología alemán muy respetado. Tras mi conferencia se levantó de su asiento y vociferó en un tono casi acusatorio: «¡¿Qué les pasa a esos machos?!». Estaba escandalizado por la dominancia femenina. Por mi parte, siempre he pensado que, dada la elevada tasa de actividad sexual y el bajo nivel de agresión entre los bonobos, los machos no tienen mucho de qué quejarse. Uno diría que están menos estresados que sus hermanos chimpancés y humanos. Creo que mi respuesta —que a los machos de bonobo parecía irles estupendamente— no satisfizo al profesor. Este antropoide desafía profundamente las hipótesis sobre nuestro linaje y comportamiento. ¿Qué tiene de bueno ser un macho de bonobo? Para empezar, la proporción de machos y hembras adultos en las poblaciones salvajes es casi de uno a uno.
Las sociedades de bonobos incluyen números iguales de machos y hembras, mientras que las sociedades de chimpancés suelen incluir el doble de hembras que de machos. Puesto que ambas especies engendran la misma cantidad de machos que de hembras, y no hay machos errantes fuera de las comunidades, los chimpancés machos deben sufrir una elevada mortalidad. Esto no sorprende demasiado, en vista de la guerra permanente entre comunidades, las heridas y el estrés asociados a las continuas luchas de poder. El resultado es que los bonobos machos viven más y mejor que sus homólogos chimpancés. Durante un tiempo se creyó que los bonobos tenían una estructura familiar semejante a la nuestra: se observaba que los machos adultos tenían lazos estables con hembras particulares. Al fin un antropoide que puede iluminarnos sobre los orígenes de la monogamia, pensábamos. Pero, gracias al paciente trabajo de campo de Kano y otros, luego supimos que, en realidad, se trataba de madres e hijos. Un macho plenamente adulto sigue a su madre por el bosque y se beneficia de su atención y protección, sobre todo si ella es de alto rango. De hecho, la jerarquía masculina es un asunto materno. En vez de formar coaliciones siempre cambiantes, los bonobos machos compiten por su posición en las faldas de sus madres. Un ejemplo típico puede ser el de una hembra alfa salvaje llamada Kame, con no menos de tres hijos adultos, el mayor de los cuales era el macho alfa de la comunidad. Cuando la vejez comenzó a debilitar a Kame, se volvió más cohibida a la hora de defender a sus hijos. El hijo de la hembra beta tuvo que percibir este debilitamiento, porque comenzó a desafiar a los hijos de Kame. Su propia madre le respaldaba y no tenía miedo de atacar al macho alfa por él. Las fricciones aumentaron hasta que ambas madres acabaron intercambiando golpes y revolcándose por el suelo. Al final la hembra beta fue capaz de reducir a Kame. Ésta nunca se recuperó de la humillación, y pronto sus hijos se vieron degradados a un rango intermedio. Tras la muerte de Kame quedaron relegados a la periferia del grupo, y el hijo de la nueva hembra alfa se situó en la cúspide de la jerarquía. Si los hijos de Kame hubieran sido chimpancés, habrían unido sus fuerzas en defensa de sus posiciones. Pero entre los bonobos, las alianzas masculinas apenas se insinúan, y eso mismo permite a las hembras tener tanta influencia. Aunque raras, las observaciones de tales luchas de poder también desmienten la idea de que la sociedad bonobo es estrictamente igualitaria. Las tensiones no están ausentes, ni mucho menos. Los machos son altamente competitivos, y las
hembras pueden serlo en la misma medida. El rango parece reportar grandes beneficios. Los machos de alto rango son más tolerados por las hembras a la hora de compartir la comida y tienen más parejas sexuales. Esto significa que una madre que consiga aupar a un hijo suyo a los escalones más altos de la jerarquía propagará sus propios genes a través de los nietos que le dará. No es que los bonobos entiendan esta conexión, pero la selección natural debe haber favorecido a las madres que asistían activamente a sus hijos en la competencia por el rango. ¿Quiere esto decir que la sociedad bonobo es básicamente una inversión de la sociedad chimpancé? Pienso que no. En mi opinión, el chimpancé es mucho más un zoon politikon (animal político). Esto se relaciona con la manera en que se forman las coaliciones y con la distinta naturaleza de la jerarquía femenina. Tanto en los antropoides como en el género humano, la jerarquía femenina es menos disputada y, en consecuencia, requiere menos imposición. Las mujeres rara vez piensan sobre ellas mismas en términos jerárquicos, y sus relaciones nunca están tan formalizadas como en el caso masculino. Pero es innegable que hay mujeres capaces de hacerse respetar más que otras. Es mucho más habitual que las mujeres maduras dominen a las jóvenes que lo contrario. Dentro de un mismo estrato social, las mujeres mayores parecen mandar. Tradicionalmente, las mujeres ejercen su mayor influencia en la familia, donde no necesitan pelear, alardear ni escalar para llegar a la cima: sólo tienen que cumplir años. La personalidad, la educación y el tamaño de la familia sin duda importan, y las mujeres compiten de maneras sutiles, pero, si lo demás no cambia, la veteranía parece contar de manera decisiva para la posición de una mujer en relación con las otras. Lo mismo se aplica a chimpancés y bonobos. En el campo, las hembras veteranas dominan a las jóvenes recién llegadas. Las hembras dejan su comunidad natal en la pubertad para integrarse en otra. Las hembras de chimpancé deben ganarse el rango en el territorio de su nueva comunidad, a menudo en competencia con las hembras residentes. Las hembras de bonobo, con sus lazos más estrechos, buscan el «patrocinio» de una hembra residente, acicalándola y manteniendo relaciones homosexuales con ella, después de lo cual la hembra veterana actúa como protectora de la joven. Con el tiempo, la protegida puede convertirse a su vez en protectora de nuevas inmigrantes, con lo
que el ciclo se repite. Este sistema también está sesgado hacia la veteranía. Aunque las jerarquías femeninas nunca están perfectamente escalonadas por edades, la edad es, sin duda, un componente principal del orden jerárquico. Las luchas por la dominancia entre las hembras antropoides son mucho menos habituales que entre los machos, y si se dan, siempre son entre hembras de la misma franja de edad. En un grupo que incluya hembras de más de treinta años, no encontraremos a una veinteañera como hembra alfa. Esto no es cuestión de vigor físico —comienza a declinar a partir de los veinticinco años, edad en que una hembra está en su plenitud física—, sino que, simplemente, parece que las hembras más jóvenes no tienen ningún interés en enfrentarse con las más veteranas y experimentadas. Sé de hembras alfa cuya posición ha permanecido incontestada durante décadas. Obviamente, hay un límite para la permanencia de una hembra de alto rango en el poder, que depende de su salud física y mental, pero las hembras alcanzan este límite décadas más tarde que los machos. La manera en que las hembras veteranas ponen en su sitio a las jóvenes es fascinante, pues la mayor parte del tiempo no se observa ninguna agresión evidente. Contempladas como figuras maternas por las jóvenes, que no tienen a sus propias madres a su lado, todo lo que una hembra de mayor edad tiene que hacer para enviar un mensaje es rechazar el contacto, negarse a compartir la comida o apartarse en respuesta a un intento de acicalamiento. La veterana está apretando los tornillos emocionales, hasta el punto de que puede provocar una rabieta por parte de la joven, que la mayor contemplará imperturbable; ya ha visto esto antes. Las razones de tales desaires también suelen ser sutiles. Pueden producirse horas después de que la más joven haya pellizcado a un vástago de la mayor, o se haya apropiado de una vianda en que la otra había puesto el ojo, o no haya dejado de acicalar al macho alfa después de que la mayor acudiera para reemplazarla. Obviamente, para el observador humano, estas interacciones son más difíciles de seguir que las confrontaciones abiertas entre machos. Puesto que la dominancia masculina se basa en la aptitud combativa y el apoyo de los amigos, el impacto de la edad en las jerarquías masculinas es muy diferente. Para un macho, hacerse más viejo nunca es una ventaja. Un macho alfa rara vez permanece en el poder más de cuatro o cinco años. En un régimen de dominio masculino, como el del chimpancé, los puestos más altos de la jerarquía quedan vacantes regularmente, mientras que en un régimen de dominio femenino, como el del bonobo, el cambio social es menos frecuente y más
gradual. Sólo si la hembra alfa se debilita o muere habrá movimientos, y sólo en los escalones superiores. Esto deja mucho menos margen para que los individuos ambiciosos mejoren su posición social. Existe otra razón por la que entre los bonobos hay menos maniobras políticas, y es que sus coaliciones dependen del parentesco. Como la edad, éste viene dado, pues los hijos no pueden elegir a sus madres. El bonobo macho debe prestar atención a las oportunidades de subir en la escala social, y en este sentido no es menos competitivo que el chimpancé macho. Pero, puesto que todo depende de la posición de su madre en relación con las otras hembras, el bonobo macho también debe tener paciencia. Tiene menos oportunidades de conformar su propio futuro que el chimpancé macho, libre de entrar en un juego de alianzas con otros machos. Algunos de ellos serán hermanos suyos, pero también puede aliarse con machos no emparentados con él. Gracias a esta situación mucho más flexible, los chimpancés machos se han convertido en estrategas oportunistas, dotados por naturaleza de un temperamento apropiadamente agresivo y un físico intimidatorio. Con sus enormes músculos, parecen rudos y amenazadores al lado de los bonobos machos, de cuerpos más gráciles y expresiones más delicadas. Así pues, la vida en una sociedad matrifocal ha creado un tipo diferente de macho. No hay nada anómalo en el bonobo macho, aunque la mayoría de los varones no quiera ser como él. Le falta el control sobre su propio destino que sus parientes masculinos más cercanos, chimpancés y humanos, reclaman como un derecho natural. La fuerza es debilidad Cuando las tensiones aumentan, los chimpancés machos se mantienen unos cerca de otros. Por eso Yeroen, Luit y Nikkie compartían jaula aquella noche aciaga. Los cuidadores y yo queríamos que cada macho durmiera solo, pero es difícil controlar animales con la fuerza de un chimpancé. Tan pronto como dos de ellos entraron juntos en una jaula de noche, el tercero no iba a consentir quedarse fuera. Simplemente no podía permitírselo. ¿Cómo podía Luit prevenir un eje hostil si no estaba allí para impedir que los otros dos se acicalaran mutuamente? La tarde antes de su muerte, pasamos horas intentando separar a los tres machos, pero fue en vano. Era como si estuvieran pegados con cola:
como un equipo no declarado, pasaban en paralelo por las puertas abiertas, cadera con cadera, de manera que ninguno se quedara atrás en ningún momento. Al final nos resignamos a dejarles pasar la noche juntos. La dinámica de dos contra uno es un problema bien conocido en las familias humanas con trillizos, donde a menudo uno es excluido de los juegos por los otros dos. Según la sabiduría popular de los pueblos cazadores, los hombres nunca deberían ir a cazar en partidas de tres, pues puede que sólo vuelvan dos (en el sentido de que esos dos se volverán contra el tercero). Captamos fácilmente las configuraciones triádicas. En el ajedrez, una torre y un alfil pueden plantar cara a una reina, y en la vida real pedimos a un amigo que hable por nosotros para no quedarnos solos. Los chimpancés machos están íntimamente familiarizados con esta dinámica, y parecen captar la importancia de sus propias coaliciones. Las desavenencias entre los miembros de una coalición son tan amenazadoras que éstos buscan de manera desesperada la reconciliación, sobre todo quien más tiene que perder, que suele ser el de mayor rango. Yeroen y Nikkie siempre se apresuraban a reconciliarse tras una pelea, pues necesitaban mantener un frente unido. En un momento corrían uno detrás de otro gritando, en general por causa de una hembra, y en el momento siguiente se echaban el brazo por encima del hombro y se reconciliaban con un beso. Esto indicaba al resto de la comunidad que pretendían mantenerse en el poder. El día en que dejaron de reconciliarse, ambos perdieron su posición de privilegio. El mismo fenómeno se da entre candidatos rivales dentro de un partido político. Una vez elegido uno de ellos como candidato del partido, el perdedor se apresura a ofrecerle su respaldo. Nadie quiere que la oposición piense que el partido está disgregado. Los antiguos contrincantes ahora se dan palmaditas en la espalda y sonríen juntos ante las cámaras. Después de que George W. Bush ganara la encarnizada nominación republicana de 2000, su rival, John McCain, con una sonrisa forzada, se enfrentó a los reporteros que expresaban dudas de que estuviera dispuesto a perdonar y olvidar. McCain, entre carcajada y carcajada, decía una y otra vez: «Apoyo al gobernador Bush, apoyo al gobernador Bush, apoyo al gobernador Bush». La política de coaliciones también se da a escala internacional. Una vez fui invitado a un consejo de expertos en Washington, DC. Nuestro grupo era una interesante mezcla de políticos en ejercicio, antropólogos, psicólogos, tipos del Pentágono, expertos en ciencias políticas y un primatólogo (¡yo!). Poco antes se
había producido la caída del Muro de Berlín. Este hito histórico había significado mucho para mí. Cuando vivía en Holanda, los ocupantes soviéticos de la Alemania oriental podían haberse plantado en mi puerta en dos horas, algo que recordaba cada vez que una procesión de vehículos militares pesados de la OTAN pasaba por una autopista cercana. La hipótesis subyacente del encuentro era que íbamos a vivir en un mundo más seguro, ahora que una de las dos mayores potencias militares del planeta estaba convirtiéndose en un recuerdo del pasado. Nuestra tarea era discutir qué podía esperarse, cómo sería el nuevo orden mundial resultante y qué podía hacer de bueno Estados Unidos con su flamante condición de superpotencia sin rival. Pero yo no tenía clara la premisa, porque la desaparición de una potencia no necesariamente da carta blanca a la otra. Esto podría ser cierto en un mundo más simple, pero los norteamericanos a veces olvidan que su país alberga a menos del 4 por ciento de la población mundial. Mi evaluación de la situación internacional habría sido fácil de ignorar, basada como estaba en el comportamiento animal, de no ser porque uno de los expertos en ciencias políticas dijo lo mismo, pero basándose en la historia militar. Nuestro mensaje puede resumirse en un aforismo engañosamente simple de cuatro palabras de la teoría de coaliciones: la fuerza es debilidad. Una buena ilustración de esta teoría es la elección de compañero de Yeroen después de perder su posición. Por un breve lapso de tiempo, Luit fue el macho alfa y, puesto que era el más poderoso físicamente, podía salir airoso por sí solo de la mayoría de las situaciones. Además, poco después de su ascenso, las hembras se pusieron de su lado una tras otra, incluida Mama, la hembra alfa. Por entonces, Mama estaba preñada, y es natural que las hembras en esas condiciones hagan lo posible para estabilizar la jerarquía. A pesar de su cómoda posición, Luit estaba ansioso por interrumpir las aproximaciones entre los otros machos, sobre todo entre Yeroen y el único macho que podía representar una amenaza: Nikkie. A veces estas escenas acababan en pelea. Yeroen se daba cuenta de que los otros dos machos querían ser su compinche, con lo que su importancia aumentaba día a día. En este punto, Yeroen tenía dos opciones: podía arrimarse a la parte más poderosa, Luit, y obtener algunos beneficios de ello (qué beneficios concretos sería cosa de Luit), o podía ayudar a Nikkie a desafiar a Luit y crear un nuevo macho alfa que le debería su posición a él. Hemos visto que Yeroen eligió la segunda vía. Esto concuerda con la paradoja de que la fuerza es debilidad, en el
sentido de que la parte más poderosa resulta a menudo el aliado político menos atractivo. Luit era más fuerte de lo que le convenía a Yeroen. Uniéndose a él, Yeroen le aportaría poco. Como superpotencia de la colonia, Luit no necesitaba del viejo macho más que su neutralidad. Arrimarse a Nikkie fue una elección lógica para Yeroen. Nikkie sería una marioneta para él, lo que le daría mucha más influencia de la que podía soñar con Luit en el poder. Su elección también se tradujo en un prestigio incrementado y un acceso más fácil a las hembras. Si Luit ejemplifica el principio de que «la fuerza es debilidad», Yeroen ilustra el principio recíproco de que «la debilidad es fuerza», en el sentido de que los actores secundarios pueden situarse en una intersección desde la que juegan con ventaja. Las mismas paradojas valen para la política internacional. Desde que Tucídides escribió sobre la guerra del Peloponeso hace más de dos milenios, se sabe que las naciones buscan aliados contra otras naciones percibidas como una amenaza común. El miedo y el resentimiento llevan a las partes más débiles a darse la mano y a sumar sus pesos en el lado más ligero de la balanza. El resultado es un equilibrio de poder en el que todas las naciones están en posiciones de influencia. A veces, un solo país es el principal «contrapeso», como Gran Bretaña en Europa antes de la primera guerra mundial. Con una poderosa armada y virtualmente inmune a la invasión, Gran Bretaña estaba en la posición perfecta para impedir que cualquier potencia continental tomara ventaja. Los resultados contraintuitivos no son inusuales. Piénsese en un sistema parlamentario en el que se requiere una mayoría simple, con cien escaños repartidos entre tres partidos, dos con cuarenta y nueve y un partido pequeño con sólo dos escaños. ¿Qué partido es el más poderoso? En estas circunstancias — que, de hecho, se dieron en Alemania durante los años ochenta del pasado siglo —, el partido con dos votos ocupará el asiento del conductor. Las coaliciones rara vez son mayores de lo que necesitan para ganar, de ahí que los dos partidos grandes no tengan interés en gobernar juntos. Ambos cortejarán al partido pequeño y le otorgarán un poder desproporcionado. La teoría de la coalición también considera las «coaliciones vencedoras mínimas». La idea es que las partes prefieren integrarse en una coalición lo bastante grande como para imponerse, pero lo bastante pequeña como para tener peso dentro de ella. Puesto que alinearse con el partido más fuerte diluye la rentabilidad política, éste en raras ocasiones constituye la primera elección. Aun
cuando en el futuro previsible Estados Unidos será el actor más poderoso en la escena global, económica y militarmente, esto no garantiza en absoluto su inclusión en coaliciones ganadoras. Por el contrario, el resentimiento se acrecentará de manera automática, lo que dará lugar a coaliciones de contrapeso entre las potencias restantes. En la reunión de expertos hablé de la teoría de la coalición creyendo que era un concepto ampliamente aceptado, pero mis comentarios fueron recibidos con inconfundible disgusto. Sin duda, el Pentágono no estaba haciendo planes conforme a ningún principio de «fuerza es debilidad». No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que este guión se representara. Una mañana de la primavera de 2003, me enfrenté con la inesperada visión en mi periódico de tres sonrientes ministros de Asuntos Exteriores caminando juntos hacia la asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los representantes de Francia, Rusia y Alemania habían proclamado su oposición al plan estadounidense de invadir Iraq, señalando que China también estaba de su parte. No hay demasiado amor entre franceses y alemanes, ni entre chinos y rusos, pero estos extraños compañeros de cama se habían aliado después de que el Gobierno de Estados Unidos hubiera abandonado la búsqueda del consenso que, hasta entonces, le había permitido obrar como el actor más poderoso sin suscitar alianzas internacionales. El aislamiento se afianzaba. El fin de la diplomacia estadounidense había propiciado un alineamiento contrario que diez años antes habría resultado inimaginable. La carta magna de los antropoides Curiosamente, la vida por debajo del nivel del mar explica la mentalidad igualitaria de los holandeses. La ofensiva de inundaciones en los siglos XV y XVI infundió un sentido de empresa común. El niño que puso el dedo en el dique nunca existió. Cada ciudadano tenía que movilizarse para mantener seco el territorio, transportando pesados sacos de arcilla en plena noche si un dique estaba a punto de ceder. El agua podía tragarse una ciudad entera en un instante. Todos los que pusieron el rango por delante del deber fueron desautorizados. Aún hoy, la monarquía holandesa es ambivalente en cuanto a pompa y circunstancia. Una vez al año, la reina monta en bicicleta y sirve chocolate caliente a su servidumbre para demostrar que es una mujer del pueblo.
La naturaleza de las jerarquías está sujeta a variación cultural. Va desde la formalidad militar de los alemanes y el marcado clasismo de los ingleses hasta las actitudes despreocupadas y la devoción por la igualdad de los norteamericanos. Pero, por muy relajadas que sean algunas culturas, nada puede compararse con la negación del rango en lo que los antropólogos llaman igualitarismo genuino. Estos pueblos van mucho más allá de tener una reina que monta en bicicleta o un presidente llamado Bill. La idea misma de un monarca les resulta ofensiva. Estoy hablando de los navajos, los hotentotes, los pigmeos mbuti, los kung san, los inuit y otros. Se dice que estas sociedades a pequeña escala, que viven de la caza y la recolección o la horticultura, eliminan por completo las distinciones de riqueza, poder o rango, salvo entre sexos o entre padres e hijos. El énfasis se pone en la igualdad y el compartir. Se cree que nuestros ancestros inmediatos vivieron así durante millones de años. ¿Podría ser, entonces, que las jerarquías estén menos implantadas en nuestra naturaleza de lo que creemos? Hubo un tiempo en que los antropólogos contemplaban el igualitarismo como un acuerdo pasivo e idílico en el que todo el mundo se estimaba y valoraba. Era una situación utópica donde león y cordero dormían juntos. No digo que tales situaciones sean inverosímiles —de hecho, se ha observado a una leona de las llanuras kenianas colmar de afecto maternal a una cría de antílope —, pero desde una perspectiva biológica son insostenibles. En algún punto, el interés egoísta asomará su fea cabeza; los predadores querrán llenar sus estómagos vacíos y la gente peleará por los recursos. El igualitarismo no se basa en el amor mutuo y menos aún en la pasividad. Es una condición mantenida activamente que reconoce el universal anhelo humano de controlar y dominar. Los igualitarios no niegan la voluntad de poder; por el contrario, la conocen muy bien. Tratan con ella a diario. En las sociedades igualitarias, los hombres que intentan dominar al resto son sistemáticamente reprobados, y la arrogancia masculina está mal vista. La proverbial exageración de pescador se considera impropia. De vuelta a su aldea, el cazador afortunado simplemente se sienta frente a su choza sin decir nada. Deja que la flecha ensangrentada hable por sí misma. Cualquier asomo de ostentación se penalizará con chistes e insultos sobre su miserable captura. De modo similar, al aspirante a jefe que llega a creerse con derecho a decir a los otros qué deben hacer se le hace saber cuán jocosos son sus humos. El antropólogo Christopher Boehm estudió estos mecanismos niveladores. Observó
que los líderes que se vuelven bravucones y jactanciosos no redistribuyen los bienes y hacen tratos con extraños para su propio beneficio, pierden rápidamente el respeto y el respaldo de su comunidad. Si las tácticas usuales de ridiculización, murmuración y desobediencia no funcionan, los igualitarios no se privan de tomar medidas más drásticas. Un jefe buraya que se apropiaba del ganado de sus súbditos y forzaba a sus mujeres fue asesinado, igual que un líder kaukapu que se extralimitó. Por supuesto, una buena alternativa para deshacerse de un mal líder es, simplemente, irse a otra parte y dejarlo a solas consigo mismo. Dado que es difícil sobrevivir sin liderazgo de ninguna clase, los igualitarios a menudo permiten que ciertos hombres ejerzan de líderes entre iguales. La palabra clave aquí es «permiten», porque el grupo entero vigilará que no haya abusos de autoridad. Para ello emplean herramientas sociales típicas de nuestro linaje, pero que compartimos con nuestros parientes primates. A lo largo de los años, mi equipo ha registrado miles de situaciones en las que un tercer bando interviene en una disputa en apoyo de una u otra parte. Hemos comparado monos antropomorfos y no antropomorfos. Los monos no antropomorfos tienden a respaldar a los ganadores, lo que implica que los individuos dominantes rara vez encuentran resistencia. Al contrario, el grupo les ofrece una mano amiga. Por eso sus jerarquías son tan estrictas y estables. Los chimpancés, en cambio, apoyan unas veces al perdedor y otras al ganador. Un agresor nunca puede estar seguro de si el grupo le ayudará o se volverá en su contra. Ésta es una diferencia fundamental entre los antropoides y los otros monos. La tendencia de los chimpancés a alinearse con el más débil crea una jerarquía inherentemente inestable en la que el poder es mucho más precario que en las jerarquías de monos no antropomorfos. Un ejemplo típico lo tuvimos cuando Jimoh, el macho alfa de nuestro grupo de chimpancés en la Yerkes Field Station, sospechó un apareamiento secreto entre un macho adolescente y una de sus hembras favoritas. El macho joven y la hembra habían desaparecido de su vista, pero Jimoh los buscó hasta encontrar al culpable. Normalmente el viejo macho se habría limitado a ahuyentarlo, pero por alguna razón (quizá porque ese mismo día la hembra había rehusado copular con él) siguió persiguiéndolo sin tregua a toda velocidad. Ambos machos daban vueltas y más vueltas al recinto, mientras el perseguido gritaba y evacuaba a causa del miedo y el perseguidor intentaba atraparlo. Sin embargo, antes de que el macho alfa se saliera con la suya, las hembras
de las inmediaciones comenzaron a emitir un «woaow» característico, el grito empleado para protestar contra agresores e intrusos. Al principio, las hembras vocingleras miraban a su alrededor para ver cómo respondía el resto del grupo, pero cuando otros se unieron al coro, en particular la hembra alfa, la intensidad de sus llamadas aumentó hasta convertirse en un griterío ensordecedor. Las voces dispersas iniciales daban la impresión de reclamar un voto, y la protesta fue in crescendo hasta hacer que Jimoh desistiera de su ataque con una sonrisa nerviosa; había captado el mensaje. De no haber hecho caso, sin duda el grupo habría pasado a una acción concertada para poner fin al altercado. El castigo a los machos pendencieros puede ser severo. Se han comunicado casos de ostracismo en comunidades de chimpancés salvajes, donde los machos se han visto forzados a permanecer en la peligrosa zona fronteriza entre dos territorios; uno de estos informes hablaba de machos «exiliados». El ostracismo suele venir precipitado por un ataque en masa, como el sufrido por Goblin en Gombe, que fue asaltado por una numerosa coalición y quizá no habría sobrevivido sin tratamiento veterinario. En dos ocasiones, Goblin estuvo a punto de morir, lo que llevó a los investigadores de campo a sospechar que la violencia de su derrocamiento tenía que ver con la naturaleza despótica de su dominio, que describieron como «tempestuoso». Si los que están más abajo en la escala social convienen en trazar una línea colectiva en la arena y amenazan con consecuencias graves si los que están en lo alto de la jerarquía la pisan, tenemos el rudimento de lo que en términos legales se denomina Constitución. Obviamente, las constituciones de hoy están repletas de conceptos refinados, demasiado complejos para ser aplicables a grupos humanos pequeños donde todo el mundo se conoce, y menos aún a las sociedades antropoides. Pero no deberíamos olvidar que la Constitución estadounidense, por ejemplo, nació de una revolución contra la corona inglesa. Su maravillosa prosa, «Nosotros, el pueblo…», habla con la voz de las masas. Su predecesora fue la Carta Magna inglesa de 1215, en la que los súbditos del rey Juan amenazaron con sublevarse y matar a su opresor si no cejaba en sus apropiaciones excesivas. De nuevo, el principio es la resistencia colectiva contra un macho alfa despótico. Si los individuos de alto rango pueden ser tan problemáticos, ¿por qué mantenerlos? Una primera respuesta es que pueden encargarse de saldar las disputas. En vez de que todo el mundo tome partido por una u otra de las partes, ¿qué mejor manera de manejar la situación que investir de autoridad a una
persona, un consejo de ancianos o un gobierno que se encargue de mantener el orden y dar solución a los desacuerdos? Por definición, las sociedades igualitarias carecen de una jerarquía social que pueda imponer su voluntad en las disputas, por lo que dependen del arbitraje. La clave es la imparcialidad. Asumido por la judicatura en la sociedad moderna, el arbitraje protege a la sociedad frente a su mayor enemigo: la discordia enconada. Los chimpancés dominantes interrumpen las peleas defendiendo al débil del fuerte o mediante una intervención imparcial. Pueden situarse con el pelo erizado entre los contendientes hasta que dejan de gritar, dispersarlos con una carga intimidatoria o, literalmente, separarlos con ambos brazos. En todas estas acciones, su principal objetivo parece ser poner fin a las hostilidades antes que favorecer a alguna de las partes. Por ejemplo, en las semanas posteriores a su ascenso al rango de macho alfa, Luit, el líder más imparcial que he conocido, adoptó lo que se conoce como «rol de control». Una disputa entre dos hembras se descontroló y acabaron tirándose de los pelos. Numerosos miembros de la colonia se sumaron a la refriega, y se formó un enorme ovillo de chimpancés gritando y rodando por la arena hasta que Luit se metió en medio e hizo valer su fuerza para separarlos. A diferencia del resto, no tomó partido, sino que cualquiera que continuara peleando se ganaba una bofetada. Podría pensarse que los chimpancés tienden a apoyar a sus parientes, amigos y aliados. Esto vale para la mayoría de miembros de la colonia, pero no para el macho que la controla. Como macho alfa, Luit parecía situarse por encima de las partes en conflicto y sus intercesiones estaban encaminadas a restaurar la paz antes que a favorecer a sus amigos. Las intervenciones de Luit a favor de ciertos individuos no se correspondían con el tiempo que pasaban junto a él o acicalándolo. Era el único chimpancé imparcial, lo que implica que disociaba sus preferencias sociales de su cometido de árbitro. He visto a otros machos hacer lo mismo y, cuando Christopher Boehm pasó de la antropología a la primatología, también observó chimpancés de alto rango que ejercían este arbitraje con eficacia. Una comunidad no acepta la autoridad del primero que quiera constituirse en árbitro. Cuando Nikkie y Yeroen controlaban la colonia de Arnhem en equipo, el primero intentaba interponerse en cuanto se iniciaba alguna disputa, pero lo más frecuente era que acabara convirtiéndose en blanco de la ira general. Las hembras veteranas, en especial, no toleraban que interviniera y les golpeara la cabeza. Una razón podría ser que Nikkie no tenía nada de imparcial, pues
siempre se ponía de parte de sus amigos, con independencia de quién había comenzado la pelea. Los intentos de pacificación de Yeroen, en cambio, siempre eran aceptados. A su debido tiempo, el viejo macho asumió por entero la función de árbitro. Si había pelea, Nikkie ni siquiera se molestaba en levantarse y dejaba que Yeroen se encargara de atajarla. Esto prueba que el rol de control no tiene por qué corresponder al macho alfa, y que el grupo tiene voz y voto para decidir quién lo lleva a cabo. Si el arbitraje es un paraguas que protege al débil del fuerte, entonces atañe a la comunidad entera. Sus miembros respaldan al árbitro más efectivo, proporcionándole la amplia base necesaria para garantizar la paz y el orden. Esto es importante, porque hasta la más mínima riña entre dos crías puede acabar en algo mucho peor. Las peleas juveniles inducen tensiones entre las madres, porque cada una tiende a proteger a su cría. En una pauta no descrita en los parques infantiles humanos, la llegada de una madre a la escena encoleriza a una segunda. Disponer de una autoridad superior que se haga cargo de estos problemas de convivencia, con la seguridad de que lo hará con un máximo de equidad y un mínimo de fuerza, es un alivio para todos. Así pues, lo que vemos en el chimpancé es un estadio intermedio entre las jerarquías rígidas de los monos no antropomorfos y la tendencia humana a la igualdad. Por supuesto, la igualdad perfecta no existe, ni siquiera en las sociedades a pequeña escala. Y la nivelación de la jerarquía humana es una lucha continua, por la sencilla razón de que estamos hechos para luchar por el rango. En la medida en que se logra, el igualitarismo requiere que los subordinados se unan y miren por sus intereses. Los propios políticos pueden dedicarse a la lucha por el poder, pero el electorado se fija en el servicio que prestan. De ahí que los políticos hablen más de lo segundo que de lo primero. Cuando elegimos líderes, de hecho les estamos diciendo: «Podéis permanecer ahí arriba siempre que os encontremos útiles». La democracia satisface así de manera elegante dos tendencias humanas a la vez: la voluntad de poder y el deseo de mantenerlo bajo control. Viejos estadistas
Di a Mama su nombre por su condición de matriarca en la colonia de chimpancés de Arnhem. Todas las hembras la obedecían y todos los machos la veían como la negociadora última en las disputas políticas. Si las tensiones aumentaban hasta que la pelea se hacía inevitable, los machos en disputa corrían a ella y se recostaban en sus brazos, uno a cada lado, gritándose uno a otro. Su gran confianza en sí misma, combinada con una actitud maternal, situaba a Mama en el centro absoluto del poder. Todavía vive. Cada vez que visito el zoo, reconoce mi cara entre la multitud de visitantes y desplaza su artrítico esqueleto para acercarse y saludarme desde el otro lado del foso. De hecho me dedica jadeos, lo que significa que me concede un rango elevado, aunque puedo asegurar al lector que en una pelea con Mama yo no tendría ninguna opción de ganar. No cabe duda de que ella también lo sabe. No obstante, lejos de dejar que esto nos confunda, ambos sabemos que una cosa es la estructura física y otra muy distinta la realidad de quién puede hacer qué a quién. Esta naturaleza dual de la sociedad es fascinante. Su estructura formal debe ser transparente para cumplir su función, pero tras esta superficie encontramos influencias más turbias. Un individuo puede ser poderoso sin estar en la cúspide de la jerarquía o, por el contario, ejercer el rango máximo con un poder limitado. En Arnhem, por ejemplo, Nikkie estaba formalmente por encima de Yeroen, Yeroen por encima de Luit, Luit por encima de Mama, Mama por encima de las otras hembras, y así sucesivamente. Por detrás de este orden diáfano, sin embargo, existía un entramado en la sombra desde el que Yeroen accionaba las cuerdas que controlaban a Nikkie, el poder de Luit quedaba en gran medida neutralizado y Mama ejercía una influencia que posiblemente sobrepasaba a la de Yeroen. Somos duchos en desentrañar lo que ocurre entre bastidores en nuestro lugar de trabajo y advertir que seguir la escala social al pie de la letra no lleva a ninguna parte. Siempre hay personas cuyo alto rango no se corresponde con su influencia y otras de rango inferior, como la secretaria del jefe, con las que interesa llevarse bien. La estructura formal se refuerza en tiempos de crisis, pero, en general, la gente tiende a establecer un orden versátil de influencias entrelazadas. Tenemos expresiones como «el poder tras el trono» o «figura decorativa» que reflejan las mismas complejidades observables en una colonia de chimpancés. En las montañas Mahale, los etólogos de campo han descrito conductas
como la de Yeroen en otros chimpancés machos viejos. En cuanto un macho inicia su declive físico, comienza un juego político en el que unas veces se alinea con uno de los machos jóvenes y otras veces con otro, y se convierte así en la clave para el éxito de cualquiera de ellos. De esta forma transforma su debilidad en fuerza. Acuden a la mente los viejos estadistas de la política humana, los Dick Cheney o Ted Kennedy que han renunciado a toda ambición de ocupar el puesto más alto ellos mismos, pero en quienes todos buscan consejo y apoyo. Demasiado centrados en sus propias carreras, los jóvenes son menos útiles como consejeros. Jessica Flack ha pasado cientos de horas sentada en una torre expuesta al tórrido sol de Georgia fijándose en los jadeos con los que los chimpancés comunican su reconocimiento del rango superior. Y ha visto que el macho alfa no necesariamente es quien recibe más muestras de respeto. Suele recibirlas de sus rivales más inmediatos, pero el resto del grupo puede pasar con regularidad por delante suyo para mostrar sus respetos y besar a otro macho. Con el alfa mirando, ésta es una situación un tanto violenta, pero resulta interesante observar que esos otros machos son, de manera invariable, quienes ejercen de árbitro en las disputas. En el zoo de Arnhem también hemos visto más jadeos dedicados a Yeroen, el principal árbitro del grupo, que a Nikkie, el jefe formal. Es casi como si el grupo «votara» a mediadores populares, rindiéndoles pleitesía e incomodando al macho alfa hasta el punto de que, después de haber sido ignorado una vez tras otra, puede iniciar un espectacular alarde intimidatorio para recordar a sus subordinados que él también cuenta. Al llevar a Nikkie al poder, Yeroen se había labrado un papel influyente para sí. Con la muerte de Luit, sin embargo, su influencia se evaporó de un día para otro. Nikkie ya no necesitaba al viejo macho. Al fin podía ser jefe por sus propios méritos, o así debió de pensarlo. Poco después de que yo partiera para América, sin embargo, Yeroen comenzó a cultivar una amistad con Dandy, un macho más joven. Esta situación se prolongó varios años, hasta que Dandy desafió el liderazgo de Nikkie. Las tensiones subsiguientes condujeron a Nikkie a un intento desesperado de escapar cruzando el foso que rodea la isla. Pero los chimpancés no saben nadar y Nikkie se ahogó. El periódico local quiso hacerlo pasar por un suicidio, pero a mí me pareció un ataque de pánico con un desenlace fatal. Puesto que ésta era la segunda muerte a manos de Yeroen, debo admitir que siempre me ha costado mirar a este macho maquinador sin ver en él a un asesino.
Un año después de este trágico incidente, mi sucesor decidió mostrar a los chimpancés una película. The Family of Chimps era un documental filmado en el zoo cuando Nikkie aún vivía. La película se proyectó en una pared blanca, con los animales acomodados en su recinto invernal. ¿Reconocerían al líder difunto? Tan pronto como un Nikkie de tamaño natural apareció en la pantalla, Dandy corrió gritando hacia Yeroen, saltando literalmente sobre el regazo del viejo macho. Yeroen tenía una sonrisa nerviosa. La milagrosa «resurrección» de Nikkie había restaurado temporalmente su antiguo pacto. El trasero del mono De modo consciente o inconsciente, la dominancia social está siempre en nuestras mentes. Mostramos expresiones faciales típicas de primates, como retraer los labios para exponer nuestros dientes y encías cuando debemos dejar clara nuestra posición social. La sonrisa humana deriva de una señal de apaciguamiento, lo que explica por qué las mujeres en general sonríen más que los varones. Incluso la cara más amigable de nuestro comportamiento apunta la posibilidad de agresión de muchas maneras. Llevamos flores o una botella de vino cuando invadimos el territorio de otros, y nos saludamos ondeando una mano abierta, un gesto del que se piensa que originariamente indicaba la ausencia de armas. Formalizamos nuestras jerarquías mediante posturas corporales y tonos de voz, hasta el punto de que un observador experimentado puede decir en pocos minutos quién está más arriba o más abajo en el poste totémico. Hablamos de conductas humanas como «lamer el trasero», «arrastrarse» y «golpearse el pecho», que constituyen categorías comportamentales oficiales en mi campo de estudio, lo que sugiere un pasado en el que las jerarquías se escenificaban de modo más físico. Pero, al mismo tiempo, las personas son inherentemente irreverentes. San Buenaventura, un teólogo del siglo XIII, dijo: «Cuanto más alto sube un mono, más se le ve el trasero». Nos encanta burlarnos de nuestros superiores. Siempre estamos dispuestos a hacerlos caer de su pedestal. Y los poderosos lo saben muy bien. Como escribió Shakespeare, «la inquietud reside en la cabeza que lleva una corona». El primer emperador todopoderoso de China, Ch’in Shih Huang Ti, estaba tan obsesionado por su seguridad que cubrió todas las vías que conducían a sus palacios para poder ir y venir sin que nadie lo viera. Nicolae Ceaucescu, el
ejecutado dictador de Rumania, tenía tres niveles de túneles laberínticos, rutas de escape y búnkeres bien aprovisionados debajo del edificio del Partido Comunista en la Avenida de la Victoria Socialista, en Bucarest. Obviamente, los líderes impopulares tienen más que temer. Maquiavelo señaló correctamente que es mejor convertirse en príncipe por aclamación popular que con ayuda de la nobleza, porque ésta se siente tan cercana a la corona que intentará socavarla. Y cuanto más amplia sea la base en la que se asienta el poder, mejor. Éste también es un buen consejo para los chimpancés: los machos que miran por los oprimidos son los más queridos y respetados. El respaldo de la base estabiliza la cúspide. ¿Se llegó a la democracia a través de un pasado jerárquico? Hay una influyente escuela de pensamiento según la cual partimos de un estado natural hostil y caótico que se regía por la «ley de la selva», del cual escapamos acordando normas de conducta y delegando el apremio de su cumplimiento en una autoridad superior. Ésta es la justificación usual del gobierno vertical. Ahora bien, ¿y si hubiera sido justo al revés? ¿Y si la autoridad superior fue primero y la igualdad hubiera venido después? Esto es lo que parece sugerir la evolución de los primates. Nunca hubo caos alguno: partimos de un orden jerárquico cristalino y luego encontramos maneras de nivelarlo. Nuestra especie tiene una vena subversiva. Hay montones de animales pacíficos y tolerantes. Algunos monos rara vez se muerden unos a otros, se reconcilian enseguida tras una riña, toleran que otros compartan su comida y su agua, etcétera. El mono araña lanudo apenas riñe en absoluto. Los primatólogos hablan de distintos «estilos de dominancia», lo que significa que los individuos de rango superior son relajados y tolerantes en unas especies y despóticos y punitivos en otras. No obstante, aunque algunos monos puedan ser tolerantes, nunca son igualitarios. Esto requeriría que los subordinados se sublevaran y trazaran líneas en la arena, algo que los monos sólo hacen hasta cierto límite. Los bonobos también son relajados y relativamente pacíficos. Emplean los mismos mecanismos niveladores que los chimpancés, pero llevados al extremo de volver la jerarquía del revés. En vez de agitar desde abajo, el sexo débil ejerce su influencia desde arriba, lo que lo convierte en el sexo fuerte de facto. Las hembras de bonobo son menos poderosas físicamente que los machos, de manera que, como castores que siempre están reparando sus diques, deben trabajar de continuo para mantenerse en la cúspide. Pero, más allá de este logro ciertamente
notable, el sistema político de los bonobos es mucho menos fluido que el de los chimpancés. Recordemos que esto es así porque las coaliciones más críticas, las que establecen madres e hijos, son inalterables. A los bonobos les faltan las alianzas oportunistas y siempre cambiantes, capaces de desmantelar el sistema. Es más adecuado describirlos como tolerantes que como igualitarios. La democracia es un proceso activo: reducir la desigualdad requiere esfuerzo. Que los más agresivos y dominantes de nuestros parientes más cercanos exhiban mejor las tendencias sobre las que se asienta en última instancia la democracia no tiene por qué sorprender si contemplamos la democracia como nacida de la violencia, como ciertamente así ha sido en la historia humana. Es algo por lo que luchamos: liberté, égalité y fraternité. Los poderosos nunca nos la han regalado; siempre hemos tenido que luchar por ella. La ironía es que probablemente nunca habríamos llegado a este punto, ni desarrollado la necesaria solidaridad de base, de no haber sido animales jerárquicos de entrada.
3 Sexo Kama Sutra primate Esta rara y floreciente especie pasa gran parte de su tiempo estudiando sus más elevadas motivaciones, y una cantidad de tiempo igual ignorando las fundamentales. Se muestra orgullosa de poseer el mayor cerebro de todos los primates, pero procura ocultar la circunstancia de que también tiene el mayor pene. Desmond Morris
En afinidad con nuestros despreocupados, juguetones e iletrados parientes, los deliciosos bonobos. Quizás haya que dar gracias a la Vida por ellos. Alice Walker
Un cuidador acostumbrado a trabajar con chimpancés fue presentado a un grupo de bonobos y aceptó un beso de uno de sus nuevos amigos primates. En los chimpancés, el beso tiene un carácter amistoso y no sexual. ¡Su sorpresa fue mayúscula cuando sintió la lengua del bonobo en su boca! El beso con lengua es un acto de absoluta confianza: la lengua es uno de nuestros órganos más sensitivos, y la boca es la cavidad corporal que puede causarle más daño de un golpe. El acto nos permite saborear a otra persona. Pero al mismo tiempo intercambiamos saliva, bacterias, virus y comida. Sí, comida. En la actualidad podemos pensar en adolescentes intercambiando chicle, pero se piensa que el beso con lengua se derivó de la alimentación maternal de los bebés. En efecto, las madres antropoides pasan bocados de comida masticada a sus retoños, ayudándose de la lengua para empujar la comida de su labio inferior a la boca abierta de la cría.
El beso con lengua es el acto erótico más reconociblemente humano del bonobo. Cada vez que en clase muestro una película de mis bonobos, los estudiantes se quedan muy callados. Contemplan todo tipo de intercambios sexuales pero, de modo invariable, la impresión más profunda la produce un vídeo de dos machos juveniles dándose un beso con lengua. Aunque uno nunca puede estar seguro de lo que pasa exactamente, parece tan ardiente y profundo, con ambas bocas abiertas una frente a otra, que toma a mis estudiantes por sorpresa. Ningún actor de Hollywood puede igualar el celo que ponen estos bonobos juveniles en el acto. Y lo curioso es que luego pasan sin más a una lucha fingida o a una juguetona persecución. Para los bonobos, el contacto erótico se mezcla libremente con todo lo que hacen. Pueden pasar de inmediato de la comida al sexo, del sexo al juego, del acicalamiento al beso, etcétera. De hecho, he visto hembras que continuaron recogiendo comida mientras las montaba un macho. Los bonobos se toman el sexo en serio, pero nunca tanto como un aula llena de estudiantes universitarios. Nosotros excluimos el sexo de nuestra vida social, o al menos lo intentamos, pero en la sociedad bonobo ambas cosas están entretejidas. Es una ironía humana que todo lo que nuestras hojas de higuera parecen conseguir es despertar nuestra insaciable curiosidad sexual. Envidia del pene A veces tengo la impresión de que la mitad del correo basura que recibo en mi ordenador tiene que ver con el agrandamiento de una parte del cuerpo que los varones esconden la mayor parte del tiempo. La preocupación masculina por el tamaño y la turgencia de su virilidad es una vieja fuente de ingresos para los vendedores de aceite de serpiente, así como el blanco de infinidad de chistes. Desde los objetos de culto en la Grecia y la Roma clásicas hasta los símbolos fálicos que Sigmund Freud veía por todas partes mientras mordía su grueso puro, del pene se ha dicho que tiene una mente propia. Apenas sorprende que Desmond Morris, cuando nos sacudió en los años sesenta del pasado siglo con sus paralelismos sin reservas entre los monos peludos y el mono desnudo, llamara la atención sobre el tamaño del pene humano y describiera al hombre como el primate más sexual de la Tierra. Fue una jugada brillante, pensada para suavizar su bofetada a nuestro ego. Si algo
quieren oír los varones es que son los primeros en el único dominio que cuenta. En aquellos días se sabía tan poco de los bonobos que a Morris puede perdonársele por presentarnos como campeones sexuales. Pero no lo somos, ni siquiera en este dominio. El pene erecto de un bonobo despierto y excitado sexualmente sin duda hace que muchos varones, si no la inmensa mayoría, parezcan poco dotados. Es verdad que el pene del bonobo es más delgado que el humano, y se retrae por completo en estado fláccido, lo que hace su erección muy llamativa, sobre todo si los machos lo sacuden arriba y abajo, como hacen a menudo. Quizá más notable que la capacidad de «ondear» de sus penes es que los testículos de los bonobos son mucho mayores que los humanos. Esto vale también para los chimpancés, y se ha relacionado con la cantidad de espermatozoides necesarios para asegurar la fecundación de las hembras que se aparean con varios machos. Si los genitales masculinos de chimpancés y bonobos nos sorprenden por su desarrollo, aún nos impresionarán más los femeninos, porque las hembras de ambas especies ostentan enormes hinchazones. No es la leve congestión de los labios vulvares observable, si uno se fija bien, en gorilas y orangutanes hembras; son globos del tamaño de balones de fútbol en la región glútea de una hembra que le permiten enviar una llamativa señal de color rosa vivo a todos los machos de los alrededores, cuyo mensaje es claro: está preparada para el acto sexual. Estas hinchazones comprenden los labios vulvares y el clítoris. Las hembras de bonobo tienen un clítoris más prominente que el de sus parientes humanas y chimpancés. En las hembras jóvenes sobresale frontalmente como un pequeño dedo, pero en las maduras queda envuelto por el tejido hinchado que lo rodea. Dada esta anatomía, no es sorprendente que las hembras de bonobo prefieran la cópula frontal. Desafortunadamente para ellas, los machos parecen preferir la postura ancestral por detrás. A menudo las hembras de bonobo invitan a los machos acostándose de espaldas con las piernas abiertas, o adoptan rápidamente esta postura si el macho comienza de otra manera. Como se desprende de sus comentarios, el público del zoo queda impresionado por los llamativos genitales femeninos de chimpancés y bonobos. La reacción más memorable que recuerdo fue la de una mujer que exclamó: «¡Caray! ¿Es una cabeza eso que veo?». Pero los machos no se confunden en absoluto: nada les resulta más excitante que una hembra con una voluminosa hinchazón rosada detrás. Personalmente, estoy tan acostumbrado a este chocante rasgo que no me parece ni grotesco ni desagradable, aunque el calificativo
«engorroso» no deja de acudir a la mente. En el punto álgido de la hinchazón genital, una hembra no puede sentarse normalmente, por lo que debe repartir el peso entre uno y otro costado cambiando de postura a menudo. Aprenden a arreglárselas con estos apéndices durante la adolescencia, a medida que crecen con cada ciclo menstrual. El tejido hinchado es frágil y sangra a la menor abrasión (aunque también cicatriza enseguida). A semejanza de invenciones humanas como los pies acortados o los tacones de aguja, parece un pesado coste por resultar atractiva. El clítoris de la hembra bonobo merece especial atención porque su equivalente humano es el centro de un acalorado debate. ¿Para qué sirve el clítoris? ¿Realmente lo necesitamos? Las respuestas a estas preguntas van desde que este diminuto órgano es tan inútil como los pezones masculinos hasta que es una fuente de placer que probablemente contribuye al vínculo de pareja. La primera hipótesis supone que las mujeres no necesitan buscar sexo; basta con que lo acepten cuando llama a su puerta. El clítoris no sería más que un «glorioso accidente» de la evolución. La segunda establece que el clítoris evolucionó para permitir experiencias orgásmicas que convirtieran el sexo en un placer adictivo. Aquí se presupone una sexualidad femenina activa que busca hasta encontrar lo que le gusta. Estas visiones enfrentadas también se alinean con ideologías opuestas sobre el lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad. La reproducción es un asunto demasiado importante para confiarlo al azar. Todo biólogo espera que ambos sexos, y no sólo los machos, seleccionen activamente a sus parejas sexuales. Sabemos que los animales exploran todas las opciones. Un caso divertido es el del mirlo de alas rojas. Un equipo de científicos esperaba controlar una población de estas aves practicando la vasectomía a los machos. Pensaban que las parejas con machos esterilizados producirían puestas estériles. Para su consternación, comprobaron que la mayoría de los huevos contenía embriones, lo que implicaba que las hembras habían tenido relaciones con machos intactos aparte de su pareja. El mundo animal está repleto de hembras sexualmente emprendedoras, y la sociedad humana, con toda probabilidad, no es una excepción. Esto es algo que las encuestas —una manera sin duda poco fiable de estudiar el comportamiento— no suelen reflejar. Las encuestas subestiman enormemente la vida sexual femenina: todo el mundo es reacio a revelar sus intimidades, en especial las mujeres. Esto lo
sabemos porque hay una manera de hacerlas hablar. Si se hace pasar a estudiantes de primer ciclo universitario por un falso detector de mentiras, las jóvenes comunican casi el doble de parejas sexuales que las mujeres no sometidas a dicha presión. De hecho, resultan haber tenido tantos compañeros sexuales como sus parejas masculinas. Así pues, puede que varones y mujeres sean bastante más similares de lo que nos han hecho creer las encuestas publicadas sobre conducta sexual. Puesto que la reproducción es un asunto más rápido para los machos que para las hembras, a menudo se argumenta que ambos sexos deberían diferir sustancialmente en sus tendencias sexuales. Pero no todo el sexo se reduce a engendrar descendencia, ni en nuestra especie ni en muchas otras. ¿Qué hay del placer y la relajación, de la soledad y la vinculación, y de lo que mis bonobos hacen a diario: sexo para planchar las relaciones arrugadas? Considerando estos otros usos, el argumento victoriano de que el sexo es una atribución masculina y una servidumbre femenina se basa en supuestos bastante estrechos. Si habitualmente el sexo expresa amor, confianza y cercanía, uno esperaría que fuera también una atribución femenina. Los franceses, que con buen juicio se mantuvieron tan lejos de la reina Victoria como lo permitía el Canal de la Mancha, poseen una maravillosa variedad de expresiones para estas alternativas. Al sexo afectivo lo llaman la réconciliation sur l’oreiller (la reconciliación en la almohada), y la capacidad del sexo para relajar la mente está implícita en la ruda descripción de una mujer irritable como sexualmente insatisfecha: a mal baisée. Se supone que el sexo y el deseo sexual pasan a la clandestinidad cuando sale el sol. La separación estricta entre lo social y lo sexual es un rasgo universal humano. No obstante, su mantenimiento es imperfecto. En tiempos de nuestros abuelos era corriente que a las criadas se les demandaran otros servicios aparte de cocinar y limpiar, y en la sociedad moderna son habituales los romances de oficina, un lugar donde abundan las proposiciones y acosos sexuales. Se sabe que los corredores de bolsa de Wall Street celebran sus cumpleaños con bailarinas de striptease. Pero, excepciones aparte, los dominios social y sexual se mantienen separados por norma. Necesitamos imperiosamente esta separación porque nuestras sociedades están construidas en torno a unidades familiares que implican la contribución paternal a la crianza, además del cuidado maternal propio de todos los mamíferos. Toda sociedad humana incluye familias nucleares, a diferencia de las sociedades antropoides. Para los chimpancés, la única situación en la que el sexo
debe quedar fuera del dominio público es cuando una pareja quiere evitar los celos de los machos de rango superior. En tal caso se esconden en la espesura o se apartan del resto de la comunidad, una conducta que podría estar en el origen de nuestro deseo de privacidad sexual. Si el sexo es una fuente de tensiones, una manera de mantener la paz es limitar su visibilidad. Nosotros hemos llevado esta tendencia aún más lejos al esconder no sólo el acto sexual mismo, sino cualquier parte corporal excitante o excitable. Nada o muy poco de esto ocurre en los bonobos. Por eso se los describe a menudo como sexualmente liberados. Pero si la privacidad y la represión ni siquiera se plantean, ¿dónde está la liberación? Simplemente no tienen pudor, recato ni inhibiciones, aparte de no querer problemas con sus rivales. Cuando dos bonobos copulan, a veces un inmaduro monta sobre ellos para observar de cerca los detalles, o bien otra hembra adulta se suma a la fiesta y presiona su hinchazón genital contra uno de los actores. El sexo es más a menudo objeto de participación que de disputa. Una hembra puede tumbarse de espaldas y comenzar a masturbarse al aire libre sin provocar siquiera un pestañeo. Mueve sus dedos rápidamente arriba y abajo de su vulva, pero también puede dedicar un pie a la tarea mientras con las manos espulga a su cría. Los bonobos tienen una gran habilidad para llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo. Aparte de afirmar que el tamaño del pene nos diferencia de los otros primates, Desmond Morris argumentó que el orgasmo era exclusivamente humano. Cualquiera que vea a dos hembras de bonobo en pleno frenesí sexual, practicando lo que se conoce como frotamiento genitogenital, encontrará difícil creer a Morris. Las hembras enseñan los dientes en una amplia sonrisa y emiten chillidos de excitación mientras frotan sus clítoris frenéticamente. Las hembras también se masturban de manera rutinaria, una actividad que no tiene sentido a menos que obtengan algo de ella. Sabemos por experimentos de laboratorio que no es la única especie cuyas hembras experimentan una aceleración del ritmo cardiaco y contracciones uterinas en el clímax del acto sexual. Los macacos satisfacen los criterios de Masters y Johnson para el orgasmo humano. Nadie ha emprendido este estudio en los bonobos, pero caben pocas dudas de que aprobarían el examen. Aun así, no todo el mundo está abierto a esta posibilidad. Uno de los encuentros académicos más curiosos a los que he asistido se centraba en el tema del sexo. Estaba organizado por antropólogos posmodernos que sostenían que la realidad está hecha de palabras, que no es posible separarla de nuestros relatos.
Yo era uno de los pocos científicos presentes, y los científicos, por definición, confían más en los hechos que en las palabras. Es fácil adivinar que aquello no podía acabar bien. La gota que colmó el vaso fue la intervención de un posmoderno que pretendía que si el lenguaje humano carece de una palabra para el concepto «orgasmo», la gente no puede experimentarlo. Los científicos nos quedamos sorprendidos. Si la gente tiene los mismos genitales y la misma fisiología sexual en todas partes, ¿cómo pueden diferir radicalmente sus experiencias eróticas? ¿Y los otros animales? ¿Deberíamos concluir que no sienten nada? Exasperados por la idea del placer sexual como logro lingüístico, comenzamos a pasar notas con preguntas mordaces como: ¿pueden respirar los que no tienen una palabra para «oxígeno»? La última afirmación de Morris nos atribuye la exclusividad de la postura de apareamiento que se supone propia de la gente civilizada. No sólo se da por supuesto que la postura del «misionero» se limita a nuestra especie, sino que se la contempla como un avance cultural. Pero, considerando los millones de años de evolución sexual que tenemos detrás, me parecen más bien vanos los intentos de separar la sexualidad humana de la del resto de los animales. Las hormonas nos animan a copular, y los rasgos anatómicos que hacen factibles y placenteras nuestras peculiares acrobacias vienen dictados por la biología. Están lejos de ser únicos; nuestra manera de hacerlo no es tan diferente de la de los caballos, ni siquiera de la de los peces. Dada la orientación frontal de nuestros genitales, parece obvio que la selección natural ha favorecido la postura del misionero: estamos anatómicamente diseñados para copular así. Los mismos científicos que dieron al bonobo su inusual nombre quisieron explicar sus apareamientos, pero este tema era tabú en la época. Eduard Tratz y Heinz Heck tuvieron que recurrir al latín, diciendo que los chimpancés copulan more canum y los bonobos, more hominum. Los bonobos adoptan la postura del misionero con gran naturalidad, igual que muchas otras. Conocen todas las posturas del Kama Sutra, y hasta algunas inimaginables para nosotros, como colgados cabeza abajo por los pies. Pero la postura cara a cara es especial, porque es habitual y permite el intercambio emocional. El análisis detallado de filmaciones en vídeo muestra que los bonobos prestan atención a las caras y las vocalizaciones de sus parejas sexuales, regulando la velocidad del vaivén según la respuesta que perciben. Si la pareja no establece contacto visual, o parece indiferente, ambos se separan. Los bonobos parecen exquisitamente sintonizados con las experiencias de sus parejas.
Los bonobos no sólo practican el sexo en una amplia variedad de posturas, sino también en todas las combinaciones de parejas posibles. Desmienten la idea de que el sexo está encaminado sólo a la procreación. Estimo que tres cuartas partes de su actividad sexual no tienen nada que ver con la reproducción (al menos no directamente): a menudo involucra a parejas del mismo sexo o tiene lugar en la fase infértil del ciclo menstrual femenino. Y luego están las muchas pautas de conducta erótica no copulatorias, que incluyen no sólo el beso con lengua, sino la felación y el masaje genital, observado a menudo entre los machos. Un macho con la espalda recta y las piernas abiertas presenta su pene erecto a otro, que lo toma con la mano y efectúa un suave movimiento de sube y baja. El equivalente masculino del frotamiento genitogenital se conoce como «nalgas-nalgas», un contacto breve en el que dos machos a cuatro patas se frotan mutuamente sus grupas y escrotos. Es un saludo de baja intensidad en el que ambos participantes miran en sentidos opuestos. El frotamiento de penes, en cambio, se parece a una monta heterosexual, con un macho acostado de espaldas y el otro encima. Puesto que ambos machos tienen erecciones, sus penes se frotan mutuamente. Nunca he visto eyaculaciones en el sexo entre machos, ni intentos de penetración anal. Todas estas conductas se han observado tanto en cautividad como en libertad. No así la llamada «esgrima de penes», observada sólo en su hábitat natural: dos machos cuelgan cara a cara de una rama mientras hacen entrechocar sus penes como si de espadas se tratara. La riqueza del comportamiento sexual de los bonobos es asombrosa, pero ha tenido una repercusión ambivalente en su imagen pública. Algunos autores y científicos se sienten incómodos y hablan con evasivas. He oído decir que los bonobos son «muy afectuosos» en referencia a comportamientos que serían clasificados como X en cualquier sala de proyección. Los norteamericanos en particular eluden llamar al sexo por su nombre. Es como ir a una reunión de panaderos que han decidido suprimir la palabra «pan» de su vocabulario y deben recurrir a circunloquios forzados. A menudo se subestima la actividad sexual de los bonobos contando sólo las cópulas entre adultos de sexo opuesto, lo que deja fuera la mayor parte de su sexualidad cotidiana. Es una omisión curiosa, dado que el término «sexo» se aplica normalmente a cualquier contacto deliberado que implica los genitales, incluyendo la estimulación manual y oral, con independencia de quién hace qué a quién; cuando el presidente Clinton intentó restringir la definición de sexo fue corregido por los tribunales. En un sentido
más amplio, el sexo abarca también los besos eróticos y la exhibición o el movimiento provocativo del cuerpo, de ahí que «Elvis la Pelvis» fuera tan denostado por los padres de familia de los años cincuenta del pasado siglo. Personalmente, prefiero llamar a las cosas por su nombre; los eufemismos nacidos de la mojigatería están fuera de lugar en el discurso científico. Por si he dado la impresión de que el bonobo es un animal patológicamente hipersexual, debo añadir que su actividad sexual tiene un carácter mucho más incidental que la nuestra. Muchos de los contactos no se llevan hasta el clímax, sino que los participantes se limitan a acariciarse. Incluso la cópula típica es efímera para los estándares humanos: catorce segundos. En vez de una interminable orgía, lo que vemos es una vida social sazonada con fugaces episodios de intimidad sexual. Aun así, tener un pariente tan libidinoso tiene implicaciones para la manera de entender nuestra propia sexualidad. Bonobos bi ¿Necesitan realmente los bonobos tanto sexo? ¿Lo necesitamos nosotros? ¿Por qué preocuparse por todo eso? Ésta puede parecer una pregunta extraña (¡como si tuviéramos elección!). Pero, en lugar de dar el sexo por sentado, los biólogos se preguntan de dónde provino, para qué sirve y si hay otras maneras mejores de reproducirse. ¿Por qué no simplemente clonarnos? La clonación tiene la ventaja de replicar diseños genéticos que han funcionado bien en el pasado, como cualquiera de nosotros —seguir vivo después de tantos años es un gran logro—, sin tener que desbaratarlos al mezclar nuestros genes con los de otra persona. Imaginemos el mundo radicalmente nuevo que habitaríamos, lleno de individuos asexuados y de aspecto idéntico. Se acabarían los chismorreos sobre quién le gusta a quién, quién se divorcia de quién o quién engaña a quién. No habría embarazos no deseados, ni artículos de revista estúpidos sobre cómo impresionar a tu ligue, ni pecados de la carne, pero tampoco pasión amorosa, ni películas románticas ni estrellas del pop convertidas en símbolos sexuales. Podría ser más eficiente, pero también sería el más aburrido mundo imaginable. Por fortuna, las desventajas de la reproducción sexual quedan más que compensadas por los beneficios. Una bella demostración de esta tesis la proporcionan los animales que emplean ambos modos de reproducción. Tómese
uno de esos áfidos que se encuentran en las plantas domésticas, por ejemplo, y examínese con un microscopio. Dentro de su abdomen translúcido puede verse un enjambre de minúsculas hijas, todas idénticas a la madre. Durante la mayor parte del tiempo, los áfidos simplemente se clonan. Pero cuando el tiempo empeora, como en otoño e invierno, este método no es el mejor. La clonación no les permite librarse de mutaciones genéticas aleatorias, la mayoría de las cuales causa problemas. Los errores se acumularían hasta inundar la población entera, si no fuera porque los áfidos se pasan a la reproducción sexual, que proporciona combinaciones nuevas de genes. La descendencia producida a través del sexo es más robusta, del mismo modo en que, por ejemplo, un perro o un gato mestizo suelen tener mejor salud que los de pura raza. Al cabo de muchas generaciones, la consanguinidad se parece a la clonación, y el resultado es la acumulación de defectos genéticos. El vigor del llamado «tipo salvaje» (el producto de la remezcla sexual de la baraja genética) es bien conocido. Por ejemplo, soporta mejor las enfermedades, pues es capaz de responder a la evolución continua de los parásitos. Las bacterias necesitan sólo nueve años para sumar las 250.000 generaciones por las que ha pasado nuestro linaje desde que nos separamos de bonobos y chimpancés. El rápido recambio generacional de los parásitos fuerza a sus huéspedes a renovar sus defensas. Sólo para rechazar el ataque de los parásitos, nuestro sistema inmunitario necesita actualizarse constantemente. Los biólogos conocen esto como la hipótesis de la reina roja, por el personaje de Alicia en el país de las maravillas, que en un célebre pasaje decía: «Tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio». Para personas y animales, la carrera se hace a través de la reproducción sexual. Pero esto sólo explica por qué existe el sexo, no por qué lo practicamos tan a menudo. ¿Acaso no nos reproduciríamos igual de bien con sólo una fracción de nuestra actividad sexual? Esto es lo que la Iglesia católica tiene presente cuando afirma que la única finalidad del sexo es la reproductora. Pero el aspecto placentero del sexo parece contradecir esta idea. Si su única función fuera la reproducción, seguramente el sexo no necesitaría ser tan grato. Lo miraríamos como los niños a las verduras: recomendables, pero no apetecibles. Por supuesto, esto no es exactamente lo que la naturaleza tenía guardado para nosotros. Alimentados por miríadas de terminaciones nerviosas en lugares conocidos como zonas erógenas (ocho mil sólo en el diminuto clítoris) conectadas directamente con los centros cerebrales del gozo, el deseo y el placer sexuales se
llevan a cabo en nuestros cuerpos. La búsqueda de placer es la principal razón por la que la gente practica más el sexo de lo estrictamente necesario para la reproducción. El descubrimiento de que uno de nuestros parientes primates más cercanos tiene unos genitales que parecen al menos tan bien desarrollados como los nuestros y practica aún más sexo «innecesario» que nosotros convierte la sensualidad en un rasgo mayoritario dentro del trío de parientes cercanos que estamos considerando. Los chimpancés son la excepción. Su vida sexual es pobre en comparación con la nuestra y la de los bonobos, tanto en libertad como en el zoo. Si se comparan chimpancés y bonobos cautivos con el mismo espacio, alimento y número de parejas disponibles, los bonobos inician un contacto sexual una vez cada hora y media por término medio, y con una diversidad de pautas de conducta mucho mayor que la de los chimpancés, qué sólo tienen un contacto sexual cada siete horas. Así, en las mismas condiciones, los bonobos son mucho más sexuales. Pero nada de esto responde la cuestión de fondo: ¿cuál es la razón del hedonismo sexual que compartimos con los bonobos? ¿Por qué estamos dotados de apetitos sexuales más allá de lo estrictamente necesario para fecundar un eventual óvulo, y más allá de los apareamientos potencialmente fértiles? Los lectores pueden objetar que sus preferencias en materia de parejas sexuales son menos variadas, pero estoy pensando en nosotros como especie. Hay heterosexuales, hay homosexuales y hay quienes se relacionan con parejas de ambos géneros. Además, estas clasificaciones parecen arbitrarias. Alfred Kinsey, el pionero de la sexología norteamericana, situaba las preferencias sexuales humanas en un continuo, y opinaba que el mundo no se divide en cabras y ovejas, sino que nuestras distinciones usuales son obra de la sociedad y no clases naturales. La opinión de Kinsey viene respaldada por estudios interculturales que indican una enorme variación en las actitudes hacia el sexo. En algunas culturas, la homosexualidad se expresa libremente, y hasta se fomenta. Acuden a la mente los antiguos griegos, pero también están los aranda de Australia, donde los solteros hacen vida marital con un menor hasta que se casan con una mujer, y las mujeres se frotan mutuamente el clítoris. Entre los keraki de Nueva Guinea, el contacto homosexual forma parte del rito de paso de la pubertad de todo adolescente, y hay otras culturas en las que los jóvenes practican la felación a otros varones para ingerir esperma, lo que se supone que incrementa su virilidad.
Esto contrasta con las culturas que rodean a la homosexualidad de miedos y tabúes, especialmente entre los varones, quienes reafirman su masculinidad a base de subrayar su heterosexualidad. Ningún varón heterosexual quiere que se lo tome por homosexual. La intolerancia fuerza a todo el mundo a dividir su sexualidad y escoger una parte, aunque debajo de esta división pueda existir una amplia variedad de preferencias y hasta individuos sin ninguna preferencia en absoluto. Subrayo este componente cultural para plantear que la cuestión evolutiva de cómo pudo haber surgido la homosexualidad quizá tenga la mira desviada. Se argumenta que, como los homosexuales no se reproducen, deberían haberse extinguido hace tiempo. Pero esto sólo es un enigma si suscribimos las prácticas de catalogación modernas. ¿Y si las preferencias sexuales declaradas son meras aproximaciones? ¿Y si nos hemos dejado lavar el cerebro para aceptar un esquema dicotómico? ¿Y qué decir de la premisa de que los homosexuales no se reproducen? ¿Es realmente así? Son capaces de hacerlo, y en la sociedad moderna muchos han estado casados en alguna etapa de su vida. En nuestro mundo hay multitud de parejas homosexuales que están sacando adelante una familia. El argumento de la extinción también presupone una separación genética entre homosexuales y heterosexuales. Es cierto que las preferencias sexuales parecen constitucionales, lo que implicaría que son innatas o, al menos, que surgen en una fase temprana de la vida, pero, a pesar de los rumores sobre la existencia de «genes gays», hasta ahora no hay evidencia de una diferencia genética sistemática entre homosexuales y heterosexuales. Apartémonos del dominio sexual y hablemos sólo de atracción hacia individuos del propio sexo, dando por sentado que dicha atracción existe hasta cierto punto en todos y cada uno de nosotros. Nos vinculamos fácilmente con individuos que son como nosotros, así que esta parte no es difícil de seguir. Mientras esta atracción hacia el propio sexo no impida la atracción hacia el sexo opuesto, su evolución no tendría por qué verse obstaculizada. Añadamos que existe una zona gris entre el blanco de la atracción social y el negro de la atracción sexual. Esto es, los vínculos entre individuos del mismo sexo pueden tener tintes sexuales que afloran sólo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si no hay parejas del sexo opuesto disponibles durante largo tiempo, como en internados, prisiones, monasterios o barcos, a menudo la atracción entre individuos del mismo sexo se torna sexual, lo que podría no haber ocurrido en otra situación. Y cuando las inhibiciones se relajan, como después de haber
bebido demasiado, puede que de pronto dos hombres mantengan una relación esporádica entre sí. Por supuesto, la idea de que una atracción blanca en el plano consciente pueda tener, después de todo, un tinte sexual no es nueva, ni mucho menos; Freud ya lo dijo hace tiempo. El sexo nos da tanto miedo que intentamos mantenerlo encerrado, pero se escapa una y otra vez, mezclándose con una multitud de otras tendencias. La atracción hacia nuestro propio género no plantea problemas evolutivos siempre que no entre en conflicto con la reproducción. Vayamos un poco más lejos y asumamos que esta atracción es altamente variable, con el lado social imponiéndose en la mayoría de individuos y el lado sexual en una minoría. Esta minoría es pequeña. La estimación de Kinsey de un 10 por ciento de homosexuales en la población fue muy exagerada. Otros informes más recientes comunican menos de la mitad de la cifra anterior. Dentro de esta minoría existe una fracción aún más pequeña con una atracción homosexual tan fuerte que excluye la relación heterosexual y, por ende, la reproducción. El estudio más amplio de la conducta sexual humana hasta la fecha, llevado a cabo durante los años noventa del pasado siglo en Estados Unidos y Gran Bretaña, rebaja la proporción de homosexuales exclusivos a menos del 1 por ciento. Sólo si esta pequeña minoría fuera portadora de genes que no se encuentran en el resto de la población se plantearía el problema de cómo se perpetúan tales genes. Pero no hay ninguna prueba sólida de su existencia. Además, el 99 por ciento de la población con capacidad reproductiva puede transmitir la atracción hacia el mismo sexo, y la homosexualidad puede ser, simplemente, una extensión más profunda. Más que una «opción de vida», como la etiquetan de manera deliberada algunos conservadores, esta extensión aparece de manera natural en ciertos individuos. Forma parte de lo que son. En algunas culturas pueden expresarla con libertad mientras que en otras deben esconderla. Puesto que nadie es acultural, no resulta posible saber cómo se desarrollaría nuestra sexualidad en ausencia de tales influencias. La naturaleza humana prístina es como el Santo Grial: eternamente buscado, nunca encontrado. Pero tenemos al bonobo. Este antropoide es instructivo porque no conoce prohibiciones sexuales y apenas tiene inhibiciones. Los bonobos exhiben una rica sexualidad exenta de los barnices culturales que creamos nosotros. Esto no quiere decir que los bonobos sean personas con mucho vello; está claro que son una especie bien diferente de la nuestra. En la escala de 0-6 de Kinsey (donde el
cero corresponde a heterosexualidad absoluta y el 6 a homosexualidad absoluta), la mayoría de la gente estaría en el extremo heterosexual, pero los bonobos parecen totalmente «bi» (un 3 en la escala de Kinsey). Son literalmente pansexuales (un calificativo afortunado, dado su nombre genérico). Hasta donde sabemos, no hay bonobos sólo homosexuales o heterosexuales, pues todos tienen contactos sexuales con casi toda clase de parejas. Cuando se divulgaron estas noticias sobre uno de nuestros parientes más cercanos, intervine en una discusión en un portal de internet para gays donde unos argumentaban que esto implicaba que la homosexualidad era natural mientras que otros se quejaban de que la hacía parecer primitiva (donde «natural» tenía una connotación positiva y «primitiva» negativa). Se debatía si la comunidad gay debería ver a los bonobos con buenos o malos ojos. Yo no tenía una respuesta: el bonobo está ahí, le guste o no a la gente. Pero sugerí que entendieran «primitivo» en el sentido biológico del término; a saber, la forma más ancestral. Y en este sentido, la heterosexualidad es obviamente más primitiva que la homosexualidad: en el principio había reproducción sexual, que condujo a los dos sexos y al impulso sexual. Las aplicaciones adicionales de este impulso, incluidas las relaciones homosexuales, tuvieron que venir después. Los contactos homosexuales no se limitan a personas y bonobos. Muchos monos montan a individuos de su propio sexo para reafirmar su dominancia, y se sabe que también presentan sus traseros en señal de apaciguamiento. Las hembras de algunos macacos se emparejan al modo heterosexual, con una siempre en el papel de montadora y otra en el de montada. Se han documentado cada vez más ejemplos de homosexualidad en el reino animal, desde los contactos eróticos de elefantes y jirafas hasta las ceremonias de saludo de los cisnes y las caricias mutuas de los cetáceos. Pero, aun aceptando que algunos animales puedan pasar por periodos en los que tales conductas son habituales, yo evitaría el término «homosexual» y su implicación de una orientación predominante. La orientación homosexual exclusiva es rara en el reino animal, si es que existe. A veces se presenta a los bonobos como gays, lo que ha llevado a que casi cualquier ciudad cosmopolita tenga su Bonobo Bar. Sí, los bonobos tienen relaciones homosexuales a menudo, si con ese calificativo nos referimos al acto. De hecho, el frotamiento genitogenital de las hembras es el cemento político de su sociedad, de ahí que lo practiquen todo el tiempo. Está claro que contribuye a la vinculación femenina. Los machos también tienen contactos homosexuales, aunque menos intensos que los femeninos. Pero todo esto no
basta para poder decir que los bonobos son gays. No sé de ningún bonobo que restrinja su actividad sexual a los individuos de su mismo sexo. Todos son promiscuos y bisexuales. El punto más significativo sobre el sexo del bonobo es su carácter incidental, así como su integración en la vida social. Nosotros nos saludamos con apretones de manos y palmadas en la espalda; los bonobos se saludan con los genitales. Permítaseme describir una escena que presencié en el Wild Animal Park, al nordeste de San Diego, cuando los cuidadores y yo proporcionamos comida a los bonobos del parque para que la compartieran mientras un equipo de televisión filmaba sus modales en la mesa para un programa de ciencia popular. Los filmamos en un espacioso recinto con césped y palmeras. Aunque había un macho plenamente adulto y musculoso llamado Akili, el grupo estaba dominado por Loretta, una hembra que por entonces contaba veintiún años. Los animales hicieron justo lo que se esperaba de ellos: resolver las tensiones por la comida mediante el sexo. Cuando arrojamos un gran manojo de hojas de jengibre (uno de sus alimentos favoritos) enfrente del grupo, Loretta se lo apropió de inmediato. Al poco rato permitió que Akili compartiera una parte, pero una hembra algo más joven, Lenore, dudaba en unirse a ellos. Esto no era por Loretta, sino porque, por alguna razón, Lenore no congeniaba con Akili. El cuidador me dijo que esto se había convertido en un problema persistente. Lenore se quedó mirando a Akili, manteniendo la distancia. Le presentó su trasero unas cuantas veces desde lejos. Viendo que Akili no respondía, se le aproximó y frotó su hinchazón genital contra su hombro, lo que él aceptó. Después de esto se le permitió unirse al grupo, y todos comieron juntos en armonía, aunque Loretta seguía llevando la voz cantante en el reparto. El grupo incluía también a una adolescente, Marilyn, que tenía otra cosa en mente. Estaba enamorada de Akili y lo seguía a todas partes, invitándolo al sexo con frecuencia. Mientras su amado comía, Marilyn se metió en el estanque y se puso a masturbarse al tiempo que sumergía sus labios vulvares en el agua. Tras excitarse de esta manera, tiró del brazo de Akili y lo llevó de la mano al agua para copular. Akili la complació unas cuantas veces, pero estaba visiblemente dividido entre Marilyn y el festín. Por qué debían irse al agua para copular era algo que se me escapaba. Puede que Marilyn hubiera desarrollado un fetichismo acuático, pues las idiosincrasias sexuales no son raras en los bonobos. Entretanto, Loretta mostró gran interés por el bebé de Lenore. Cada vez que
la cría se le acercaba, ella estimulaba brevemente sus genitales con el dedo, y en una ocasión la abrazó cara a cara empujando contra el vientre de la cría con movimientos pélvicos al modo masculino. En este punto, la madre estimuló manualmente los genitales de Loretta, tras lo cual ésta le alargó la cría como urgiéndola a tomarla. En este corto lapso de tiempo habíamos observado un uso del sexo por el sexo (Akili y Marilyn), como mecanismo de apaciguamiento (Lenore y Akili) y como expresión de afecto (Loretta y la cría). Solemos asociar el sexo con la reproducción y el deseo, pero en el bonobo cumple toda suerte de funciones. La gratificación no siempre es un fin, y la reproducción es sólo una de sus funciones. De damas y vagabundos Las hembras de bonobo lucen hinchazones genitales incluso cuando no son fértiles, como durante el embarazo y la lactancia. Esto no ocurre con los chimpancés. Se ha calculado que las hinchazones genitales suman menos del 5 por ciento del tiempo de la vida adulta de las hembras de chimpancé, mientras que en las hembras de bonobo suman alrededor del 50 por ciento. Es más, salvo una pausa cuando las hembras están menstruando, la actividad sexual se amplía a todo el ciclo menstrual. Esto resulta desconcertante en un primate con hinchazones genitales. ¿Para qué sirven esos grotescos bultos si no es para anunciar la ovulación? Dado que la actividad sexual y las hinchazones genitales están en gran medida desconectadas de la fecundación, un bonobo macho tendría que ser un Einstein para discernir qué crías pueden haber sido engendradas por él. No es que los antropoides sean conscientes del vínculo entre sexo y reproducción — sólo nosotros lo somos—, pero es corriente que los machos favorezcan a las crías de hembras con las que han copulado, lo que redunda en beneficio de su propia progenie. De todos modos los bonobos tienen demasiados contactos sexuales con demasiadas parejas para poder hacer tales distinciones. Si tuviéramos que idear un sistema social en el que la paternidad fuera confusa, difícilmente podríamos hacerlo mejor que los bonobos. De hecho, ahora creemos que de eso se trata: las hembras se benefician de incitar a los machos al sexo y promover la promiscuidad. Una vez más, no hay intención consciente, sólo una
representación falsa de la fecundidad. Esta idea parece chocante de entrada. Aunque la paternidad nunca es tan segura como la maternidad, ¿acaso a las mujeres no les va bien que los varones sientan una elevada confianza en la paternidad? Los padres humanos tienen bastante más certeza de su paternidad que los machos de otras especies altamente promiscuas. ¿Qué puede tener de malo que los machos sepan cuáles son sus hijos? La respuesta es el infanticidio, la muerte de crías engendradas por otros machos. Acerté a estar presente en el histórico congreso de Bangalore, al sur de la India, cuando Yukimaru Sugiyama, un conocido primatólogo japonés, comunicó por primera vez que los langures machos, después de apropiarse de un harén de hembras, tienen por costumbre matar a todas las crías engendradas por su antiguo dueño. Se las arrebatan a sus madres y les clavan sus largos caninos. El congreso tuvo lugar en 1979, y en aquel momento nadie advirtió que estaba naciendo una de las hipótesis evolutivas más llamativas de nuestro tiempo. La presentación de Sugiyama fue recibida con un silencio sepulcral, seguido de una dudosa felicitación del presidente de la sesión por aquellos curiosos ejemplos de lo que llamó «patología comportamental». Éstas fueron palabras del presidente, no del ponente. La idea de que los animales puedan perpetrar infanticidios, y no por accidente, resultaba tan repulsiva como incomprensible. El descubrimiento de Sugiyama y su especulación de que el infanticidio podría incrementar el éxito reproductivo masculino fue ignorada durante una década. Pero luego fueron apareciendo más informes de la misma conducta, primero en otros primates y después en muchos otros animales, desde los osos y los perrillos de las praderas hasta los delfines y las aves. Por ejemplo, cuando los leones machos toman posesión de un harén, las leonas tienen que emplearse a fondo para impedir que hieran a sus retoños, casi siempre en vano. El rey de la selva se abalanza sobre los indefensos cachorros, los muerde en el cuello y los zarandea hasta matarlos, sin comérselos luego. Parece una acción totalmente deliberada. La comunidad científica no podía creer que las mismas teorías que hablaban de supervivencia y reproducción pudieran aplicarse a la aniquilación de criaturas inocentes. Pero esto era justamente lo que se estaba proponiendo. Cuando un macho toma posesión de un grupo de hembras, no sólo ahuyenta a su antiguo dueño, sino que elimina su último esfuerzo reproductivo. De este modo, las hembras reanudan antes sus ciclos ovulatorios, lo que contribuye a acelerar la
reproducción del nuevo macho. La antropóloga Sarah Blaffer Hrdy se convirtió en la arquitecta de esta idea, que aplicó también al infanticidio humano. Está bien establecido, por ejemplo, que los niños tienen más riesgo de maltrato por parte de padrastros que de sus padres biológicos, lo que, al parecer, conecta con la reproducción masculina. La Biblia describe la matanza de niños ordenada por el faraón y la más recordada del rey Herodes, quien «mandó matar a todos los niños de menos de dos años de Belén y toda la comarca» (Mateo 2:16). El registro antropológico muestra que después de las guerras es bastante frecuente que los hijos de las mujeres capturadas sean asesinados. Así pues, hay buenas razones para incluir a nuestra propia especie en las discusiones sobre el infanticidio masculino. El infanticidio se contempla como un factor clave en la evolución social, porque enfrenta a macho contra macho y a macho contra hembra. Las hembras no ganan nada, pues la pérdida de una parte de la descendencia siempre es desastrosa. Hrdy teorizó sobre las defensas femeninas. Por supuesto, las hembras hacen lo que pueden para defender a su prole, pero el mayor tamaño de los machos y sus armas especiales, como unos caninos más desarrollados, a menudo hacen inútil la resistencia. La siguiente mejor defensa es confundir la paternidad. Cuando uno o más machos extraños toman posesión de un grupo de hembras, como es el caso de los leones y los langures, los recién llegados pueden estar seguros al cien por cien de que no son los padres de ninguna de las crías presentes. Pero si un macho ya vive en el grupo donde se encuentra con una hembra que tiene una cría, la situación es diferente. La cría podría haber sido engendrada por él, con lo que matarla no haría más que reducir el éxito reproductivo del macho. Desde una perspectiva evolutiva, nada podría ser peor para un macho que eliminar su propia progenie. Así pues, se acepta que la naturaleza ha provisto a los machos de un sentido que les impide atacar a las crías de hembras con las que han tenido contacto sexual reciente. Esto puede parecer infalible para los machos, pero abre la puerta a una brillante contraestrategia femenina. Si cede a los avances de todos los machos del grupo, una hembra puede blindarse contra el infanticidio, porque ninguna de sus parejas sexuales podrá descartar la posibilidad de que la cría que nazca sea suya. En otras palabras, acostarse con todo el mundo tiene sus ventajas. Así que aquí se halla la posible razón por la que los bonobos tienen tanto sexo y no conocen el infanticidio. Nunca se ha observado la muerte de una cría a manos de un macho, ni en libertad ni en cautividad. Se ha visto a machos cargar
contra hembras con bebés, pero la defensa en masa de las hembras contra este comportamiento sugiere una formidable oposición a la posibilidad de infanticidio. El bonobo es una excepción entre los antropoides, porque el infanticidio está bien documentado en gorilas y chimpancés, por no citar nuestra propia especie. Un gran chimpancé macho del bosque de Budongo, en Uganda, fue visto llevando una cría parcialmente devorada de su propia especie. Había otros machos cerca, y se pasaron el cadáver de unos a otros. Dian Fossey, la famosa autora de Gorilas en la niebla, vio una vez a un macho adulto solitario irrumpir en un grupo con una violenta carga. Una hembra que había dado a luz la noche anterior le hizo frente poniéndose de pie y golpeándose el pecho. El macho dio tal manotazo al bebé agarrado al vientre expuesto de la hembra que éste murió con un gemido. Por supuesto, el infanticidio nos parece repugnante. Una investigadora de campo no pudo resistirse a intervenir cuando vio a unos machos rodear a una hembra que intentaba esconder a su cría y jadeaba fervientemente para evitar el ataque. La investigadora olvidó su obligación profesional de no interferir y se enfrentó a los machos con un palo. Esto quizá no fue muy inteligente por su parte dado que los chimpancés han matado a más de una persona, pero la científica se salió con la suya y consiguió ahuyentarlos. No sorprende, pues, que después de haber dado a luz, las hembras de chimpancé eviten las congregaciones numerosas durante años. El aislamiento quizá sea su estrategia primaria de prevención del infanticidio. Sólo reanudan sus hinchazones genitales hacia el fin del periodo de lactancia, al cabo de tres o cuatro años. Hasta entonces no tienen nada que ofrecer a los machos que buscan sexo ni una manera efectiva de hacerlos desistir de sus intenciones infanticidas. Las hembras de chimpancé pasan gran parte de su vida viajando solas con sus crías dependientes. Las hembras de bonobo, en cambio, se reincorporan a su grupo en cuanto han dado a luz y vuelven a copular a los pocos meses. Tienen poco que temer. Los machos de su especie no están en disposición de saber qué crías son suyas. Y puesto que las hembras tienden a dominarlos, atacar a sus retoños sería una empresa arriesgada. ¿Amor libre nacido de la necesidad de protegerse? «Por eso la dama es una fulana», cantaba Frank Sinatra, «le encanta el viento fresco y libre en su cabello / la vida sin preocupaciones». Ciertamente, la despreocupada existencia de las hembras de bonobo contrasta con la nube negra bajo la que viven las hembras de otras especies. Es obvio el beneficio evolutivo que supone poner fin al
infanticidio. Las hembras de bonobo luchan por esta causa —la más urgente imaginable para su género— con todas las armas de que disponen, sexuales o agresivas. Y parece que han triunfado. Pero estas teorías no pueden explicar la variada sexualidad del bonobo. Imagino que, una vez que la evolución promovió el desenfreno heterosexual en los bonobos, el sexo simplemente se desbordó e invadió otros dominios, como la vinculación entre individuos del mismo sexo y la resolución de conflictos. La especie se sexualizó en todos los sentidos, como probablemente se refleja también en su fisiología. Los neurólogos han descubierto algunos hechos interesantes en relación con la oxitocina, una hormona común en los mamíferos. La oxitocina estimula las contracciones uterinas (se administra regularmente a las parturientas) y la lactancia, pero es menos sabido que también inhibe la agresión. Si se inyecta esta hormona en una rata macho, su proclividad a atacar a las crías disminuye de manera drástica. Aún más interesante es que la síntesis de esta hormona en el cerebro masculino se dispara tras la actividad sexual. En otras palabras, el sexo produce una hormona afectiva que, a su vez, inspira una actitud pacífica. En términos biológicos, esto podría explicar por qué las sociedades humanas en las que la intimidad física es común y la tolerancia sexual elevada suelen ser menos violentas que las sociedades con otra mentalidad. Puede que la gente de las sociedades sexualmente liberales tenga unos niveles de oxitocina más altos. Nadie ha medido la oxitocina en los bonobos, pero apuesto a que están llenos a rebosar. Puede que John Lennon y Yoko Ono estuvieran especialmente atinados cuando decidieron escenificar una semana entera de «cama» contra la guerra de Vietnam en el hotel Hilton de Amsterdam: el amor trae la paz. Cinturones de castidad Si las hembras de bonobo son una rara historia de éxito dentro del MCI (la imaginaria organización Madres Contra Infanticidio), podemos preguntarnos si las mujeres también son activistas de este movimiento. En lugar de seguir el modelo bonobo, nuestra especie ha optado por uno propio. Hay dos elementos que las mujeres comparten con las hembras de bonobo: su ovulación no es inmediatamente detectable y su actividad sexual se
amplía a todo el ciclo menstrual. Pero las similitudes se acaban aquí. ¿Dónde están nuestras hinchazones genitales? ¿Dónde está el sexo a discreción? Comencemos por las hinchazones. Los científicos se han preguntado por qué las perdimos, e incluso han especulado que fueron reemplazadas por nuestras carnosas nalgas. No sólo porque ocupan la misma localización física, sino también porque incrementan el atractivo sexual. No obstante, esta idea tiene un inconveniente, y es que debería haber conducido a unas nalgas femeninas diferentes de las masculinas. Como buenos entendidos que somos, no tenemos problemas para diferenciar los traseros masculinos de los femeninos, incluso debajo de unos pantalones, pero no puede negarse que se parecen más de lo que se diferencian. Esto los hace poco adecuados como señal sexual. Parece mucho más probable que nunca hayamos tenido hinchazones genitales obvias. Es probable que éstas evolucionaran después de la separación entre humanos y antropoides, y sólo en el linaje Pan, porque no se encuentran en ningún otro mono antropomorfo. Cuando las mujeres comenzaron a ampliar su receptividad sexual, sobrepasando incluso al bonobo, no necesitaron alargar ninguna fase de hinchazón genital. En vez de enviar una señal engañosa, nuestro método fue no enviar señal alguna. ¿Por qué los bonobos no optaron también por esta solución más conveniente? Supongo que, cuando evolucionaron las hinchazones y se convirtieron en una fijación masculina, no podía haber vuelta atrás. Las hembras con hinchazones reducidas habrían tenido poco que hacer frente a las mejor dotadas para atraer a los machos. Ésta es una historia familiar cuando se trata de rasgos que son objeto de selección sexual, como la grandiosa cola del pavo real. La competencia por acaparar la atención del otro sexo conduce con frecuencia a señales exageradas. La segunda diferencia entre nosotros y los bonobos es que nuestra actividad sexual es más restringida. Esto no siempre resulta evidente, porque algunas sociedades gozan de una extraordinaria libertad sexual. Los pueblos del Pacífico eran un caso extremo antes de la llegada de los occidentales, que llevaron consigo tanto los valores victorianos como las enfermedades venéreas. En La vida sexual de los salvajes, Bronislaw Malinowski decía que las culturas de esta región apenas tenían tabúes o inhibiciones. En un comentario que suena bastante «bonobesco», se ha afirmado que para los antiguos hawaianos «el sexo era un bálsamo y un aglutinante para la sociedad entera». Los hawaianos veneraban los genitales en canciones y danzas, y prestaban especial atención a estas partes
corporales en sus infantes. Aplicaban leche materna a la vulva de las niñas y apretaban los labios para que se mantuvieran unidos. El clítoris se alargaba a base de estimulación oral. El pene recibía un tratamiento parecido con objeto de embellecerlo y prepararlo para el gozo sexual más adelante en la vida. Sin embargo, es improbable que el hedonismo sin restricciones se haya dado en ninguna cultura humana. Algunos antropólogos, como Margaret Mead, basándose más en informantes que en observaciones de primera mano, crearon una ficción romántica que todavía dura. Pero ni siquiera las culturas sexualmente más tolerantes están libres de los celos y la violencia en respuesta a la infidelidad. En todas partes el acto sexual se efectúa en privado, y se tiende a ocultar la región genital. Que hasta los hawaianos conocían la castidad lo sugiere su palabra para designar el taparrabo, malo, cuyo origen más probable es malu, vocablo malayo que significa «vergüenza». En la mayoría de las sociedades, el número de parejas sexuales es muy limitado. Aunque se acepte la poligamia, en realidad la gran mayoría de las familias está formada por un varón y una mujer. La familia nuclear es la piedra angular de la evolución social humana. Dada la exclusividad de nuestros contactos sexuales, hemos optado por un plan opuesto al del bonobo, consistente en incrementar la capacidad masculina para identificar la descendencia propia. Los varones nunca pudieron estar del todo seguros de su paternidad hasta el advenimiento de la ciencia moderna, pero tenían muchas más posibilidades de acertar que los bonobos. La selección natural conformó el comportamiento humano en respuesta a presiones muy diferentes de las ejercidas sobre los antropoides. Nuestros ancestros tuvieron que adaptarse a un entorno tremendamente inhóspito. Abandonaron la protección de la jungla por la sabana llana y seca. No hay que creer las historias de Robert Ardrey y otros, que pintan a nuestros ancestros como superpredadores que señoreaban la sabana. Aquellos antepasados nuestros eran presas y no predadores. Debieron de haber vivido atemorizados por las hienas, diez clases de felinos y otros animales peligrosos. En este entorno amenazador, las hembras con retoños eran las más vulnerables. Incapaces de escapar corriendo de los predadores, no podrían haberse aventurado muy lejos del bosque sin protección masculina. Puede que bandas de ágiles machos defendieran al grupo y ayudaran a poner a salvo a los pequeños en situaciones de emergencia. Esto nunca habría funcionado si hubiéramos mantenido el sistema social del chimpancé o el bonobo. Los machos promiscuos son poco dados al
compromiso. Sin posibilidad de distinguir su propia progenie entre la ajena, tienen pocos motivos para ocuparse de la infancia. Para conseguir que los machos se implicaran en el cuidado de la prole, la sociedad habría tenido que cambiar. La organización social humana se caracteriza por una combinación única de: 1.º Vínculos masculinos; 2.º Vínculos femeninos, y 3.º Familias nucleares. Compartimos la primera característica con los chimpancés y la segunda con los bonobos, mientras que la tercera es exclusivamente humana. No es accidental que en todas partes la gente se enamore, tenga celos, conozca alguna forma de pudor, busque la privacidad sexual, persiga una figura paterna además de la materna y valore los emparejamientos estables. La relación íntima entre macho y hembra que implica todo esto, que los zoólogos llaman «vínculo de pareja», está implantada en nuestros huesos. Creo que esto es lo que nos distingue de los antropoides más que ninguna otra cosa. Incluso los hedonistas «salvajes» de Malinowski tendían a formar unidades familiares en las que ambos progenitores cuidaban de los niños. El orden social de nuestra especie gira en torno a este modelo, que proporcionó a nuestros ancestros un fundamento para la construcción de sociedades cooperativas a las que ambos sexos contribuían y en las que ambos se sentían seguros. Se ha considerado que la familia nuclear se originó a partir de la tendencia masculina a acompañar a las hembras con las que se habían apareado para mantener a raya a sus rivales infanticidas. Este convenio se habría ampliado para incluir la colaboración paterna en la crianza. Por ejemplo, el padre podría haber ayudado a su compañera a localizar árboles con fruta madura, capturar presas y compartirlas, o cargar con sus retoños. Él mismo podría haberse beneficiado del talento de su compañera para el uso de herramientas de precisión —entre los antropoides, las hembras superan a los machos en esta habilidad— y de su recolección de bayas y frutos secos. La madre a su vez podría haber empezado a ofrecer sexo a su protector para impedir que se fuera con cualquier otra hembra atractiva que pasara por allí. Cuanto más invertían ambas partes en este convenio, mayor era el compromiso adquirido. Por eso se hizo cada vez más importante para el macho que los hijos de su pareja fueran suyos y sólo suyos. En la naturaleza nada es gratuito. Si las hembras de bonobo pagan su convenio social con hinchazones casi continuas, las mujeres lo pagaron con una libertad sexual disminuida. Y la motivación del control masculino sólo aumentó cuando nuestros ancestros dejaron la vida nómada para hacerse sedentarios y
comenzaron a acumular bienes materiales. Además de genes, ahora eran riquezas lo que se legaba a la siguiente generación. Dada la diferencia de tamaño entre los sexos y la excelente cooperación masculina, cabe pensar que la dominancia masculina siempre ha caracterizado nuestro linaje, y que probablemente la herencia siempre ha sido patrilineal. El afán de todo padre de asegurar que los ahorros de su vida cayeran en las manos debidas —las de su progenie— hizo inevitable la obsesión por la virginidad y la castidad. Desde esta perspectiva, el patriarcado puede verse simplemente como una hipertrofia de la colaboración masculina en la crianza. Muchas de las restricciones morales a las que estamos acostumbrados, incluidas las que harían que los bonobos dieran con sus huesos en la cárcel si vivieran entre nosotros, se concibieron para salvaguardar este orden social particular. Nuestros ancestros necesitaban machos cooperativos que no representaran una amenaza para las hembras y sus retoños y que estuvieran dispuestos a echar una mano a sus parejas. Esto significaba la separación entre las esferas pública y privada y los emparejamientos exclusivos. Necesitábamos poner riendas a una tendencia promiscua ancestral que debió haber subsistido por un tiempo y todavía pugna por liberarse. El resultado fue no sólo una supervivencia más asegurada, sino un mayor crecimiento de la población en comparación con los antropoides. Las hembras de chimpancé dan a luz sólo una vez cada seis años, mientras que las de bonobo, que viven en un entorno con mayor abundancia de alimento, lo hacen cada cinco años. Esta tasa de natalidad es la máxima que pueden permitirse las hembras antropoides, porque amamantan a sus hijos y cargan con ellos durante cuatro o cinco años. Las hembras de bonobo vuelven a quedar preñadas tan pronto que pueden acabar amamantando a dos crías a la vez. Sin cochecitos de niño ni aceras, una hembra de bonobo puede andar por las ramas con un bebé colgando del vientre y un hermano mayor cabalgando sobre su espalda. Esto parece una carga difícilmente soportable. Los bonobos han llevado el sistema de crianza uniparental al límite. La ayuda paterna permite acortar la lactancia, lo que explica por qué nosotros colonizamos el planeta entero y los antropoides no. Pero, puesto que los machos sólo están dispuestos a cooperar en la crianza de su propia progenie, el control de la sexualidad femenina se convirtió en su lucha constante. En los últimos tiempos hemos visto una expresión extrema de este control masculino bajo el régimen de los talibanes en Afganistán. Su departamento para la preservación de la virtud y la prevención del vicio imponía una pena de azotes
en público a las mujeres que dejaran ver su cara o sus tobillos. Pero en Occidente tampoco faltan las leyes reguladoras de la conducta sexual, aplicadas siempre con más rigor a las mujeres que a los varones. Es nuestro familiar doble estándar, que lleva, por ejemplo, a que las mutualidades sanitarias cubran el Viagra pero no la píldora del día después. En todas las lenguas, los calificativos dedicados a las adúlteras son mucho peores que los dirigidos a los adúlteros. Allí donde una mujer es una «marrana», un hombre no pasa de ser un «faldero». Curiosamente, la evolución humana ha cooperado bien poco en el mantenimiento de la pureza reproductiva de la familia. Imaginemos que unos visitantes extraterrestres desentierran un cinturón de castidad e intentan figurarse para qué servía. El artilugio de hierro o cuero se ciñe a las caderas de la mujer y cubre el ano y la vulva, dejando aberturas demasiado pequeñas para el sexo pero suficientes para otras funciones. El padre o marido se quedaba la llave. No hace falta ser un científico para comprender por qué los cinturones de castidad resultaban más tranquilizadores para las mentes masculinas que los códigos morales. La hembra humana es sólo moderadamente fiel. Si la fidelidad hubiera sido una meta de la naturaleza, el apetito sexual femenino se habría restringido a la fase fértil del ciclo menstrual, que sería detectable de manera externa. En vez de eso, la naturaleza ha creado una sexualidad femenina casi imposible de controlar. El argumento común de que los varones son polígamos y las mujeres monógamas por naturaleza está tan lleno de agujeros como un queso suizo. Lo que vemos en realidad es una discordancia entre nuestra organización social, que gira en torno a la familia nuclear, y nuestra sexualidad. Las pruebas de grupos sanguíneos y ADN llevadas a cabo en los hospitales occidentales sugieren que alrededor de uno de cada cincuenta niños no es hijo del padre oficial. En algunos estudios la cifra es considerablemente mayor. Con todos estos hijos de mamá pero no de papá por ahí, no sorprende que la gente insista tanto en destacar el parecido con el padre. De hecho, es significativa la frecuencia con que las propias madres dicen «igualito que su padre». Todos sabemos cuál de los dos progenitores necesita seguridad. Pocas sociedades toleran abiertamente los escarceos extraconyugales, aunque unas pocas lo hacen, como los indios barí de Venezuela, que tienen un sistema algo parecido al de los bonobos. La parte bonobo es que las mujeres tienen relaciones con múltiples varones, lo que confunde la paternidad. La parte humana es que esto permite a las mujeres asegurarse la ayuda masculina. Los barí creen que, una vez concebido el feto, usualmente por marido y mujer, tiene
que nutrirse con semen, de manera que tanto el marido como los otros amantes de la mujer contribuyen a su buen desarrollo. (Esto puede sonar estrafalario a nuestros oídos modernos, pero las pruebas científicas de que el óvulo es fecundado por un solo espermatozoide no son anteriores al siglo XIX.) Una vez nacido, el bebé no se considera el producto de un solo padre biológico, sino de varios. La paternidad compartida tiene algunas ventajas en las sociedades con una elevada mortalidad infantil. Es difícil para un único padre proveer adecuadamente a su familia; el hecho de que varios hombres asuman dicha obligación contribuye a la supervivencia de la criatura. Se puede decir que las mujeres obtienen asistencia en la crianza por medio de tratos sexuales con más de un hombre. Aunque la familia nuclear no siempre se ajuste a la concepción de los biólogos occidentales (un varón que ayuda a su pareja a cambio de su fidelidad), la idea básica se mantiene: las mujeres buscan tanta protección y asistencia como pueden obtener, y los varones buscan sexo. A veces las mujeres consideran que sus hermanos son más fiables como proveedores que sus parejas, pero la pauta más típicamente humana con diferencia es el intercambio de sexo por manutención entre un varón y una mujer con hijos dependientes. El gran inseminador En Totem y tabú, Sigmund Freud imaginaba que nuestra historia comenzó con lo que llamó «la horda primordial de Darwin». Un padre celoso y violento acaparaba a todas las mujeres, expulsando a sus hijos tan pronto como estaban criados. Esto suscitó una revuelta contra su autoridad. Los hijos se confabularon para matar a su padre y luego lo devoraron. Lo consumieron literal y metafóricamente, y al hacerlo internalizaron su fuerza y su identidad. Durante su reinado lo habían detestado, pero una vez muerto, por fin podían reconocer su amor hacia él. Sintieron remordimientos, seguidos de adulación y, en última instancia, la emergencia del concepto de Dios. «En el fondo», concluyó Freud, «Dios no es nada más que la exaltación del padre.» Las religiones tienden a presentar la moral sexual como palabra de Dios, y evocan así la imagen de un macho alfa ancestral que, de acuerdo con Freud, siempre ha estado firmemente arraigada en nuestra psique. Que las antiguas pautas de competencia sexual sean perpetuadas por las religiones sin que lo
advirtamos resulta un pensamiento fascinante. Pero estas pautas también se han perpetuado en la vida real. Los antropólogos nos han proporcionado abundantes pruebas de que los hombres poderosos acaparan a más mujeres y dejan más descendencia. Un asombroso ejemplo procede de un estudio genético reciente en los países de Asia central. El estudio concernía al cromosoma Y, que se hereda sólo por vía paterna. No menos de un 8 por ciento de los varones asiáticos posee cromosomas Y virtualmente idénticos, lo que sugiere que todos descienden de un único antepasado. Este varón tuvo tantos hijos que se estima que en la actualidad tiene dieciséis millones de descendientes masculinos. Al haber determinado que este gran inseminador vivió hace alrededor de un milenio, los científicos han señalado a Gengis Jan como el candidato más probable. Jan, sus hijos y sus nietos controlaron el mayor imperio de la historia. Sus ejércitos exterminaron poblaciones enteras. Pero las mujeres jóvenes y bonitas no eran para la tropa, sino que se reservaban para el mismísimo emperador mongol. La tendencia de los varones poderosos a reclamar una porción desproporcionada del pastel reproductivo se mantiene. Pero la rivalidad a ultranza ha sido reemplazada por un sistema en el que todo varón tiene opción de formar una familia, y la comunidad entera sanciona y respeta el enlace con su pareja. Que este convenio ha tenido vigencia desde hace bastante tiempo lo sugieren tanto la escasa diferencia de tamaño entre ambos sexos como, curiosamente, las dimensiones de nuestros testículos. Hay doscientas especies de primates, y todas aquellas en las que un único macho monopoliza a numerosas hembras se caracterizan porque los machos son mucho mayores que las hembras. La horda primordial de Freud recuerda bastante a los harenes de los gorilas, cuyos temibles machos son el doble de grandes que las hembras. Irónicamente, cuanto más absoluto es el dominio de un macho, más pequeños son sus testículos. Los testículos de un gorila son diminutos en relación con su tamaño corporal. Esto tiene sentido, porque ningún otro macho tiene acceso a las hembras del dueño de un harén. Puesto que sus espermatozoides no encuentran competencia, una pequeña cantidad basta. Esto contrasta con la promiscuidad de chimpancés y bonobos, con numerosos machos compitiendo por las mismas hembras. Si una hembra se aparea con varios machos en el mismo día, se entablará una carrera entre los espermatozoides de todos ellos hacia el óvulo. Esto se conoce como competencia espermática. El macho que envía más espermatozoides tiene más números para ganar. En este caso, los machos no necesitan ser tan grandes y poderosos como
los imponentes elefantes marinos, los gorilas, los ciervos, los leones y otros dueños de harenes del reino animal. Cuando la selección sexual se basa en la competencia espermática, las hembras no son mucho menores que los machos. El peso corporal de las hembras de chimpancé representa aproximadamente un 80 por ciento del de un macho, y esta diferencia es incluso algo menor en bonobos y seres humanos. Las tres especies, pero en particular las dos últimas, muestran signos de competencia masculina reducida. No obstante, entre nosotros y nuestros primos antropoides hay una diferencia importante, y es que ellos son mucho más promiscuos que nosotros. Nuestros testículos reflejan esta diferencia: son cacahuetes en comparación con los cocos de chimpancés y bonobos. En relación con el tamaño corporal, los testículos de los chimpancés son diez veces mayores que los nuestros. En cuanto a los del bonobo, no hay datos precisos, aunque se presentan aún mayores. Si se tiene en cuenta que los bonobos son más pequeños que los chimpancés, parece que ellos se llevan la palma. Los científicos han vertido mucha más tinta sobre el tamaño de nuestros cerebros que sobre el de nuestros testículos. Pero en el esquema más amplio del comportamiento animal, las comparaciones genitales son sumamente instructivas. Estas comparaciones sugieren que en nuestra especie se combinan dos elementos no reunidos en ninguno de nuestros parientes cercanos: una sociedad multimacho con baja competencia espermática. A pesar de la historia de Gengis Jan, más relacionada con la competencia por las hembras ajenas que al propio grupo, nuestros testículos pequeños indican que la mayor parte de nuestros ancestros no competía por inseminar a las mismas hembras. Algo tuvo que haber frenado la promiscuidad desaforada. Algo tuvo que desviarlos de la competencia espermática flagrante de chimpancés y bonobos. Este «algo» es la familia nuclear, o al menos la existencia de vínculos de pareja estables. Nuestra anatomía nos cuenta una historia de amor y compromiso entre los sexos que se remonta hasta muy atrás, quizás hasta los orígenes mismos de nuestro linaje. Así parecen indicarlo algunos fósiles de Australopithecus, cuyo menor dimorfismo sexual sugiere una sociedad monógama. A pesar de este legado, los efectos de la dominancia masculina y los privilegios que conlleva siguen estando presentes en nuestras sociedades, no sólo en la medida en que ciertos hombres tienen más parejas sexuales que otros, sino también en el tratamiento de las mujeres. Cuando los machos dominan, tienen maneras de obtener sexo, la «violación» en el caso humano y la «cópula forzada» en los animales. Me apresuro a añadir que el hecho de que estos
comportamientos se produzcan no significa que estén dictados por la biología. Un libro reciente que defendía la violación como algo natural causó un considerable alboroto, principalmente porque se lo juzgó como un intento de justificar esta conducta. La idea partió de la existencia de algunos insectos con rasgos anatómicos (una suerte de abrazaderas) que facilitan la cópula forzada a los machos. Obviamente, los machos humanos carecen de tales características, y aunque la psicología subyacente (como una predisposición violenta o una carencia de empatía) pueda muy bien tener una componente genética, pensar que la violación está codificada en nuestro genoma es como aceptar que algunas personas nacen para incendiar casas o escribir libros. Nuestra especie no está tan rígidamente programada como para que una conducta tan específica pueda atribuirse sólo a la genética. Si pensamos en seres humanos y antropoides, es mejor contemplar el acto sexual involuntario como una opción para cualquier macho que desee a una hembra y sea capaz de controlarla. Los bonobos machos no tienen esta opción porque las hembras no se dejan dominar. Los chimpancés machos son diferentes, y forzar a las hembras a copular sí está a su alcance. En cautividad esto es raro, gracias a la eficacia de las alianzas femeninas. He visto a machos que intimidaban a hembras no dispuestas a copular con ellos, pero casi siempre se llega a un punto en el que otras hembras acuden al rescate e interrumpen colectivamente los avances masculinos no deseados. También en las sociedades humanas la violación y el acoso sexual son menos comunes allí donde las mujeres cuentan con el apoyo de sus iguales. Pero, en libertad, las hembras de chimpancé son vulnerables, porque a menudo deambulan solas. Un macho puede sortear las tensiones con sus rivales llevándose a una hembra en estro de «safari». La pareja se traslada a la periferia del territorio comunitario, donde permanece varios días, en ocasiones incluso meses. Esto es peligroso, porque la cercanía de los vecinos aumenta el riesgo de ataques funestos. La hembra puede seguir al macho de manera voluntaria, pero a veces tiene que hacerlo a la fuerza. No es raro que el macho golpee a la hembra y la obligue a mantenerse cerca de él. La ilustración más reveladora de esto es el descubrimiento de herramientas para disciplinar a las hembras en una comunidad de chimpancés. En el bosque de Kibale, en Uganda, algunos machos han adquirido el hábito de golpear a las hembras con garrotes. La primera observación fue un ataque del macho alfa, Imoso, a una hembra en estro llamada Outamba. Los etólogos de campo vieron
cómo Imoso golpeaba cinco veces con fuerza a Outamba con un palo que blandía en la mano derecha. Exhausto, se tomó un minuto de respiro y luego, volvió a golpearla, esta vez con dos palos, uno en cada mano. No contento con ello, se colgó de una rama sobre su víctima y comenzó a darle patadas. Al final, la hija pequeña de Outamba no pudo aguantar más y acudió en ayuda de su madre, golpeando la espalda de Imoso con sus puños hasta hacerle desistir. Aunque se sabe que los chimpancés emplean ramas y palos para golpear a los leopardos y otros predadores, los ataques con armas a congéneres se consideraban característicamente humanos. El hábito de apalear a las hembras parece haberse difundido, porque se ha observado a otros machos de Kibale hacer lo mismo. La mayoría de estos ataques se dirigen a hembras en estro, y siempre con armas de madera, hecho que los investigadores interpretan como un signo de contención. Los machos también podrían usar piedras, pero esto podría herir de gravedad o matar a la hembra de sus deseos, lo cual iría en contra de sus intereses. Quieren imponer la obediencia, y a menudo acaban copulando con la hembra a la que golpearon. La difusión de este feo hábito muestra hasta qué punto son socialmente influenciables los antropoides. A menudo copian la conducta de los otros. Así, pues, deberíamos ser cautos y no sacar conclusiones apresuradas sobre la «naturalidad» de dicho comportamiento. Los chimpancés machos no están programados para golpear a las hembras. Simplemente, son capaces de hacerlo en ciertas circunstancias. Las conductas automáticas son raras en nuestros parientes cercanos, y aún más en nosotros. Hay pocos ejemplos de comportamientos humanos que sean universales y se manifiesten tempranamente (los dos criterios más fiables para decidir si una conducta es innata). Todo infante normal ríe y llora, así que la risa y el llanto parecen cumplir los requisitos. Pero la inmensa mayoría de las conductas humanas no los cumple. Obviamente, la coerción sexual sería del todo innecesaria si las hembras estuviesen siempre dispuestas a copular con cualquier macho. Esto nunca es así, pues las hembras de chimpancé manifiestan preferencias obvias. Una hembra puede preferir aparearse con un macho de rango inferior a pesar de la presencia del macho alfa, que intentará controlarla. Durante días, el macho alfa la vigilará celosamente, olvidándose incluso de comer y casi de beber. Tan pronto como él, exhausto, dé alguna cabezada en pleno día, la hembra aprovechará para
escabullirse con su amante, que sabiamente se deja ver por ella en todo momento. He visto a más de un macho alfa desistir, reconociendo lo vano de su empresa. Las tensiones masculinas pueden causar escenas cómicas. Una vez vi a un macho joven llamado Dandy comenzar a insinuarse a una hembra mientras miraba incesantemente alrededor para ver si otros machos lo observaban. Justo cuando exhibía su urgencia sexual abriendo las piernas para mostrar su erección a la hembra, apareció un macho dominante dando la vuelta a la esquina. Dandy se tapó de inmediato el pene con ambas manos, como si de un escolar avergonzado se tratara. También se produce lo que llamo «negociación sexual», en que los machos, en lugar de pelearse por una hembra, se entregan a largas sesiones de acicalamiento. Un subordinado acicala al macho alfa durante largo tiempo antes de aproximarse a una hembra en estro que espera pacientemente. Si la hembra está dispuesta a copular, su pareja no quitará ojo del macho alfa mientras procede a montarla. A veces este último se levanta y comienza a balancear el cuerpo con el pelo erizado, lo que significa amenaza. Entonces el subordinado se aparta de la hembra para seguir acicalando al macho alfa. Tras otros diez minutos más o menos, el subordinado lo intenta de nuevo e invita a la hembra sin perder de vista al dominante. Alguna vez he visto a un macho cansarse de acicalar al otro y, manteniéndose al lado de la hembra, tenderle la mano al macho alfa con el típico gesto pedigüeño común a humanos y antropoides, con la palma hacia arriba, suplicando que lo deje aparearse en paz. El mismo macho alfa no se libra de tener que acicalar a otros, especialmente cuando la atmósfera es tensa. Es inusual que los otros machos se confabulen contra él, pero la posibilidad nunca puede descartarse. Cuanto más frustrados se sientan los otros por la posesividad del macho alfa, más probable es que un intento de apareamiento provoque exhibiciones de fuerza y desplantes tan cerca de la escena que ni siquiera el macho de mayor rango sea capaz de concentrarse en el sexo. Así pues, todo el mundo paga su cuota de acicalamiento. Por extraño que pueda parecer, los chimpancés machos se acicalan más unos a otros cuando las tensiones sexuales se elevan. Joven y núbil
Una vez tomé una foto de una hembra de bonobo adolescente sonriendo y chillando mientras copulaba con un macho que llevaba una naranja en cada mano. La hembra le había presentado su trasero tan pronto como había visto las frutas. Y como no podía ser de otra manera, ella abandonó la escena con una de las dos naranjas. Tuve claro qué familiar nos resulta esta situación por la reacción de una audiencia profesional a la que mostré la foto. Después de mi conferencia, todos nos fuimos a comer a un restaurante. Un rollizo zoólogo australiano se subió a una mesa con dos naranjas y abrió los brazos. Los demás rieron con ganas; nuestra especie logra una rápida comprensión del mercado del sexo. La autoconfianza de una hembra joven fluctúa con el volumen de su hinchazón genital. Si está en su punto álgido, no dudará en aproximarse a un macho con comida, y copulará con él mientras le arrebata un buen manojo de brotes y hojas. Apenas le dará opción de quedarse con una brizna para él. En cambio, si no puede ostentar una hinchazón genital llamativa, se limitará a esperar pacientemente hasta que él esté dispuesto a compartir su comida con ella. En libertad se han observado escenas similares. Científicos japoneses que atraían a los bonobos a un claro de la selva ofreciéndoles caña de azúcar, observaron que las hembras adolescentes acosaban a los machos portadores de comida presentándoles de manera repetida sus hinchazones. A veces el macho se retiraba e intentaba evitarlas, pero ellas persistían hasta que se avenía a copular, lo que, con seguridad, implicaba compartir su alimento. Los observadores señalaron que las hembras jóvenes parecían saber que obtendrían un «pago» por su acto sexual. Daba la impresión de que los machos se veían forzados a realizar estas transacciones, pues las hembras jóvenes no les resultan especialmente atractivas. Este intercambio de sexo por comida también se ha observado en los chimpancés. Robert Yerkes, uno de los pioneros de la primatología, experimentó con lo que describió como relaciones «conyugales». Si se arrojaba un cacahuete entre un macho y una hembra, se constataba que las hembras con hinchazones genitales tenían más privilegios que las hembras sin esa herramienta de trueque. Las primeras invariablemente reclamaban para sí el regalo. En la naturaleza, los episodios de caza van seguidos a menudo de la cesión de carne a hembras en estro. De hecho, la presencia de hembras en tal estado puede incitar a los machos a cazar para incrementar sus posibilidades de aparearse. Un macho de bajo rango
que captura un colobo se convierte automáticamente en un imán para el sexo opuesto, lo que le proporciona una oportunidad de intercambiar carne por sexo antes de que lo descubra otro macho de rango superior. Esto es bastante diferente del quid pro quo entre los bonobos. En vez de los machos, son las hembras quienes intentan sacar partido de este intercambio, en particular las jóvenes. Esto tiene sentido dado el poder de las hembras adultas, que hace innecesarias las transacciones sexuales. La parte más intrigante de este tema reside en que los machos adultos parecen acceder de mala gana a las demandas sexuales de las hembras adolescentes. ¿Es que no les gustan las jóvenes núbiles? Y si es así, ¿cómo encaja esto con lo que nos dicen los psicólogos evolucionistas sobre las preferencias sexuales humanas? La atracción masculina por las mujeres jóvenes se considera universal. Una verdadera industria de estudios ha prosperado en torno a la teoría de que todo hombre ansía una mujer juvenil, de piel lisa, pechos turgentes y fertilidad máxima, y que toda mujer es una buscadora de oro a la que sólo le interesan los hombres como proveedores. En apoyo de esta idea se aportan respuestas a fotografías y cuestionarios, mientras que, por supuesto, las únicas elecciones que realmente importan son las que se hacen en la vida real y, más concretamente, las que llevan a la procreación. Los psicólogos evolucionistas afirman que los varones tienen presente un estándar físico preciso cuando buscan pareja. El zapato que debe calzar toda cenicienta es una cintura que represente el 70 por ciento del contorno de la cadera. Conocida como la razón cintura-cadera, esta cifra del 70 por ciento se supone programada en los genes masculinos humanos. Pero esto implica presuponer una preferencia masculina inmutable, mientras que el punto fuerte de nuestra especie es precisamente su adaptabilidad. Encuentro esta idea de una preferencia sexual uniforme tan creíble como la vieja pretensión comunista de que un mismo tipo de automóvil pintado de un mismo color alcanza para la nación entera. La belleza está en el ojo de quien mira. Lo que hoy nos parece bello puede no haberlo sido siempre. Por eso Peter Paul Rubens nunca pintó una Twiggy. Un análisis reciente de las misses América y chicas Playboy (sí, a esto ha llegado la ciencia) ha socavado la tesis de una razón cintura-cadera cincelada en piedra. Lo que muestra es un amplio abanico de razones cintura-cadera, del 50 al 80 por
ciento, en estos iconos de la belleza modernos. Si la razón cintura-cadera preferida ha variado tanto durante el siglo que acaba de terminar, puede imaginarse cuánto más lo habrá hecho a lo largo de nuestra historia. Aun así, en un sentido sí cabe esperar, para una especie con emparejamientos a largo plazo como la nuestra, que los varones prefieran a mujeres jóvenes: están más disponibles y la larga vida reproductiva que tienen por delante incrementa su valor como pareja. Ese sesgo puede explicar el eterno anhelo femenino de parecer joven: bótox, implantes de pecho, estiramientos de piel, tintes, etcétera. Al mismo tiempo, deberíamos reparar en lo excepcional de esta tendencia. Los bonobos y chimpancés machos prefieren a las hembras maduras. Si hay varias hembras en estro para elegir, los chimpancés machos invariablemente rondan a las más veteranas. Ignoran por completo a las adolescentes, aunque ya estén en condiciones de aparearse y concebir. En los bonobos, si una hembra joven quiere sexo tiene que pedirlo, mientras que las maduras sólo deben esperar a que los machos vayan a ellas. Los machos antropoides practican una discriminación inversa por edad. Quizá prefieran parejas sexuales que ya han tenido por lo menos un par de hijos saludables. En su sociedad, esta estrategia tiene sentido. Pero hay una limitación que ningún animal puede eludir. Para cosechar los frutos de la reproducción, se debe evitar la endogamia. En los chimpancés y los bonobos, la solución natural a este problema es la migración femenina. Las hembras jóvenes abandonan su comunidad natal, dejando atrás a todos los machos emparentados con ellas —los que pueden conocer, como sus hermanos de madre, y los que no pueden conocer, como su padre y sus hermanos de padre —. Por supuesto, nadie piensa que los antropoides tengan alguna idea de los efectos deletéreos de la endogamia. Las tendencias migratorias son un producto de la selección natural, no una decisión consciente: durante la historia evolutiva del grupo, las hembras que migraban tenían una progenie más saludable que las que no lo hacían. A las hembras de bonobo no las rechaza su comunidad ni las raptan los machos vecinos. Simplemente se convierten en errantes. Rondan cada vez más por la periferia del grupo y rompen los lazos con su madre. Pasan por una fase de apatía sexual —un estado ciertamente extraño para un bonobo— que las lleva a rehuir el sexo con los machos de su comunidad. Se trasladan definitivamente hacia los siete años de edad, para cuando han desarrollado sus primeras hinchazones genitales. Equipadas con este pasaporte, se convierten en itinerantes
y visitan varias comunidades vecinas antes de establecerse en una. Luego, de pronto, su sexualidad explota. Se relacionan sexualmente con hembras veteranas y copulan con los machos extraños que encuentran. Ahora tienen hinchazones regulares, casi continuas, que aumentan de volumen a cada ciclo menstrual hasta que alcanzan su tamaño definitivo hacia los diez años. Pueden esperar su primer bebé hacia los trece o catorce años. Para los machos, la situación es radicalmente distinta. La inversión en la descendencia es, en la distante jerga científica, «asimétrica» entre los sexos. El macho sólo invierte unas gotas de semen, del cual va sobrado. La hembra, por el contrario, invierte un óvulo que, si es fecundado, se traduce en un embarazo de ocho meses que requiere gran cantidad de alimento extra, seguido de casi cinco años de lactancia, que demandan aún más alimento extra. Si todo este esfuerzo se dilapidara en unos hijos enfermizos o deformes, producto de la endogamia, el coste sería enorme. Un macho tiene mucho menos que perder. Puesto que sus hermanas u otras hembras con las que podría estar emparentado se han ido o están en vías de hacerlo, el riesgo de endogamia es mínimo. Sólo con su madre podría tener relaciones incestuosas, por lo que no sorprende que ésta sea la única combinación sexual ausente en la sociedad bonobo. Cuando su hijo tiene menos de dos años, una madre puede frotar ocasionalmente sus genitales contra él, pero esta conducta cesa pronto. Dada la falta de colaboración de sus madres, los machos juveniles buscan sexo con otras hembras. Las que están receptivas a menudo satisfacen los deseos de estos pequeños donjuanes, que las solicitan con las piernas abiertas y balanceando el pene. Cuando estos machos jóvenes llegan a la pubertad, sin embargo, los adultos comienzan a verlos como rivales y los relegan a la periferia del grupo, donde tendrán que esperar bastantes años para estar en condiciones de reclamar un puesto más alto en la jerarquía. Para entonces sus hermanas ya adultas se habrán ido, lo que asegura que sólo fecundarán a hembras no emparentadas con ellos. Tentaciones voluptuosas Las aves y los peces siempre me han atraído tanto que en mis despachos y laboratorios no puede faltar una pecera, de cuyo cuidado suelen encargarse mis estudiantes. Vienen a mí para saber más de primates, ¡y yo los pongo a cuidar peces! Es parte de su educación. Formados en disciplinas antropocéntricas, como
la psicología y la antropología, encuentran risible la posibilidad de que unos resbaladizos animales al pie de la escala evolutiva puedan ser interesantes. Pero los peces tienen mucho qué enseñarnos. Y, como para todas y cada una de las criaturas de la Tierra, el impulso reproductivo está en el centro de su existencia. En un enorme acuario tropical que está empotrado en una pared de mi casa, un pequeño pez me causó una profunda impresión. Junto a otros muchos peces, grandes y pequeños, un macho y una hembra kribensis comenzaron a cortejarse. El kribensis es un pez monógamo de la familia de los cíclidos, conocida por su cuidado parental. El vientre de la hembra enrojeció como una cereza, y ambos adquirieron llamativos flecos dorado-anaranjados en la cola y la aleta dorsal. Se pasaron todo el día temblando y danzando, y juntos ponían en fuga a cualquier congénere que se les acercara. Como es habitual, el macho ahuyentaba a los otros machos, y la hembra a las otras hembras. Se apostaron en una esquina del acuario con vegetación densa. El vientre de la hembra comenzó a hincharse. No presté mucha atención, pues los peces que intentan criar en una pecera tan poblada suelen perder a sus alevines a manos de todas esas bocas hambrientas. Así que un día me sorprendió ver al macho guardián con su prole. No sé qué le había pasado a su pareja. Puede que, en su celo por mantener despejado su rincón, se hubiera librado de ella. El cuidado paterno es corriente en los cíclidos, y este macho era un auténtico David contra varios Goliath y mantenía a raya a peces seis veces más largos y cientos de veces más pesados que él. Compensaba su pequeñez a base de embestir, hostigar y ciertamente importunar a cualquiera que se acercara. Cuando el intruso era rechazado, volvía a su colección de glóbulos nadadores y adoptaba una postura corporal cercana al suelo que le permitía abarcar a todas sus crías en un apretado racimo debajo de él. Con el tiempo, los alevines se volvieron más aventureros, lo que hacía cada vez más difícil la tarea de protegerlos. Otros peces intentaban probar un bocado de aquellos aperitivos móviles, y papá tenía que trabajar a destajo. No creo que comiera nada durante este periodo, y probablemente estaba estresado al límite. Tras cuatro semanas de denodado esfuerzo, murió. El otrora vigoroso y llamativo macho se había convertido en un pálido flotador que saqué de la pecera. Pero su prole había crecido lo suficiente como para sobrevivir, y acabé con veinticinco kribensis, muchos de los cuales regalé. Aunque este macho tuvo una muerte prematura, su vida fue un completo éxito, porque consiguió multiplicarse. Desde un punto de vista biológico, la producción de descendientes vale todo el trabajo del mundo. La progenie
heredará la misma propensión a no escatimar esfuerzos, y el resultado es un ciclo de reproducción exitosa. La selección natural descarta a los perezosos o cobardes: estos individuos no legarán muchos genes a la siguiente generación. Mi macho kribensis había recibido sus genes de un largo linaje de padres y abuelos heroicos, y había continuado fielmente su tradición. Si cuento esta historia es para señalar que, en el fondo, lo que hacemos en nuestras sociedades o los bonobos en las suyas no es diferente de lo que hace el resto de los animales. Por supuesto, hoy la gente limita la natalidad, y muchos ni siquiera tienen hijos, pero los seis mil millones de seres humanos en el mundo no estarían hoy donde están si la reproducción no hubiera sido absolutamente central para nuestra evolución. Todo rasgo humano actual deriva de unos ancestros que consiguieron perpetuar sus genes. En lo único que difiere nuestro cuadro evolutivo del de mi pez es que nuestra manera de reproducirnos es bastante más complicada. Vivimos en comunidad, amamantamos y alimentamos a nuestros hijos durante años, los educamos, les buscamos una buena posición y privilegios, evitamos la endogamia, legamos propiedades, etcétera. La supervivencia más allá de la propia reproducción puede no importar para los peces, pero es una parte importante de nuestro entramado social y explica un fenómeno tan curioso como la menopausia, la manera en que la naturaleza libera a las mujeres mayores para que contribuyan a la crianza de los hijos de sus hijos. Con unas sociedades mucho más complejas que las de los peces, y algo más que las de otros primates, nuestra potencia cerebral tuvo que ampliarse para hacernos más listos que quienes nos rodeaban. Pero, en lo más básico, seguimos siendo individuos que buscan maximizar la representación de sus genes en la siguiente generación. El gran tema de la naturaleza nos permite dar sentido tanto al comportamiento de los bonobos como al humano, y reconocer que ambos persiguen los mismos fines con distintos medios. En un intento exitoso por poner fin al infanticidio, los bonobos construyeron una sociedad sexualizada y dominada por las hembras en que la paternidad es un misterio. Al describir esta sociedad es difícil evitar una terminología concebida para nuestra propia vida sexual, como «promiscuo», «libre» o «hedonista», y esto suena como si estos antropoides estuvieran haciendo algo incorrecto o hubieran logrado una emancipación inusitada. Ni una cosa ni la otra. Los bonobos simplemente hacen lo que hacen porque así sobreviven y se reproducen de manera óptima en el entorno en que viven.
Nuestra evolución tomó otro rumbo. Al incrementar la certeza de la paternidad, allanamos el camino para una implicación masculina creciente en el cuidado de la prole. En el proceso, tuvimos que limitar el sexo fuera de la familia nuclear; hasta nuestros testículos reducidos nos cuentan una historia de compromiso aumentado y libertad recortada. Un sistema reproductivo así no puede tolerar el libre cambio de pareja. De ahí que la contención de la sexualidad se convirtiera en una obsesión humana, hasta el punto de que algunas culturas y religiones eliminan por norma partes de los genitales femeninos o equiparan el sexo en general con el pecado. Durante buena parte de la historia occidental, los seres humanos más puros y dignos de imitar fueron el monje célibe y la monja virgen. Pero la supresión de la carne nunca es completa. Es revelador que los sueños de los ermitaños, que vivían a pan y agua, tuvieran que ver más con voluptuosas doncellas que con suculentos manjares. Para los machos, el sexo siempre es lo primero, como demuestran mis chimpancés cada vez que una hembra exhibe la hinchazón genital. Por la mañana están tan ansiosos por salir corriendo del edificio y empezar una jornada de actividad y diversión que uno puede mostrarles cualquier fruta que normalmente les encanta y la ignorarán por completo. La mente repleta de testosterona es singular en su propósito. La obsesión masculina por el sexo puede ser universal, pero aparte de esto diferimos drásticamente de nuestros parientes cercanos. Hemos retirado el sexo del dominio público y lo hemos recluido en nuestras chozas y dormitorios, para practicarlo únicamente en el ámbito familiar. No cumplimos estas restricciones a la perfección, ni mucho menos, pero son un ideal humano universal. La clase de sociedades que construimos y nuestros valores son incompatibles con el estilo de vida bonobo o chimpancé. Nuestras sociedades están organizadas para aquello que los biólogos llaman «crianza cooperativa», esto es, una multitud de individuos que trabajan juntos en tareas que benefician al conjunto. A menudo las mujeres supervisan conjuntamente a los menores, mientras que los varones acometen empresas colectivas como la caza y la defensa del grupo. De este modo, la comunidad consigue más de lo que puede aspirar a lograr cada individuo por sí solo, como conducir una manada de bisontes hacia un precipicio o tirar de pesadas redes repletas de peces. Y esta cooperación depende de que todos los machos del grupo tengan la oportunidad de reproducirse. Todo varón debe participar de los beneficios del esfuerzo cooperativo, lo que implica una familia a la que llevar el botín. También implica que todos deben confiar en
todos. Sus actividades a menudo los apartan de sus parejas durante días o semanas. Sólo si hay garantías de que a nadie le pondrán los cuernos, los hombres estarán dispuestos a partir juntos para cazar o hacer la guerra. El dilema de cómo promover la cooperación entre rivales sexuales se resolvió de un solo golpe con el establecimiento de la familia nuclear. Este convenio brindó a casi cada varón la opción de reproducirse y, por ende, incentivos para contribuir al bien común. Así pues, en el vínculo de pareja humano se encuentra la clave para el increíble nivel de cooperación que distingue a nuestra especie. La familia, y todo lo que la rodea, nos permitió elevar las alianzas masculinas a un nuevo nivel, desconocido en otros primates. Nos preparó para empresas cooperativas a gran escala que nos permitieron conquistar el mundo, desde tender vías de ferrocarril por todo un continente hasta formar ejércitos, gobiernos y corporaciones globales. En la vida diaria podemos separar los dominios social y sexual, pero en la evolución de nuestra especie están estrechamente entrelazados. Lo que nos atrae tanto de los bonobos es que no tienen ninguna necesidad de separar ambos dominios: mezclan felizmente lo social con lo sexual. Podemos envidiar a estos primates por su «libertad», pero nuestro éxito como especie está íntimamente ligado al abandono del estilo de vida bonobo y a un control más férreo de la expresión sexual abierta.
4 Violencia De la guerra a la paz Si los chimpancés tuvieran pistolas y navajas y supieran cómo manejarlas, les darían el mismo uso que nosotros. Jane Goodall
No sé con qué armas se hará la tercera guerra mundial, pero la cuarta se disputará con palos y piedras. Albert Einstein
Mi casa de Georgia ofrece una vista de Stone Mountain, conocida por sus enormes figuras de tres hombres a caballo esculpidas en la roca. La figura central, el general Robert E. Lee, es tan colosal que hace tiempo, con ocasión de una fiesta, cuarenta invitados desayunaron en torno a una mesa emplazada en su hombro granítico. Tengo mis reservas sobre los defensores sudistas, pero llevo viviendo aquí el tiempo suficiente como para recelar también de sus oponentes. La identificación con el equipo de casa es un recurso fácil para aunar animales como nosotros. Cualquier conductor incivil que circule por una autopista de Atlanta seguramente es uno de «esos yanquis». Recuerdos de la violencia pasada, como este monumento a los confederados, existen por todo el mundo. Ahora visitamos estos lugares con curiosidad, hojeando una guía turística, sin sobrecogernos por el horror. En la Torre de Londres me dijeron que allí fue ejecutado el gran filósofo Tomás Moro, cuya cabeza se expuso durante un mes en el Puente de Londres. En la casa de Anna Frank en Amsterdam supimos de una niña que fue internada en un campo de concentración y nunca volvió. En el Coliseo de Roma pisamos el mismo ruedo donde los prisioneros eran despedazados por los leones. En el Kremlim de Moscú admiramos una torre rematada por una cúpula dorada construida por Iván
el Terrible, que se divertía empalando y friendo en aceite a sus enemigos. Nos hemos matado unos a otros desde siempre, y continuamos haciéndolo. Las líneas de seguridad en los aeropuertos, el vidrio a prueba de balas en los taxis y los teléfonos de emergencia en los campus universitarios nos hablan de una civilización con serios problemas en el apartado de vive-y-deja-vivir. El planeta de los simios Toda civilización digna de tal nombre tiene algún ejército. Percibimos este canon con tanta claridad que incluso lo hacemos extensivo a civilizaciones no humanas imaginarias, como la de la película El planeta de los simios. El primatólogo contempla la versión de 2001 con horror: el cruel líder tiene el aspecto de un chimpancé bípedo —aunque huele a conejo—, los gorilas son retratados como lerdos y obedientes, el orangután es un tratante de esclavos, y los bonobos han sido convenientemente omitidos. Hollywood siempre se ha sentido más cómodo con la violencia que con el sexo. La violencia impera en esta película. Pero no hay nada menos realista que los vastos ejércitos de monos uniformados que aparecen en la pantalla. Los antropoides carecen del adoctrinamiento, la estructura de mando y la sincronización que emplea la milicia humana para intimidar al enemigo. Puesto que la coordinación estrecha conlleva una disciplina absoluta, nada resulta tan aterrador como un ejército bien entrenado. Aparte de nosotros, los únicos animales que cuentan con ejércitos son las hormigas, aunque carecen de una estructura de mando. Si un ejército de hormigas pierde el rumbo, como cuando las rastreadoras se separan de la corriente principal, en ocasiones la cabeza enlaza con la cola de su propia columna. Al seguir su propio rastro de feromonas, forman un aro densamente apretado en el que miles de hormigas se mueven en círculo hasta morir de agotamiento. Gracias a su organización vertical, esto nunca le ocurriría a un ejército humano. Puesto que los debates sobre la agresividad humana invariablemente giran en torno a la guerra, la estructura de mando de los ejércitos debería hacernos pensarlo dos veces antes de trazar paralelismos con la agresión animal. Aunque es comprensible que sus víctimas vean las invasiones militares como una agresión, ¿quién dice que el ánimo de los perpetradores es agresivo? ¿Acaso las guerras se derivan de la ira? A menudo, los líderes tienen motivos económicos o
de política interna, o se escudan en la defensa propia. Los generales obedecen órdenes, y los soldados rasos pueden no tener ningunas ganas de dejar su casa. Con sumo cinismo, Napoleón observó: «Un soldado luchará larga y duramente por un trozo de cinta coloreada». No creo que sea una exageración decir que la mayoría de la gente en la mayoría de las guerras se ha movilizado por algo distinto de la agresión. La guerra humana es sistemática y fría, lo que la convierte en un fenómeno casi nuevo. La palabra clave es «casi». La identificación grupal, la xenofobia y el conflicto letal, tendencias todas que se dan en la naturaleza, se han combinado con nuestra altamente desarrollada capacidad de planificación para «elevar» la violencia humana a su nivel inhumano. El estudio del comportamiento animal puede no ser de mucha ayuda a la hora de explicar cosas como el genocidio, pero si dejamos de lado los Estados y naciones y nos fijamos en la conducta humana dentro de sociedades a menor escala, las diferencias ya no son tan grandes. Como los chimpancés, la gente es altamente territorial y valora menos la vida de los extraños que la de los miembros de su grupo. Se ha especulado que los chimpancés no vacilarían en utilizar pistolas y navajas si las tuvieran y, de manera similar, los pueblos ágrafos probablemente no titubearían en intensificar sus conflictos si dispusieran de la tecnología adecuada. Un antropólogo me contó una vez cómo reaccionaron dos jefes eipo (una etnia papú de Nueva Guinea) que iban a volar por primera vez en avioneta. No tenían miedo de subir al aeroplano, pero hicieron una intrigante petición: querían que la puerta lateral no se cerrara. Se les advirtió de que allá arriba en el cielo hacía mucho frío y, puesto que no llevaban más vestimenta que su tradicional funda para el pene, se congelarían. No les importaba. Querían llevar unas cuantas piedras grandes que, si el piloto fuera tan amable de volar en círculo sobre el pueblo vecino, dejarían caer sobre sus enemigos a través de la puerta abierta. Por la tarde, el antropólogo escribió en su diario que había presenciado la invención del bombardeo del hombre neolítico. Aborrece a tu enemigo
Para saber cómo tratan los chimpancés a los extraños hay que ir a la selva. Un equipo japonés dirigido por Toshisada Nishida había estado trabajando en las montañas Mahale de Tanzania durante cuatro décadas. Cuando Nishida me invitó a visitar la estación antes de su retiro, no lo pensé dos veces. Es uno de los mayores expertos en chimpancés del mundo, y para mí sería un lujo seguirlo por el bosque. No entraré en los detalles de la vida en el campamento junto al lago Tanganika (que en tono de broma llamé el Mahale Sheraton), sin electricidad, agua corriente, aseos ni teléfono. Cada día, el plan era levantarse temprano, tomar un rápido desayuno y ponerse en marcha con la salida del sol. Había que encontrar a los chimpancés, para lo cual el campamento contaba con varios rastreadores avezados. Por fortuna, estos antropoides son muy ruidosos, lo que facilita su localización. En un entorno con poca visibilidad como el suyo, recurren a las vocalizaciones. Al seguir a un macho adulto, por ejemplo, se lo ve pararse a menudo para alzar la cabeza y escuchar a sus congéneres en la distancia. Luego decide cómo responder, si replicar con sus propias llamadas, dirigirse en silencio hacia la fuente (a veces a increíble velocidad, mientras uno se queda atrás luchando con la maleza enmarañada) o continuar tranquilamente su camino como si lo que hubiera oído fuera irrelevante. Es bien sabido que los chimpancés reconocen las voces de sus congéneres. El bosque está henchido de ellas, unas cercanas, otras apenas audibles en la distancia, y la vida social de los chimpancés transcurre en gran medida en un mundo de vocalizaciones. Los chimpancés pueden formar una cuadrilla alborotadora y peleona, y además cazan. Una vez fui bautizado mientras estaba bajo un árbol en el que varios chimpancés adultos y hembras en estro estaban repartiéndose la carne de un colobo todavía vivo. Supimos que habían cobrado una pieza por la explosión de aullidos y gritos de chimpancé mezclados con chillidos de colobo. Pero había olvidado que cuando se excitan mucho, los chimpancés suelen tener accesos de diarrea y, por desgracia, me encontraba en la línea de fuego. Al día siguiente vi a una hembra con una cría cabalgando sobre su espalda. La hija zarandeaba felizmente algo peludo, que resultó haber pertenecido al pobre mico. La cola de un primate es el juguete de otro. Aunque los chimpancés viven principalmente de frutos y hojas, son mucho más carnívoros de lo que antes se creía. Cazan hasta treinta y cinco especies de vertebrados. El consumo medio de carne por adulto en los buenos tiempos se aproxima al del cazadorrecolector humano en los malos tiempos. De hecho, los chimpancés son tan
aficionados a la carne que nuestro cocinero tuvo problemas para traer desde el pueblo al campamento un pato vivo con el que variar algo nuestra dieta de judías con arroz. En su camino, una hembra intentó apropiarse de la preciosa ave que llevaba bajo el brazo. El bravo cocinero no se arredró ante sus amenazas y, aunque a duras penas, impidió el robo. De haberse topado con un chimpancé macho, nunca habríamos probado el pato. El tema es más serio si se trata de carne humana. Criado en pleno auge de las observaciones de campo, Frodo, un chimpancé del parque nacional de Gombe, ha perdido todo respeto a las personas. De vez en cuando ataca a los investigadores golpeándolos o empujándolos pendiente abajo. Pero el peor incidente afectó a una lugareña, su bebé y su sobrina. Esta última transportaba al bebé de catorce meses; cruzaban un pequeño canal cuando se toparon con Frodo, que estaba comiendo hojas tiernas de palma aceitera. Cuando el animal se dio la vuelta ya era demasiado tarde para escapar. Frodo simplemente arrebató al bebé de la espalda de la niña y desapareció. Después lo encontraron devorando al niño, que ya estaba muerto. El rapto de niños pequeños es una extensión del comportamiento predador, y hasta entonces sólo se había documentado fuera de los límites del parque. En las cercanías de Uganda se ha convertido en una plaga, y los bebés son sustraídos incluso de las casas. Sin armas, la gente está indefensa: los chimpancés salvajes pueden matar a un adulto de nuestra especie, y ocasionalmente lo hacen. Incluso en los zoológicos se han registrado ataques que han resultado fatales. Los chimpancés son más pequeños que nosotros. A cuatro manos no nos llegan más arriba de las rodillas, por lo que la gente tiende a subestimar su fuerza. Ésta puede apreciarse cuando trepan sin inmutarse por un tronco sin ramas. Es una proeza que ninguna persona puede emular. La fuerza de los brazos de un chimpancé macho se ha calculado en cinco veces mayor que la de un atleta, y como tienen dos «manos» más que nosotros, es imposible vencerlos. Esto es así incluso si se les impide morder, como hacía un hombre que en las ferias organizaba peleas con un chimpancé. Todo forzudo que pasaba por allí aceptaba enseguida el reto, pensando que sería pan comido. Pero incluso gigantones de la talla de un luchador profesional se veían incapaces de reducir a la bestia. Puede imaginarse, pues, con cuánto respeto cedía el paso a un chimpancé que corría junto a mí en plena carga, con el pelo erizado y zarandeando arbustos. No hacían esto para impresionarme, sino por hallarse en medio de algún
altercado entre ellos. No me ocurrió nada especialmente desagradable en comparación con los encuentros entre individuos de distintas comunidades. Los machos patrullan con regularidad las fronteras de su dominio. Acompañados en ocasiones por hembras, se trasladan a la periferia de su territorio avanzando en fila sin hacer ruido, alertas a cualquier sonido procedente del otro lado. Pueden subirse a un árbol para otear y escuchar durante una hora o más. Su silencio parece deliberado. Si una cría que viaja con su madre comienza a gimotear, ambas pueden ser objeto de amenazas. Todos los integrantes de la patrulla están tensos. El chasquido de una rama que se rompe o el súbito estrépito de un cerdo salvaje que echa a correr les hace sonreír nerviosamente y buscar el contacto mutuo. Sólo se relajan al volver a zonas más seguras de su territorio, liberando la tensión en explosiones de llamadas y golpeteos. En vista de cómo tratan los chimpancés a sus congéneres de otras comunidades, yo también tenía motivos para estar nervioso. Cualquier macho solitario extraño es abatido en una acción altamente coordinada: lo acechan, se lanzan sobre él por sorpresa y lo reducen. Luego la víctima es golpeada y mordida con tanta saña que muere en el acto o más tarde como consecuencia de daños irreversibles. Se han observado unos cuantos de tales ataques por sorpresa, pero las más de las veces la evidencia consiste en horrendos hallazgos en el bosque. En algunos enclaves no se han encontrado cadáveres, pero en alguna comunidad han ido desapareciendo machos sanos hasta que no quedó ninguno. En las montañas Mahale, Nishida observó patrullas fronterizas y cargas violentas contra extraños. Él cree que todos los machos de una de sus comunidades fueron cayendo a manos de machos vecinos a lo largo de un periodo de doce años. Luego los vencedores tomaron posesión del territorio vacante y las hembras residentes. Es incuestionable que los chimpancés son xenófobos. Cuando se intentó reintroducir en la selva a chimpancés criados en cautividad, los chimpancés salvajes residentes reaccionaron tan violentamente que el proyecto tuvo que abandonarse. Dada la amplitud de sus territorios, los incidentes violentos intercomunitarios son difíciles de observar. Pero los pocos casos documentados dejan pocas dudas de que estamos ante una eliminación dirigida y premeditada; en otras palabras, un «asesinato». Consciente de lo controvertido de semejante afirmación, Jane Goodall se preguntó de dónde provenía la impresión de intencionalidad. ¿Podía ser que la muerte no fuera más que un efecto secundario de la agresión? Su respuesta fue que los atacantes mostraban un grado de
coordinación y ensañamiento no visto en las agresiones intracomunitarias. Los chimpancés actuaban casi igual que cuando cazaban, y trataban al enemigo más como una presa que como un congénere. Un atacante podía inmovilizar a la víctima, sentándose sobre su cabeza o sujetando sus piernas, mientras los otros golpeaban y mordían. Podían retorcer un miembro hasta desencajarlo, rasgar la tráquea, arrancar uñas y, literalmente, beber la sangre que brotaba de las heridas, y no cejaban hasta que la víctima dejaba de moverse. Hay informes de chimpancés que han vuelto a la escena del «crimen» semanas después, aparentemente para verificar el resultado de su ataque. Por desgracia, este espantoso comportamiento no es diferente del de nuestra propia especie. Tenemos por costumbre deshumanizar a nuestros enemigos, igual que los chimpancés, tratándolos como si pertenecieran a una especie inferior. Durante las primeras semanas de la guerra de Iraq, me sobrecogió una entrevista con un piloto norteamericano que explicaba entusiasmado que de chaval había seguido la guerra del Golfo y había quedado fascinado por las bombas de precisión. No podía creer que ahora él mismo estuviera empleando bombas inteligentes aún más sofisticadas. La guerra era para él un tema tecnológico, como un juego de ordenador al que finalmente se le permitía jugar. Lo que ocurría al otro lado no parecía siquiera pasar por su mente. Quizá sea precisamente eso lo que quieren los militares. Porque, en cuanto uno comienza a ver al enemigo como un ser humano, las cosas empiezan a torcerse. La mentalidad de nosotros-y-ellos aflora con notable facilidad en el ser humano. En un experimento psicológico, a cada sujeto de un grupo de estudiantes se le asignaron al azar insignias, bolígrafos y cuadernos de notas de distinto color, y se les etiquetó simplemente como «los azules» y «los verdes». Sólo se les pidió que cada uno evaluara las presentaciones de los demás. Resultó que las presentaciones mejor valoradas correspondían al color propio. En una ficción más elaborada de la identidad de grupo, a cada estudiante se le asignó el papel de guardián o prisionero en un simulacro de prisión. Se suponía que iban a pasar dos semanas en un sótano de la Universidad de Stanford, pero a los seis días el experimento tuvo que interrumpirse porque los «guardianes» se habían vuelto tan arrogantes, abusivos y crueles que los «prisioneros» comenzaron una revuelta. ¿Habían olvidado los estudiantes que aquello era un simulacro y que el papel de cada cual lo había decidido el lanzamiento de una moneda? El experimento de Stanford adquirió notoriedad cuando se hizo público que militares norteamericanos habían torturado a detenidos en la prisión de Abu
Ghraib en Bagdad. Los guardianes habían empleado una amplia gama de técnicas de tortura, incluyendo tapar la cabeza con una capucha y descargas eléctricas en los genitales. Algunos intentaron minimizar estos hechos como «travesuras», pero decenas de prisioneros murieron en el proceso. Aparte de las llamativas similitudes con la brutalidad y las connotaciones sexuales en el experimento de Stanford, los prisioneros de Abu Ghraib eran de diferente raza, religión y lengua que sus guardianes, lo que facilitaba aún más su deshumanización. Janis Karpinski, la general que estaba al mando de la policía militar, declaró que se le había ordenado tratar a los prisioneros «como perros». De hecho, una de las ignominiosas imágenes divulgadas mostraba a una oficial tirando de un prisionero desnudo que gateaba con una correa al cuello. El grupo siempre encuentra razones para verse como superior al resto. El ejemplo histórico más extremo de esta tendencia es, por supuesto, la creación de un grupo ajeno llevada a cabo por Adolf Hitler. Presentado como menos que humano, el grupo ajeno promueve la solidaridad y la autoestima del grupo propio. Es un truco tan viejo como la humanidad, pero su psicología quizá fuera incluso anterior a nuestra especie. Aparte de la identificación con un grupo, que está ampliamente extendida en el reino animal, hay otras dos características que compartimos con los chimpancés. La primera, como hemos visto, es un desprecio hacia el grupo ajeno hasta el punto de la deshumanización, o «deschimpancización». La separación entre el grupo propio y el ajeno es tanta que hay dos categorías de agresión: una intragrupal, contenida y ritualizada, y otra intergrupal, desmedida, gratuita y letal. El otro fenómeno aún más inquietante de violencia intergrupal presenciado en Gombe implicó a chimpancés que se conocían unos a otros. Con los años, una comunidad se escindió en una facción norte y una facción sur, que acabaron convirtiéndose en comunidades separadas. Estos chimpancés habían jugado y se habían acicalado juntos, se habían reconciliado tras las riñas, habían compartido la carne y habían vivido en armonía. Pero esto no impidió que las facciones comenzaran a enfrentarse. Los conmocionados investigadores vieron a antiguos compadres beber la sangre del que había sido su amigo. Ni los miembros más viejos de la antigua comunidad fueron respetados. Un macho de aspecto extremadamente frágil, Goliath, fue golpeado durante veinte minutos y arrastrado. Cualquier asociación con el enemigo era motivo de ataque. Si los chimpancés de la patrulla encontraban nidos de simio frescos en un árbol de la región fronteriza, montaban en cólera y los destruían.
Así pues, el nosotros-y-ellos entre los chimpancés es una construcción social en la que incluso individuos bien conocidos pueden convertirse en enemigos si se van con el grupo equivocado o residen en el territorio indebido. En el caso humano, grupos étnicos que convivían razonablemente bien pueden volverse enemigos mortales de un día para otro, como los hutus y los tutsis en Ruanda, o los serbios, croatas y musulmanes en Bosnia. ¿Qué clase de conmutador mental cambia las actitudes de la gente? ¿Y qué tipo de conmutador convierte a unos chimpancés que fueron compañeros en enemigos mortales? Sospecho que los conmutadores funcionan de manera similar en ambas especies, y son controlados por la percepción de intereses compartidos frente a intereses discrepantes. Siempre que los individuos compartan un propósito común, suprimirán los sentimientos negativos. Pero tan pronto como el propósito común se desvanezca, las tensiones aflorarán. Tanto las personas como los chimpancés son amables, o al menos se contienen, en el trato con los miembros de su grupo, pero ambos pueden convertirse en monstruos cuando se trata de miembros de otro grupo distinto del propio. Estoy simplificando, desde luego, porque los chimpancés también pueden matar a miembros de su propia comunidad, igual que la gente. Pero la distinción entre el grupo propio y el ajeno es fundamental cuando se trata de amor y odio. Esto vale también para los chimpancés en cautividad. En el zoo de Arnhem, los chimpancés adquirieron el hábito de patrullar aunque no hubiera grupos enemigos. A última hora de la tarde, unos cuantos machos comenzaban a recorrer los límites de la gran isla, hasta que todos los machos adultos y algunos juveniles se sumaban a la partida. Obviamente, no mostraban las tensiones percibidas en las patrullas de chimpancés salvajes, pero esta conducta indica que las fronteras territoriales tienen sentido para ellos aun en circunstancias artificiales. Los chimpancés cautivos son tan xenófobos como los salvajes. Es casi imposible introducir a hembras nuevas en un grupo ya formado, y sólo pueden incorporarse nuevos machos si no queda ninguno de los antiguos residentes. De lo contrario, el resultado es un baño de sangre. La última vez que intentamos un cambio de machos en el Yerkes Primate Center, las hembras los atacaron, y tuvimos que sacarlos de allí para salvar su vida. Unos meses más tarde volvimos a intentarlo con otros dos machos nuevos. Uno de ellos fue tan mal recibido como los anteriores, pero al otro, llamado Jimoh, se le permitió quedarse. A los pocos minutos de su llegada, dos hembras veteranas trabaron contacto con él y
comenzaron a acicalarlo, después de lo cual lo defendieron con fiereza de las otras hembras. Años después, durante una revisión de los historiales de nuestros chimpancés, descubrí que Jimoh no había sido tan desconocido para las hembras como pensábamos. Catorce años antes de su llegada a nuestro grupo, había vivido en otra institución con las mismas dos hembras que ahora le protegían. No habían vuelto a verse hasta su reencuentro, pero lo reconocieron a pesar del tiempo pasado, y esto marcó la diferencia. Mezclas fronterizas El hecho de que nuestros parientes primates más cercanos maten a sus vecinos, ¿significa que, como exponía un documental reciente, «la guerra está en nuestro ADN»? Esto suena como si estuviéramos condenados a mantener una guerra permanente. Pero ni siquiera las hormigas, que ciertamente tienen un ADN guerrero, se muestran violentas si disponen de espacio y alimento de sobra. ¿Para qué pelear? Sólo cuando los intereses de una colonia colisionan con los de otra tiene sentido el conflicto. La guerra no es un impulso irreprimible. Es una opción. No obstante, no puede ser coincidencia que las únicas especies animales en las que bandas de machos expanden su territorio exterminando deliberadamente a los machos vecinos resulten ser los chimpancés y nosotros. ¿Cuál es la probabilidad de que esta tendencia evolucione de manera independiente en dos mamíferos estrechamente emparentados? La pauta de conducta humana más similar a la antropoide es la «incursión letal». Las incursiones consisten en ataques por sorpresa llevados a cabo cuando los atacantes tienen ventaja y, por ende, es poco probable que sufran bajas propias. El objetivo es matar a los varones y secuestrar a las mujeres y las niñas. Como la violencia territorial entre los chimpancés, las incursiones humanas no son exactamente alardes de bravura. La sorpresa, la trampa, la emboscada y la nocturnidad son tácticas socorridas. La mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores se ajusta a esta pauta, con hostilidades cada par de años más o menos. Ahora bien, ¿implica la prevalencia de la incursión letal que, como ha dicho Richard Wrangham, «la violencia al estilo chimpancé precedió y preparó el camino a la guerra humana, convirtiendo a la humanidad moderna en los ofuscados supervivientes de un hábito continuado de agresión letal durante cinco
millones de años»? La palabra problemática aquí no es «ofuscado», que no es más que una hipérbole, sino «continuado». Para que así fuera, nuestro ancestro más remoto tendría que haberse parecido al chimpancé y haber estado siempre en pie de guerra desde entonces. No hay evidencia de nada de esto. En primer lugar, desde la separación entre humanos y antropoides, estos últimos han seguido su propia evolución. Nadie sabe qué ocurrió durante esos cinco o seis millones de años. Debido a la pobre fosilización en las selvas, nuestro registro fósil de los antropoides ancestrales es muy vago. El último ancestro común de humanos y chimpancés pudo haberse parecido al gorila, al chimpancé o al bonobo, o no parecerse a ninguna especie actual. Seguramente no era demasiado diferente, pero no tenemos ninguna prueba de que este ancestro fuera un belicoso chimpancé. Y es bueno tener presente que sólo se ha estudiado a un puñado de poblaciones de chimpancés, y no todas son igual de agresivas. En segundo lugar, ¿quién dice que nuestros ancestros eran tan brutales como lo somos nosotros hoy? Los indicios arqueológicos de la guerra (murallas protectoras en torno a los asentamientos, tumbas con esqueletos atravesados por armas, representaciones de guerreros) se remontan a sólo diez o quince milenios atrás. A los ojos de los biólogos evolutivos, esto es historia reciente. Por otro lado, es difícil creer que la guerra surgió de la nada, sin hostilidades previas entre grupos humanos. Tiene que haber existido cierta proclividad. Lo más probable es que la agresión territorial siempre fuera una potencialidad, pero ejercida sólo a pequeña escala, quizás hasta que el hombre se hizo sedentario y comenzó a acumular posesiones. Esto significaría que, en vez de haber estado guerreando durante millones de años, primero conocimos conflictos intergrupales esporádicos que sólo recientemente aumentaron de escala y se convirtieron en verdadera guerra. Apenas sorprende que los científicos que destacaban nuestro lado violento hayan acudido al chimpancé como modelo. Los paralelismos son innegables y perturbadores. Pero un aspecto del comportamiento humano que el chimpancé no puede iluminar es algo que hacemos aún más que la guerra: mantener la paz. La paz entre las sociedades humanas es algo tan corriente como el comercio, el compartir agua potable y los enlaces matrimoniales. Aquí los chimpancés no tienen nada qué decirnos, ya que carecen de lazos intercomunitarios. Las relaciones entre grupos se reducen a grados variables de hostilidad. Esto significa que, para poder comprender las relaciones intergrupales humanas al nivel más primario, debemos ir más allá del chimpancé como modelo ancestral.
Hay una curiosa máxima de los famosos entomólogos Bert Hölldobler y Ed Wilson en su libro Journey to the Ants sobre la existencia de dos clases de científico. El teórico se interesa por un problema y busca el mejor organismo para resolverlo. Los genetistas han elegido la mosca del vinagre y los psicólogos la rata. No están especialmente interesados en las moscas del vinagre o las ratas, sólo en los problemas que quieren resolver. El naturalista, en cambio, estudia cierta clase de animales por su interés intrínseco, y comprueba que cada animal nos cuenta su propia historia, cuyo interés teórico se demostrará si se investiga lo bastante a fondo. Hölldobler y Wilson se encuadran en la segunda categoría, igual que yo. En vez de centrarme en la agresión humana como el tema y en el chimpancé como la especie, tal como se ha hecho desde que se propuso la teoría del mono asesino, mi atención se dirige a un antropoide menos brutal que se ha mantenido al margen de este debate, y cuyo comportamiento ilumina una capacidad diferente: la de vivir en paz. La mezcla pacífica entre grupos de bonobos se notificó por primera vez en los años ochenta del pasado siglo, cuando diferentes comunidades confluyeron en la selva de Wamba, en la República Democrática del Congo y permanecieron juntas durante una semana entera antes de volver a separarse. Esto puede parecer poco espectacular, pero el suceso chocó tanto a los primatólogos como la violencia entre chimpancés otrora bien avenidos en Gombe. Aquella constatación contravenía la persistente creencia de que nuestro linaje es violento por naturaleza. Una vez vi un vídeo del encuentro de dos grupos de bonobos en el que los machos se persiguieron fieramente al principio gritando y aullando, pero sin contacto físico. Luego, gradualmente, las hembras de uno y otro bando se dedicaron al frotamiento genitogenital y hasta se acicalaron unas a otras. Mientras tanto, sus retoños jugaron con los de su edad. Incluso los machos inicialmente hostiles acabaron reconciliándose con breves frotamientos escrotales. En más de treinta encuentros intercomunitarios en Wamba, los miembros del sexo opuesto entablaron contacto sexual y amistoso. Los machos se mostraron en general hostiles y distantes hacia los del otro grupo, pero las cópulas entre machos y hembras de grupos distintos eran habituales durante el primer cuarto de hora de un encuentro. Observaciones similares se hicieron en otro enclave, la selva de Lomako. A veces los machos de uno y otro bando se perseguían por la maleza mientras las hembras chillaban colgadas de los árboles. El enfrentamiento parecía tan feroz
que los observadores se sobresaltaban. Pero finalmente ninguno resultaba herido, y ambos grupos comenzaban a mezclarse. Aunque al principio había tensión, luego los animales se calmaban y se iniciaba el intercambio sexual y de acicalamientos entre las comunidades. Sólo los machos seguían recelando de los del otro bando. También hubo días en que los bonobos rehusaron mezclarse con sus vecinos y mantuvieron las distancias. Los observadores se llevaban un sobresalto al oír un súbito tamborileo seguido de la bajada masiva de bonobos al suelo. Luego los animales iban al encuentro de los del otro grupo, chillando y cargando. En la frontera de sus territorios respectivos, los miembros de ambos grupos se sentaban en los árboles gritándose unos a otros. Hay que subrayar que, aunque en ocasiones hubo heridos durante estas escaramuzas, nunca se ha registrado muerte alguna. Los dominios solapados y la amalgama en los límites territoriales de las comunidades de bonobos contrastan vivamente con la interacción entre los grupos de chimpancés. Cuando se disipe la niebla sobre las presiones selectivas que conformaron la sociedad bonobo, quizás entenderemos cómo han conseguido escapar de lo que mucha gente considera la peor lacra de la humanidad: nuestra xenofobia y la tendencia a minusvalorar las vidas de nuestros enemigos. ¿Se debe a que los bonobos luchan —si lo hacen— por un matriarcado y no por un patriarcado? Los machos de cualquier especie tienden a monopolizar a las hembras, pero una vez que las hembras de los bonobos lograron cierta ventaja, puede que los machos perdieran el control de la sociedad bonobo hasta el punto de que las hembras copulaban a su antojo con las parejas que deseaban, vecinos incluidos. La competencia territorial masculina habría quedado así obsoleta. En primer lugar, obviamente, la confusión sexual se traslada a la reproducción, lo que implica que los grupos vecinos pueden incluir parientes; los machos enemigos pueden ser hermanos, padres o hijos. En segundo lugar, no tiene sentido que los machos se jueguen la vida por acceder a hembras que ya están contentas de copular con ellos. Los bonobos nos muestran las condiciones en que pueden evolucionar las relaciones pacíficas entre grupos. Condiciones similares se aplican al caso humano. Todas las sociedades humanas conocen los matrimonios interétnicos y, por tanto, el flujo génico entre grupos que vuelve contraproducente la agresión letal. Aunque se pueda ganar algo al apropiarse del territorio de otro grupo, hay contrapartidas, como las bajas propias, los parientes muertos del otro bando y la
reducción de tratos comerciales. Esto último puede no ser aplicable a los antropoides, pero es un factor significativo en el caso humano. Así, pues, nuestras relaciones intergrupales son inherentemente ambivalentes: un trasfondo hostil se combina a menudo con un deseo de armonía. El bonobo ilustra de forma primorosa la misma ambivalencia. Las relaciones entre vecinos están lejos de ser idílicas, porque no se privan de marcar los límites de su territorio, pero dejan la puerta abierta al apaciguamiento y el contacto amistoso. Aunque la migración femenina pueda dar lugar a un flujo génico entre las comunidades de chimpancés, su hostilidad mutua impide el intercambio sexual libre descrito en los bonobos. Nadie sabe qué se produjo primero —la ausencia de intercambios sexuales entre grupos o la hostilidad implacable—, pero es obvio que ambos factores se retroalimentan mutuamente y crean un ciclo perpetuo de violencia entre los chimpancés. Resulta que nuestro comportamiento intergrupal tiene similitudes tanto con el de los chimpancés como con el de los bonobos. Cuando las relaciones entre las sociedades humanas son malas, somos peores que los chimpancés, pero cuando son buenas, somos mejores que los bonobos. Nuestras guerras exceden la violencia «animal» de los chimpancés de modo alarmante. Pero, al mismo tiempo, los beneficios de las buenas relaciones con los vecinos son mayores que en los bonobos. Los grupos humanos hacen mucho más que mezclarse y relacionarse sexualmente. Intercambian bienes y servicios, celebran fiestas ceremoniales, permiten el tránsito de unos a otros y se unen para defenderse de terceras partes hostiles. Cuando se trata de relaciones intercomunitarias, superamos a nuestros parientes cercanos tanto en el sentido positivo como en el negativo. Demos una oportunidad a la paz A mi llegada desde Europa hace más de dos décadas, me sorprendió la cantidad de violencia en los medios de comunicación norteamericanos. No me refiero sólo a los telediarios, sino a todo, desde las comedias y las series dramáticas hasta las películas. Evitar a Schwarzenegger y Stallone no sirve de mucho, pues casi cualquier película norteamericana incluye escenas violentas. La desensibilización es inevitable. Al decir, por ejemplo, que Bailando con lobos, la película de 1990 protagonizada por Kevin Costner, es violenta, la gente
te mira como si estuvieras loco. Para la mayoría es una película idílica y sentimental, con bellos paisajes, sobre un raro hombre blanco que respetaba a los amerindios. La sangre vertida apenas se recuerda. La comedia no es diferente. Me encanta Saturday Night Live por sus parodias de fenómenos peculiarmente norteamericanos, como las animadoras, los teleevangelistas y los abogados de celebridades. Pero en el programa nunca puede faltar al menos un sketch donde explota el coche de alguien o alguna cabeza sale volando. Los personajes Hans y Franz me llaman la atención por sus nombres (sí, tengo un hermano llamado Hans), pero cuando veo que pesan tanto que sus brazos se desgajan, me quedo desconcertado. La sangre que sale a chorros hace reír con ganas a la audiencia, pero yo no le veo la gracia. A lo mejor crecí en una tierra de señoritas, pero lo importante es que hay una gran diferencia en la manera en que las distintas sociedades retratan la violencia. ¿Y qué valoramos más, la armonía o la competitividad? Éste es nuestro problema. En alguna parte en medio de todo esto reside la auténtica naturaleza humana, pero se la estira en tantas direcciones distintas que es difícil decir si por naturaleza somos competitivos o solidarios. En realidad somos ambas cosas, pero cada sociedad alcanza su propio equilibrio. En Norteamérica, «la rueda que chirría se lleva la grasa». En Japón, «el caracol que saca la cabeza acaba aplastado». ¿Significa esta variabilidad que no podemos aprender nada del comportamiento de otros primates? El asunto no es tan simple. En primer lugar, cada especie tiene su propia manera de zanjar el conflicto. Los chimpancés son más belicosos que los bonobos. Pero dentro de cada especie también encontramos variación intergrupal. Vemos «culturas» de violencia y «culturas» de paz. Y estas últimas son posibles por la capacidad primate universal de limar asperezas. Nunca olvidaré un día de invierno en el zoo de Arnhem. Toda la colonia de chimpancés estaba a cubierto, al abrigo del frío. En el curso de una carga intimidatoria, el macho alfa atacó a una hembra; otros acudieron en su defensa y se armó un gran revuelo. Cuando el grupo se calmó, se sumió en un inusitado silencio, como si todo el mundo esperara algo. Esta situación se prolongó durante un par de minutos. Luego, de forma inesperada, toda la colonia estalló en un coro de aullidos, mientras un macho golpeaba rítmicamente los bidones de metal apilados en una esquina del recinto. En medio de este tumulto, en el centro de atención, dos chimpancés se besaban y abrazaban.
Reflexioné sobre esta secuencia durante horas antes de reparar en que los dos chimpancés abrazados habían sido el macho y la hembra de la disputa. Sé que soy lento, pero nadie había mencionado antes la posibilidad de reconciliación en animales. Al menos éste fue el término que me vino enseguida a la mente. Desde aquel día he estado estudiando la pacificación o, como lo llamamos hoy, la resolución de conflictos entre los chimpancés y otros primates. Otros han hecho lo mismo en una amplia variedad de especies, incluyendo los delfines y las hienas. Al parecer, muchos animales sociales saben cómo reconciliarse, y por una buena razón. El conflicto es inevitable, pero al mismo tiempo los animales dependen unos de otros. Buscan alimento juntos, se advierten unos a otros de la presencia de predadores y hacen frente común contra los enemigos. Tienen que mantener una buena relación a pesar de los ocasionales altercados, como cualquier matrimonio. Los monos dorados lo hacen cogiéndose de la mano, los chimpancés con un beso en la boca, los bonobos con el sexo, y los macacos de Tonkín abrazándose y chasqueando los labios. Cada especie sigue su propio protocolo de pacificación. Tomemos, por ejemplo, algo que he visto una y otra vez en los antropoides pero nunca en los otros monos: después de que un individuo ha atacado y mordido a otro, vuelve para inspeccionar la herida. El agresor sabe exactamente dónde mirar. Si el mordisco ha sido en el pie izquierdo, el agresor se dirige sin titubear al pie izquierdo de la víctima —no al derecho o al brazo—, levanta e inspecciona el pie dañado y luego comienza a limpiar la herida. Esto sugiere una comprensión de causa y efecto del estilo de «si te he mordido, ahora debes tener un corte en el mismo sitio». También sugiere que los antropoides se ponen en el lugar del otro y advierten el impacto de su comportamiento sobre el prójimo. Incluso podemos especular que se arrepienten de sus acciones, igual que nosotros. El naturalista alemán Bernhard Grzimek tuvo ocasión de experimentar esto después de haber tenido la suerte de sobrevivir a un ataque de un chimpancé macho enfurecido. Cuando su rabia pasó, el animal parecía muy preocupado por Grzimek. Se le acercó y, con los dedos, intentó cerrar y presionar los bordes de las peores heridas. El impertérrito profesor le dejó hacer. La definición de reconciliación (un reencuentro amistoso entre oponentes poco después de una disputa) es simple, pero las emociones involucradas son difíciles de determinar. Lo mínimo que ocurre, pero que ya es realmente notable, es que emociones negativas como la agresividad y el miedo son reprimidas para pasar a una interacción positiva, como puede ser un beso. Los malos
sentimientos se rebajan o quedan atrás. Experimentamos esta transición de la hostilidad a la normalización como «perdón». Del perdón se suele afirmar que es exclusivo de nuestra especie, incluso exclusivo del cristianismo, pero podría ser una tendencia natural en los animales cooperativos. Posiblemente, sólo los animales sin memoria ignoran el conflicto. Tan pronto como los actos sociales se graban en la memoria a largo plazo, como en la mayoría de los animales, nosotros incluidos, se plantea la necesidad de superar el pasado en aras del futuro. Los primates forman amistades expresadas mediante acicalamiento mutuo, compañía en los desplazamientos y defensa mutua. Que las riñas crean ansiedad sobre el estado de la relación lo sugiere un indicador inesperado. Así como los estudiantes se rascan la cabeza durante un examen duro, en otros primates este gesto indica desazón. Si se anotan los rascamientos, como han hecho algunos investigadores, resulta que los individuos involucrados en una desavenencia se rascan a menudo, pero dejan de hacerlo después de ser acicalados por su oponente. Podemos inferir que estaban preocupados por su amistad y confortados por haberla recuperado. La gente que ha criado chimpancés en su casa dice que, tras una reprimenda por algún comportamiento indebido (el único comportamiento que los antropoides jóvenes parecen conocer), hay un deseo apremiante de hacer las paces. El animal gimotea y se enfurruña hasta que no aguanta más y salta al regazo de su madre adoptiva, rodeándola con sus brazos y apretando hasta cortarle la respiración. Esto suele ir seguido de un audible suspiro de alivio una vez que se le responde confortándolo. Los primates aprenden pronto a hacer las paces. Como todo lo relacionado con el afecto, el aprendizaje comienza con el vínculo madre-hijo. Durante el destete, la madre aparta a la cría de sus pezones, pero le permite volver a mamar cuando protesta gritando. El intervalo entre rechazo y aceptación se alarga con la edad de la cría, y el conflicto da lugar a grandes escenas. Madre e hijo emplean armas diferentes en esta batalla. La madre tiene más fuerza y la cría una buena laringe —un chimpancé joven grita con la fuerza de varios niños humanos— e igualmente buenas tácticas de chantaje moral. La cría puede engatusar a su progenitora con signos de tristeza como mohínes, sollozos y, si eso no basta, una rabieta de tal calibre que puede llegar casi al ahogo por sus propios gritos o vomitar a los pies de su madre. Ésta es la amenaza definitiva: un despilfarro literal de la inversión materna. La respuesta de una madre salvaje a este histrionismo fue subir a lo alto de un árbol y arrojar a su hijo al suelo, o así
parecía, agarrándolo en el último momento por el tobillo. El joven macho quedó colgado cabeza abajo durante quince segundos, gritando atemorizado, antes de que su madre lo recuperara. Aquel día no hubo más rabietas. He presenciado compromisos fascinantes, como el de una cría que succionaba el labio inferior de su madre. El joven macho, ya con cinco años de edad, se había acostumbrado a este sustituto. Otra cría metía la cabeza bajo el brazo de la madre, muy cerca del pezón, para succionar un pliegue cutáneo. Estos compromisos duran sólo unos meses, hasta que el inmaduro se pasa al alimento sólido. El destete es la primera negociación con un compañero social absolutamente necesario para la propia supervivencia. Contiene todos los ingredientes del derecho: conflicto o confluencia de intereses y un ciclo de encuentros positivos y negativos que se resuelve en un compromiso. Mantener el lazo esencial con la madre a pesar de la discordia sienta las bases de la resolución posterior de conflictos. Siguen en importancia las reconciliaciones con los iguales, que también se aprenden pronto. Mientras observaba un numeroso grupo de macacos rhesus, presencié la siguiente escena. Oatly y Napkin, dos crías de cuatro meses, estaban jugando a pelearse cuando la tía de Napkin acudió en su «ayuda» e inmovilizó a su compañera de juegos. Napkin se aprovechó de la situación desigual saltando sobre Oatly y mordiéndola. Tras una breve riña se separaron. El incidente no fue demasiado serio, pero su secuela fue reseñable. Oatly se dirigió hacia Napkin, que estaba sentada junto a la misma tía, y comenzó a acicalarla por la espalda. Napkin se dio la vuelta, y las dos crías se abrazaron vientre con vientre. Para completar este amable cuadro, la tía las rodeó luego con los brazos. Este final feliz me llamó la atención no sólo porque las crías eran aún muy pequeñas (comparables a bebés humanos en la fase de gateo), sino también porque los macacos rhesus son probablemente los monos más reacios a reconciliarse. Son irascibles y mantienen jerarquías estrictas en que los individuos dominantes rara vez dudan en castigar a los subordinados. No hay perspectivas de que la especie sea nominada al PPP (Premio Primate de la Paz). Pero podría haber alguna esperanza en vista del resultado de una idea loca que se me ocurrió tras una conferencia ante una audiencia de psicólogos de la infancia. Había llamado su atención sobre el hecho de que sabemos más de la reconciliación en otros primates que en nuestra propia especie. Esto no ha cambiado. Los psicólogos tienden a interesarse por comportamientos anormales o problemáticos, como la intimidación en las aulas, por lo que sabemos muy
poco sobre las maneras normales en que se reduce o supera de forma espontánea el conflicto. En defensa de esta situación lamentable, un científico en la sala replicó que la reconciliación humana es mucho más compleja que en los monos, por la influencia de la educación y la cultura. En otros primates, dijo, es meramente instintiva. La palabra «instinto» se me pegó. No sé muy bien qué significa, porque es imposible encontrar conductas puramente innatas. Como nosotros, los otros primates se desarrollan despacio; tienen años para dejarse influir por el entorno en el que crecen, incluyendo su tejido social. De hecho, sabemos que los primates adoptan toda clase de conductas y aptitudes de otros, por lo que grupos de la misma especie pueden actuar de manera bien diferente. No sorprende que los primatólogos hablen cada vez más de variabilidad «cultural». La mayor parte de esta variabilidad se relaciona con uso de herramientas y los hábitos alimentarios, como en el caso de los chimpancés, que cascan nueces con piedras, o el de los macacos japoneses, que lavan patatas en la playa. Pero la cultura social también es una posibilidad. Esta discusión con los psicólogos me dio una idea. Junté macacos jóvenes de dos especies distintas durante cinco meses. Los típicamente peleones monos rhesus convivieron con los mucho más tolerantes y tranquilos macacos rabones. Tras una riña, los macacos rabones suelen reconciliarse agarrándose por las caderas. Curiosamente, los macacos rhesus estaban asustados al principio, no sólo por el mayor tamaño de los rabones, sino porque debieron percibir cierta dureza bajo su temperamento amable. Así, con los rhesus arracimados en el techo del recinto, los rabones inspeccionaron tranquilamente su nuevo entorno. Al cabo de un par de minutos, unos pocos rhesus, todavía en la misma incómoda posición, se atrevieron a amenazar a los rabones con gruñidos ariscos. Si esto era una prueba, se encontraron con una sorpresa. Mientras que un macaco rhesus dominante habría respondido al desafío sin demora, los rabones simplemente lo ignoraron. Ni siquiera miraron para arriba. Para los rhesus, ésta debió de ser su primera experiencia con compañeros dominantes que no se sentían obligados a reafirmar su posición. Durante el estudio, los rhesus aprendieron esta lección mil veces, y también participaron en frecuentes reconciliaciones con sus amables opresores. La agresión física fue excepcional y la atmósfera era relajada. Al cabo de los cinco meses, los jóvenes jugaban juntos, se acicalaban unos a otros y dormían en grandes agrupamientos mixtos. Pero lo más importante es que los rhesus
adquirieron una capacidad reconciliatoria similar a la de sus compañeros de grupo más tolerantes. Al final del experimento, una vez separadas las especies, los monos rhesus continuaron efectuando tres veces más reuniones amistosas y acicalamientos tras las riñas de lo que es típico en esta especie. Bromeando, dije de ellos que eran nuestros monos rhesus «nuevos y mejorados». Este experimento mostró que la pacificación es una habilidad social adquirida más que un instinto. Es parte de la cultura social. Cada grupo alcanza su propio equilibrio entre competencia y cooperación. Esto vale tanto para los monos como para las personas. Vengo de una cultura que se caracteriza por la búsqueda del consenso, quizá porque los holandeses viven hacinados en una tierra arrebatada a un formidable enemigo común: el Mar del Norte. Otros países, como Estados Unidos, fomentan el individualismo y la autosuficiencia en vez de la lealtad de grupo. Esto podría tener que ver con la movilidad y el espacio disponible. En los viejos tiempos, si la gente no congeniaba, siempre podía establecerse en otra parte. Puede que la resolución de conflictos no se haya promovido todo lo que sería deseable ahora que Estados Unidos se ha convertido en un lugar más atestado. La ciencia debería estudiar las aptitudes que previenen de manera normal la escalada del conflicto y mantienen a raya la agresión. ¿Debemos enseñar a nuestros niños a defenderse solos o a encontrar soluciones de mutuo acuerdo? ¿Debemos enseñarles derechos o responsabilidades? Las culturas humanas muestran grandes contrastes a este respecto, y un descubrimiento reciente sugiere una variabilidad similar entre los primates salvajes. Como los macacos rhesus, los papiones de sabana tienen reputación de fieros. No es la clase de primates de los que uno esperaría que sigan la senda del flower-power, pero esto es justo lo que ocurrió con un grupo del Masai Mara, en Kenia. Cada día, los machos de un grupo estudiado por el primatólogo norteamericano Robert Sapolsky se abrían paso por el territorio de otro grupo para acceder al vertedero de un albergue turístico cercano. Sólo los machos más grandes y duros se salían con la suya. El botín bien valía la pena, hasta que un día se tiró a la basura una partida de carne infectada de tuberculosis bovina, que mató a todos los papiones que la comieron. Esto supuso que el grupo estudiado perdiera de golpe buena parte de sus machos, y no unos machos cualesquiera, sino los más agresivos. Como resultado, el grupo se convirtió en un improbable oasis de armonía y paz en el duro mundo de los papiones. Esto es poco sorprendente en sí mismo. El número de incidentes violentos
en el grupo descendió de manera natural una vez desaparecidos los matones. Más interesante es que esta paz se mantuviera durante toda una década, aunque para entonces no quedara ninguno de los machos del grupo original. Los papiones machos emigran tras la pubertad, de manera que los grupos reciben machos de refresco continuamente. Así pues, a pesar de un recambio completo de sus machos, este grupo concreto mantuvo su pacifismo, su tolerancia, su frecuencia aumentada de acicalamiento y su nivel de estrés excepcionalmente bajo. Sigue sin quedar claro de qué forma se ha mantenido la tradición. Las hembras de papión permanecen toda su vida en el mismo grupo, de manera que la clave probablemente reside en su comportamiento. Puede que se hubieran vuelto selectivas en la aceptación de nuevos machos o consiguieran perpetuar la atmósfera tranquila de los primeros años a base de acicalar más a los machos y relajarlos. No tenemos la respuesta, pero dos conclusiones principales de este experimento natural son meridianamente claras: las conductas observadas en la naturaleza pueden ser producto de la cultura, y ni los primates más fieros tienen por qué comportarse siempre de la misma manera. Puede que esto se aplique también a nosotros. Murmuraciones femeninas «¿A quién puede pegarle uno, si no a un amigo?», le dijo un cómico británico a otro antes de darle un puñetazo en la mandíbula. Estos británicos son raros, pero no es inusual que los varones mezclen la amistad con la rivalidad. La separación entre ambas no es tan amplia para ellos como para ellas; al menos ésta es mi opinión tras toda una vida de «estudiar» a la gente como observador participante. Por desgracia, la manera en que la gente resuelve los conflictos apenas es un tema de investigación. ¿Lo hacen mejor las mujeres? ¿Son guerreros los varones por definición? Hombres y mujeres han sido asignados a planetas distintos, Marte y Venus, pero ¿es así de simple? En todas partes, los varones cometen muchos más asesinatos que las mujeres, y es típico que en las guerras luchen los hombres, así que parece justo culpar al cromosoma Y del lío en el que estamos. No obstante, si las mujeres aventajan a los varones cuando se trata de pacifismo, puede que no sea por su capacidad de
reparar lo ya roto. Aprecio la fuerza de las mujeres en la prevención del conflicto y su aversión a la violencia; pero no son necesariamente eficientes en la difusión de tensiones una vez han surgido. De hecho, ésta es una especialidad masculina. Las hembras de chimpancé se pelean mucho menos que los machos, probablemente porque se esfuerzan en evitarlo. Ahora bien, si se produce un altercado, las hembras rara vez se reconcilian. En el zoo de Arnhem, los machos se reconciliaban la mitad de las veces que se peleaban, y las hembras sólo una de cada cinco. Una diferencia similar se ha observado en libertad. Los machos se pelean y se reconcilian de manera cíclica, mientras que las hembras adoptan una actitud preventiva ante el conflicto. A diferencia de los machos, se cuidan de llevarse bien con quienes tienen lazos más fuertes, como la prole y las amistades íntimas, y dejan que la agresión se desate cuando se trata de sus rivales. En una visita reciente a Arnhem, encontré a Mama y Kuif acicalándose como si el tiempo no hubiera pasado: ya eran amigas hace tres décadas. Recuerdo ocasiones en que Mama apoyaba a un «candidato» político entre los machos y Kuif a otro, y me maravillaba la manera en que cada una disimulaba su preferencia ante la otra. Durante las luchas de poder, Mama podía dar un amplio rodeo para evitar enfrentarse cara a cara con su amiga, que se había alineado con el rival. Dada la incontestada dominancia de Mama y su furia hacia las hembras que no la obedecían, su indulgencia hacia Kuif era una llamativa excepción. Pero, en la parte negativa, las hembras pueden ser tremendamente maliciosas y calculadoras. Un buen ejemplo se encuentra en los ofrecimientos de reconciliación tramposos. La idea es atrapar a la oponente mediante el engaño. Puist, una hembra más robusta y veterana, persigue y casi atrapa a una oponente más joven. Tras escapar por los pelos, la víctima grita durante un rato y luego se sienta jadeando frenéticamente. El incidente parece olvidado, y al cabo de diez minutos Puist hace un gesto amistoso desde lejos, tendiendo una mano abierta. La hembra joven titubea al principio, y luego se aproxima a Puist con signos clásicos de desconfianza, como pararse a menudo, mirar alrededor y una sonrisa nerviosa en la cara. Puist persiste, añadiendo jadeos suaves cuando la otra se acerca. Estos jadeos tienen un significado particularmente amistoso, y suelen ir seguidos de un beso, el principal gesto conciliatorio de los chimpancés. Luego, súbitamente, Puist agarra a la ingenua hembra y la muerde con fiereza hasta que ésta consigue liberarse. La reconciliación entre los machos puede ser tensa y a veces fracasa (lo que implica que la disputa vuelve a comenzar), pero nunca hacen trampa. Los
machos se guardan sus tensiones. Entre compinches, como Yeroen y Nikkie durante su dominio conjunto, un macho puede incomodarse si su amigo hace algo que lo disgusta, como invitar a una hembra sexualmente atractiva. Eriza el pelo y comienza a balancearse, ululando en voz baja, para enviar el mensaje de que está haciendo algo incorrecto. Si desoye estas advertencias, se desata una confrontación que la mayoría de las veces se resolverá en una rápida reconciliación. En contraste con las hembras, cuyas tensiones tienden a perdurar, los machos entierran sus rencillas fácilmente. No es raro que dos hembras se encuentren y comiencen de pronto a chillarse una a otra, sin que yo —el observador— tenga la menor idea de qué puede haber desatado el arrebato. Estos incidentes dan la impresión de que algo se ha estado fraguando bajo la superficie, quizá durante días o semanas, y que acerté a estar presente cuando el volcán entró en erupción. Esto nunca ocurre con los machos, sobre todo porque se comunican de manera abierta sus hostilidades y desacuerdos, de modo que las cosas siempre se «hablan» de una manera u otra. Ello puede llevar a una agresión desatada, pero al menos el aire se despeja. Las hembras de bonobo se reconcilian con mucha más facilidad que sus parientes cercanas. La reafirmación de la dominancia colectiva y la dependencia de una red de alianzas hacen necesaria la solidaridad femenina. Si no chequearan la fuerza de sus lazos, no podrían mantenerse en lo más alto de la jerarquía. Los machos, por el contrario, tienen menos capacidad de reconciliación que los chimpancés. Una vez más, la razón es de orden práctico: los bonobos carecen de la intensa cooperación en la caza, las alianzas políticas y la defensa territorial que fuerza a los chimpancés a preservar la unión. Así pues, la tendencia a reconciliarse es un cálculo político que varía con la especie, el género y la sociedad. Paradójicamente, la agresividad dice poco de la pacificación: el género más agresivo puede estar más dotado para hacer las paces que el género más pacífico. La distinción popular entre Marte y Venus da la impresión de que sólo hay una dimensión que considerar, pero tanto los antropoides como las personas son mucho más complejos. La principal razón de la pacificación no es la paz per se, sino los fines compartidos. Esto puede verse después de un trauma común. Por ejemplo, tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center de Nueva York, las tensiones interraciales en la ciudad decayeron. Nueve meses más tarde, los neoyorquinos de todas las etnias a quienes se preguntó sobre las relaciones interraciales las consideraron con mayor frecuencia más buenas que malas. En
los años anteriores una abrumadora mayoría hubiera respondido lo contrario. Tras el ataque, el sentimiento de que «estamos juntos en esto» había propiciado una excepcional unidad y había logrado que la gente se mostrara más tolerante y conciliatoria de lo habitual. De pronto, los grupos étnicos separados pasaron a verse como integrantes de un único grupo ciudadano. Esto tiene sentido a la luz de las teorías de la evolución de la reconciliación en especies tan diversas como las hienas, los papiones y los seres humanos. La dependencia mutua favorece la armonía. Hubo un tiempo en que los biólogos sólo se preocupaban de los ganadores y los perdedores: ganar era bueno y perder, malo. Toda población tenía sus «halcones» y «palomas», y para estas últimas resultaba difícil sobrevivir. El problema es que quién gana y quién pierde representa sólo la mitad de la historia. Si el propio sustento depende de trabajar codo con codo, como es el caso de una miríada de animales, los que inician peleas se arriesgan a perder algo mucho más importante que el conflicto de turno. A veces no se puede ganar una disputa sin perder un amigo. Para prosperar, los animales sociales deben ser halcones y palomas a la vez. Las nuevas teorías ponen el énfasis en la reconciliación, el compromiso y las buenas relaciones. En otras palabras, si se entierran las rencillas no es por amabilidad, sino para mantener la cooperación. En un estudio se adiestró a monos para que cooperaran. Podían comer de una máquina de palomitas de maíz siempre que fueran en parejas. Un mono solo no obtenía nada de la máquina. No tuvieron problemas para aprenderlo. Tras este adiestramiento, se indujeron disputas para ver cuánto tardarían en reconciliarse estos monos. Las parejas de monos que habían aprendido a recurrir el uno al otro para obtener palomitas incrementaron su velocidad de reconciliación. Los monos mutuamente dependientes habían percibido la ventaja de llevarse bien. Sin duda, este principio nos resulta familiar. De hecho, es el ideal subyacente tras la Unión Europea, derivada de la Comunidad Europea fundada en los años sesenta del pasado siglo. Tras un sinfín de guerras en el continente, algunos políticos visionarios argumentaron que la solución al conflicto permanente podría estar en el fomento de los lazos económicos entre las naciones: habría demasiado en juego para continuar con el mismo comportamiento. Como los monos adiestrados para alimentarse juntos, ahora las economías nacionales europeas se alimentan mutuamente. Si una nación invadiera a otra, no haría más que perjudicar su propia economía. Este incentivo para la paz se ha mantenido durante más de medio siglo.
Las soluciones pragmáticas al conflicto, como la formación de la Unión Europea, son típicamente masculinas. Lo digo sin ningún machismo y consciente de que los varones son también responsables de los peores excesos violentos cuando la paz no consigue imponerse. Uno de los escasos estudios sobre la manera en que ambos géneros arreglan sus desavenencias se centraba en los juegos infantiles. Se vio que las niñas juegan en grupos menores y son menos competitivas que los niños. Ahora bien, la duración media de los juegos femeninos era corta, porque a las niñas no se les daba tan bien resolver sus disputas como a los niños. Ellos reñían todo el tiempo y debatían las reglas como pequeños abogados, pero esto nunca ponía fin al juego. Tras cada interrupción, simplemente continuaban. Entre las niñas, en cambio, una riña solía significar el fin del juego, porque no hacían nada por restablecer la cohesión del equipo. La naturaleza de las disputas también difiere. Digamos que el individuo A camina hasta B, y B responde dándose la vuelta y actuando como si A no existiera. Es inimaginable que un niño vea esto como un altercado; si lo ignoran, simplemente busca otra compañía. Para dos niñas, en cambio, un encuentro de esta clase puede ser encarnizado, y reverberar durante horas o días. Un equipo finlandés se dedicó a observar las peleas en el patio de una escuela y contabilizó muchos menos altercados entre las niñas que entre los niños. Esto era lo esperado, pero cuando preguntaron a los escolares al final del día si habían participado en alguna riña, encontraron frecuencias aproximadamente iguales en ambos sexos. A menudo la agresión femenina apenas resulta visible. En su novela Ojo de gato, Margaret Atwood contrastaba los tormentos que se infligen las chicas unas a otras con la competencia franca entre los chicos. Su protagonista se quejaba así: «Pensé en decírselo a mi hermano y pedirle ayuda. Pero ¿decirle qué exactamente? Cordelia no hace nada físico. Si se tratara de chicos que me acosan o se burlan de mí, él sabría qué hacer, pero los chicos no me causan problemas. Contra las chicas y sus indirectas, sus murmuraciones, estaría indefenso». Esta clase de agresión sutil no se desvanece fácilmente, como comprobaron los investigadores finlandeses. La discordia entre las niñas era más duradera que entre los niños. Si se les preguntaba cuánto tiempo podrían estar enfadados con alguien, los niños pensaban en términos de horas, a veces días, mientras que las
niñas declaraban que podían seguir enfadadas ¡de por vida! Los rencores erosionan las relaciones, como explicó una entrenadora de natación a propósito de su paso de entrenar mujeres a entrenar varones. El trabajo con el sexo opuesto le resultaba mucho menos estresante. Si dos chicas tenían alguna desavenencia al principio de la temporada, era poco probable que la situación se enmendara antes de su conclusión. El enfrentamiento se iría enconando día tras día, minando la solidaridad del equipo. Los chicos, en cambio, reñían continuamente; pero por la tarde tomarían una cerveza juntos, y al día siguiente apenas recordarían su enfrentamiento. Para los varones, la rivalidad y las hostilidades no son un obstáculo para las buenas relaciones. En You Just Don’t Understand, la lingüista Deborah Tannen informa sobre conversaciones hostiles seguidas de charlas amigables entre hombres. Éstos usan el conflicto para negociar su rango, y de hecho les encanta rivalizar, incluso con los amigos. Cuando las cosas se calientan, los varones suelen encontrar una manera de rebajar la tensión con un chiste o una disculpa, y esta alternancia entre camaradería y hostilidad tibia les permite mantener los lazos. Por ejemplo, los hombres de negocios pueden gritar e intimidar en una reunión, para luego ponerse a bromear y reír durante una pausa. «No es nada personal» es una puntualización masculina típica después de un agrio intercambio. Si comparamos el conflicto con el mal tiempo, podemos decir que las mujeres intentan evitarlo, mientras que los hombres compran un paraguas. Las mujeres son mantenedoras de la paz, los varones pacificadores. Las amistades femeninas se contemplan a menudo como más profundas e íntimas que las masculinas, que se adaptan mejor a la acción, como ir juntos a eventos deportivos. En consecuencia, las mujeres ven el conflicto como una amenaza a conexiones estimadas. Como Mama y Kuif en la colonia de Arnhem, evitan las confrontaciones a cualquier precio. Las mujeres lo hacen muy bien, como evidencian los lazos duraderos que establecen. Pero la profundidad de sus relaciones también implica que, en caso de desavenencia, son incapaces de decir «no es nada personal». Todo es intensamente personal. Esto hace que la reparación tras la discordia, una vez ésta ha aflorado a la superficie, les resulte más difícil que a los varones. Mediación femenina
Vernon, el macho alfa de la colonia de bonobos de San Diego, perseguía regularmente a un macho más joven, Kalind, hasta obligarlo a meterse en el foso seco. Era como si Vernon quisiera a Kalind fuera del grupo. El joven macho siempre volvía, trepando por la cuerda que colgaba hasta el fondo del foso, sólo para ser perseguido de nuevo. Después de hasta una docena de tales incidentes consecutivos, Vernon solía desistir. Entonces acariciaba los genitales de Kalind o ambos se hacían cosquillas. Sin este contacto amistoso, Kalind no era autorizado a volver. Así, tras salir del foso, lo primero que hacía era rondar al jefe y esperar una señal de cordialidad. Pero, entre los bonobos, las reconciliaciones más intensas y teatrales son siempre entre las hembras, que en un santiamén pasan de la riña al frotamiento genitogenital. Inevitablemente, las reconciliaciones tienen un elemento sexual, y el mismo comportamiento puede servir para prevenir el conflicto. Cuando Amy Parish observó el reparto del alimento en el zoo de San Diego, comprobó que las hembras se acercaban a la comida, ululando ruidosamente, y se entregaban al sexo antes de tocarla. La primera respuesta no era comer o disputarse la comida, sino entablar un contacto físico frenético que servía para calmar el ánimo y preparar el camino para compartirla. Esto se conoce como «celebración», aunque el término «orgía» podría parecer más apropiado. En el mismo zoo tuvo lugar un revelador incidente cuando los bonobos acababan de recibir un almuerzo de corazones de apio que en su totalidad habían sido reclamados por las hembras. Amy estaba tomando fotografías y gesticulaba para que los animales miraran a la cámara. Pero Loretta, que se había apropiado de casi toda la comida, debió de pensar que Amy estaba pidiendo algo para ella. Loretta la ignoró durante unos diez minutos, pero luego se levantó, dividió su apio y arrojó la mitad por encima del foso hacia aquella mujer que reclamaba su atención con tanta desesperación. Esto indica hasta qué punto las hembras habían adoptado a Amy como una de ellas, algo que nunca hicieron conmigo, ya que los antropoides distinguen con precisión el género de las personas. Más tarde, Amy visitó a sus amigos bonobos tras una baja por maternidad. Quería mostrarles a su bebé. La hembra de más edad echó una breve mirada al bebé humano y luego se metió en una jaula adyacente. Amy pensó que estaba molesta por algo, pero resultó que había ido a buscar a su propia cría. Enseguida volvió para sostener a su retoño contra el vidrio y permitir que los dos bebés se miraran a los ojos. Las celebraciones de los chimpancés son ruidosas en extremo. En el zoo,
estos estallidos de alegría se producen cuando los cuidadores se acercan con cubos llenos de comida, y en libertad cuando se captura una presa. Los chimpancés se congregan para abrazarse, acariciarse y besarse. Como en el caso de los bonobos, la fiesta tiene lugar antes de que nadie haya probado la comida. Las celebraciones implican abundante contacto corporal, y marcan una transición a una atmósfera más tolerante en la que todo el mundo tendrá su parte. Pero debo decir que las celebraciones más festivas que he visto nunca en los chimpancés no tienen nada que ver con la comida. Son las que acontecían cada primavera en el zoo de Arhem, cuando los animales oían el sonido de las puertas exteriores al abrirse por primera vez en la temporada. Los chimpancés reconocían de oído todas y cada una de las puertas del edificio. Después de haber pasado cinco meses de invierno confinados en un recinto cerrado con calefacción, estaban ansiosos de relajarse en la hierba. En cuanto escuchaban esas puertas, la colonia prorrumpía en un grito ensordecedor que parecía proceder de una sola garganta. Una vez fuera, la algarabía continuaba mientras los chimpancés se paseaban por la isla en pequeños grupos, saltando y dándose palmadas en la espalda. El humor era decididamente festivo, como si fuera el primer día de una vida nueva y mejor. Sus caras ganarían color al sol, y las tensiones se diluirían en el aire primaveral. Las celebraciones ponen de manifiesto la necesidad de contacto físico en momentos de gran emotividad. Esta necesidad es típica de todos los primates, nosotros incluidos. Nos buscamos unos a otros cuando nuestro equipo consigue una gran victoria o cuando un estudiante se gradúa, pero también en los malos momentos, como en un funeral o después de una calamidad. Esta necesidad de contacto corporal es innata. Algunas culturas promueven el distanciamiento, pero una sociedad desprovista de contacto corporal no sería genuinamente humana. Nuestros parientes primates también entienden esta necesidad de contacto. No sólo lo buscan para ellos, sino que también promueven el contacto entre otros si con ello pueden mejorar una relación tirante. El ejemplo más simple es el de una hembra joven que ha tomado en brazos al hijo de otra hembra. Cuando la cría comienza a llorar, la aprendiza se apresurará a devolverle el ruidoso paquete a su madre, sabiendo que ésta es la manera más rápida de calmarlo. Un ejemplo más sofisticado de inducción al contacto puede observarse cuando dos machos no acaban de reconciliarse tras una confrontación. A veces se sientan a un par de metros de distancia, como si esperaran que el adversario dé el primer paso. La
tirantez entre ambos se evidencia en cómo miran en todas direcciones (el cielo, la hierba, su propio cuerpo) a la vez que evitan escrupulosamente mirarse a los ojos. Este punto muerto puede prolongarse más de media hora, pero puede ser roto por un tercero. Una hembra se acerca a uno de los machos y, tras acicalarlo un momento, camina despacio hacia el otro. Si el primer macho la sigue, lo hace detrás de ella, sin siquiera mirar al otro macho. A veces la hembra vuelve la mirada para ver qué pasa y puede volver atrás para tirar del brazo del macho renuente. Cuando la hembra se sienta al lado del segundo macho, ambos la acicalan, uno a cada lado, hasta que ella simplemente se va y deja que ellos se acicalen el uno al otro. Los machos jadean, farfullan y se dan manotadas más sonoras que antes de la partida de la hembra, sonidos que indican su entusiasmo por el acicalamiento. Este comportamiento, conocido como «mediación», permite que los machos rivales se aproximen sin que uno tenga que tomar la iniciativa, sin tener que mirarse a los ojos y, quizá, sin perder prestigio. La mediación promueve la paz en la comunidad al reunir a los enemistados. Es interesante que sólo sean las hembras las que median, y siempre las de más edad y rango. Esto no es sorprendente porque si un macho se acercara a alguno de los rivales, éstos interpretarían que ha tomado partido en el conflicto. Dada la propensión de los chimpancés machos a establecer alianzas, su presencia no puede ser neutral. Por otro lado, si una hembra joven (especialmente si está en estro) se acercara a uno de los dos machos, esto se interpretaría como una insinuación sexual que no haría más que incrementar la tensión. En la colonia de Arnhem, Mama era la mediadora por excelencia: ningún macho la ignoraría ni iniciaría una pelea que pudiera encolerizarla. También en otras colonias la hembra de mayor rango tenía la aptitud y la autoridad para mediar entre contendientes masculinos. Incluso he visto cómo las otras hembras parecían animar a la hembra alfa a ejercer esta función, acercándose a ella mientras dirigían la mirada a los machos enemistados, como demandándole una intercesión que no les correspondía a ellas mismas. En este sentido, está claro que las hembras antropoides también tienen aptitud para la pacificación, y ciertamente avanzada. Pero nótese que sus mediaciones se relacionan a los machos. Éstos se muestran receptivos a su mediación, mientras que las hembras puede que no lo sean. Nunca he visto a una hembra intentando avenir a dos hembras rivales tras una pelea. Por supuesto, los seres humanos apenas podemos coexistir sin
intermediarios. Esto vale para cualquier sociedad, grande o pequeña. La armonización de intereses en conflicto se institucionaliza y canaliza a través de influencias sociales que incluyen el papel de los ancianos, la diplomacia exterior, los tribunales, los banquetes conciliatorios y los pagos compensatorios. Ante un conflicto, los semai malayos, por ejemplo, celebran la becharaa’, una asamblea formada por los contendientes, sus familiares y el resto de los miembros de la comunidad en la casa del jefe. Los semai saben cuánto está en juego: tienen un proverbio que dice que hay más razones para temer una disputa que para temer a un tigre. La becharaa’ se abre con monólogos de los ancianos, que durante bastantes horas arengan a los presentes sobre las dependencias mutuas dentro de la comunidad y la necesidad de mantener buenas relaciones. Las disputas se asocian con temas serios, como la infidelidad y la propiedad, y se resuelven en deliberaciones que pueden durar días, durante las cuales la comunidad entera examina todos los posibles motivos de los litigantes, las razones por las que se produjo la disputa, y cómo podía haberse evitado. La sesión acaba cuando el jefe conmina a uno o a ambos litigantes a no repetir nunca más lo que han hecho, para no poner en peligro a todo el mundo. El bien común no es algo que deba tomarse a la ligera. O, como dijo Keith Richards a Mick Jagger cuando los Rolling Stones estuvieron a punto de separarse, «Esto es más grande que tú y yo juntos, muchacho». El chivo expiatorio «La victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana», reza el viejo dicho. Aceptar la responsabilidad por algo que ha ido mal no es nuestro fuerte. En política, damos por sentado el juego de echarse las culpas unos a otros. Puesto que nadie quiere cargar con ella, la culpa tiende a viajar. Ésta es la manera fea de resolver las disputas: en vez de reconciliación, celebración y mediación, los problemas entre los de arriba se trasladan a los de abajo. Toda sociedad tiene sus chivos expiatorios, pero el caso más extremo que conozco se relaciona con un grupo de macacos recién establecido. Estos monos tienen jerarquías estrictas, y mientras los de arriba estaban dirimiendo sus rangos respectivos, un proceso que tiende a encarnizarse, nada era más fácil para ellos que volverse contra un pobre subordinado. Una hembra llamada Black era atacada tan a menudo que bautizamos la esquina a la que solía retirarse como «el
rincón de Black». La hembra se acurrucaba allí mientras el resto del grupo se congregaba en torno suyo, las más de las veces gruñendo y amenazándola sin más, pero de vez en cuando la mordían o le arrancaban mechones de pelo. Por mi experiencia con primates, no tiene objeto ceder a la tentación de separar al chivo expiatorio, pues al día siguiente otro individuo habrá tomado su lugar. Existe una necesidad obvia de un receptáculo de tensiones. Pero cuando Black dio a luz a su primer retoño todo cambió, porque el macho alfa protegía a esta cría. El resto del grupo generalizó su animosidad a la familia de Black, así que el bebé también era objeto de amenazas y gruñidos; pero al contar con protección de alto nivel no tenía nada que temer, y parecía un tanto confundido con tanto escándalo. Black pronto aprendió a mantener a su hijo cerca cuando había problemas, porque entonces nadie la tocaría a ella tampoco. El chivo expiatorio resulta tan efectivo porque es un arma de doble filo. En primer lugar, libera la tensión entre los individuos dominantes. Obviamente, atacar a un inocente inofensivo es menos arriesgado que atacarse entre ellos. En segundo lugar, aúna a los dominantes en torno a una causa común. Mientras amenazan al chivo expiatorio están hermanados. A veces se montan y abrazan unos a otros, lo cual indica que siguen unidos. Es una absoluta farsa, por supuesto; el enemigo elegido apenas importa. En un grupo de monos, de vez en cuando todos corrían hasta su vasija de agua para amenazar a su propio reflejo. A diferencia de nosotros y los antropoides, los otros monos no se reconocen en su reflejo, así que encontraron un grupo enemigo que, oportunamente, no les respondía. Los chimpancés de Arnhem tenían otra vía de escape. Si la cuerda se tensaba hasta el punto de ruptura, uno de ellos comenzaba a vociferar hacia el recinto contiguo del león y el guepardo. Los grandes felinos eran enemigos perfectos. La colonia entera pronto estaría gritando con toda la fuerza de sus pulmones a aquellas espantosas bestias, de las que se encontraban prudentemente separados por un foso, una valla y una franja boscosa, y las tensiones se habrían olvidado. Un grupo bien establecido no suele tener un chivo expiatorio particular. De hecho, la ausencia de un cabeza de turco es un signo fiable de estabilidad. Pero el desplazamiento de la agresión, como lo llaman los especialistas, no necesariamente acaba en lo más bajo de la escala social. Alfa amenaza a Beta, que enseguida empieza a buscar a Gamma. Cuando lo encuentra, Beta amenaza a Gamma mientras echa un vistazo a Alfa, porque el resultado ideal es que Alfa se alinee con Beta. El desplazamiento de la agresión puede bajar cuatro o cinco
escalones antes de amainar. A menudo es de baja intensidad (el equivalente de un insulto o un portazo), pero permite que los dominantes se desahoguen. Y todo el mundo en el grupo sabe qué pasa: los subordinados corren a esconderse al primer signo de tensión entre los de arriba. El término «chivo expiatorio» procede del Viejo Testamento, donde se refiere a una de las dos cabras que intervenían en la ceremonia del Día de la Expiación. La primera cabra era sacrificada, mientras que a la segunda se le permitía escapar viva. Esta última recibía en la cabeza todas las iniquidades y transgresiones de la gente antes de ser soltada en una tierra solitaria, que literalmente era un erial y simbolizaba un vacío espiritual. Éste era el modo en que la gente se libraba del mal. De manera similar, el Nuevo Testamento describe a Jesús como el «Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Juan 1:29). Para el hombre moderno, el chivo expiatorio se refiere a una demonización, difamación, acusación y persecución inapropiadas. El chivo expiatorio más horrible de la humanidad lo constituyó el Holocausto, pero liberar las propias tensiones a expensas de otros cubre una gama de comportamientos mucho más amplia, que incluye la caza de brujas en la Edad Media, el vandalismo ejercido por los seguidores de un equipo perdedor y el maltrato conyugal que deriva de conflictos en el trabajo. Y los elementos principales de este comportamiento (la inocencia de la víctima y la liberación violenta de tensiones) son llamativamente similares en nuestra especie y en otros animales. El ejemplo por excelencia es la agresión inducida por el dolor en ratas. Colóquense dos ratas en una rejilla de hierro a través de la cual se les da una descarga eléctrica, y en cuanto sientan el dolor se atacarán una a otra. Como la gente que se golpea el dedo con un martillo, las ratas no dudan en «culpar» a algún otro. Nosotros rodeamos este proceso de simbolismo, y escogemos a las víctimas basándonos en cosas como el color de la piel, la religión o un acento extranjero. También nos cuidamos de no admitir nunca el pretexto que representa el chivo expiatorio. En este aspecto somos más sofisticados que ningún otro animal. Pero es innegable que el chivo expiatorio es uno de los reflejos psicológicos más básicos, más poderosos y menos conscientes de la especie humana; un reflejo que compartimos con tantos otros animales que muy bien puede ser innato. El mítico Edipo sirvió de chivo expiatorio durante los disturbios en su ciudad, Tebas. Culpado de una epidemia de peste, era la víctima perfecta, dado que era un forastero criado en Corinto. Lo mismo se aplica a María Antonieta.
La inestabilidad política combinada con su origen austriaco la convertían en un blanco ideal. Hoy día, Microsoft es un chivo expiatorio de la inseguridad en internet; a los inmigrantes ilegales se los culpa del desempleo y la CIA cargó con la responsabilidad de las armas de destrucción masiva nunca encontradas en Iraq. La propia guerra de Iraq es otro buen ejemplo. Como a todos los norteamericanos, el ataque terrorista sobre Nueva York me dejó atónito. Además de mi horror y aflicción iniciales, la rabia pronto entró a formar parte del combinado. Podía sentirla a mi alrededor, y también la sentí filtrarse en mi interior. No estoy seguro de que este sentimiento fuera compartido por la gente de otras partes del mundo: el horror y la aflicción sí, pero la rabia quizá no. Esto podría explicar por qué los acontecimientos posteriores enemistaron tanto a Estados Unidos con otras naciones. De un día para otro, el mundo tenía que vérselas con un oso herido y furioso, despertado de golpe de su letargo por alguien que le había pisado la cola. Como dice una canción popular, un golpe inesperado había hecho que el país se encendiera como el 4 de julio. Tras golpear a Afganistán, el oso enfurecido buscó otro blanco más enjundioso, y ahí estaba Saddam Hussein, odiado por todos, comenzando por su propio pueblo, burlándose del mundo. No importa que no hubiera ninguna conexión probada con el 11 de septiembre: el bombardeo de Bagdad supuso una gran liberación de tensión para el pueblo norteamericano, que lo saludó con banderas ondeando en las calles y aplausos en los medios de comunicación. Inmediatamente después de esta catarsis, sin embargo, las dudas comenzaron a aflorar. Al cabo de año y medio, las encuestas indicaban que la mayoría de los norteamericanos consideraba que la guerra era un error. El desplazamiento de la culpa no enmienda la situación que lo motivó, pero funciona. Sirve para calmar los nervios desquiciados y restaurar la cordura. Como dijo Yogi Berra: «Nunca me culpo a mí mismo cuando no acierto; le echo la culpa al bate». Es una buena manera de salirse de la ecuación, pero su funcionamiento exacto apenas se comprende. Sólo se ha abordado un estudio de lo más innovador, no en las personas, sino en los papiones. Los primatólogos han establecido «líneas directrices» del éxito de un papión macho. La medida del éxito es la cantidad de glucocorticoide (una hormona del estrés que refleja el estado fisiológico) en la sangre. Un nivel bajo significa que uno lleva bien los altibajos de la vida social, que para el papión macho está llena de luchas de poder, desaires y desafíos. Se comprobó que el desplazamiento de la agresión es
un rasgo de personalidad excelente para un papión. Tan pronto como un macho ha perdido una confrontación, descarga su furia en algún incauto de menor tamaño. Los machos que tienden a este comportamiento llevan una vida relativamente libre de estrés. En vez de retirarse a lamentar una derrota, transfieren sus problemas a otros papiones. He oído a mujeres decir que esto es cosa de hombres, que las mujeres tienden a internalizar la culpa, mientras que los varones no tienen reparos en trasladarla a otros. Los hombres prefieren provocar úlceras antes que contraerlas. Es deprimente ver que compartimos esta tendencia —causa de tantas víctimas inocentes— con ratas y primates. Es una táctica profundamente implantada para mantener a raya el estrés a expensas de la moralidad y la justicia. Este mundo atestado En los comienzos de mi carrera científica, una vez pregunté a un célebre experto en violencia humana qué sabía de la reconciliación. Me dio una conferencia acerca de que la ciencia debería centrarse en las causas de la agresión, ya que en ellas se encuentra la clave para su erradicación. Mi interés en la resolución de conflictos le hizo pensar que yo daba la agresión por sentada, algo que él no aprobaba. Su actitud me recordó la de los oponentes a la educación sexual: ¿por qué perder tiempo en mejorar un comportamiento que ni siquiera debería existir? Las ciencias naturales son más directas que las ciencias sociales. Ningún tema es tabú. Si algo existe y puede estudiarse, merece ser investigado. Es así de simple. La reconciliación no sólo existe, sino que está extremadamente extendida entre los animales sociales. Bien al contrario que el experto en violencia, creo que nuestra única esperanza de frenar la agresión reside en una mejor comprensión de nuestro equipamiento natural para manejarla. Fijar la atención exclusivamente en el comportamiento problemático es como si un bombero lo aprendiera todo sobre el fuego y nada sobre el agua. Uno de los desencadenantes de la agresión mencionados a menudo por los científicos es de hecho relativamente irrelevante, sobre todo por los controles y contrapesos que nuestra especie pone en juego: el vínculo entre superpoblación y agresión. El demógrafo inglés decimonónico Thomas Malthus indicó que el crecimiento de la población humana es frenado de manera automática por el
aumento de la degradación y la miseria. Esto inspiró al psicólogo John Calhoun un experimento de pesadilla. Encerró una población de ratas en expansión dentro de un recinto angosto y observó que en poco tiempo los roedores comenzaban a cometer asaltos sexuales, a matarse y hasta a comerse unos a otros. Como había predicho Malthus, el crecimiento de la población se frenó de manera natural. El caos y la desviación del comportamiento llevaron a Calhoun a acuñar la expresión «sumidero comportamental». La conducta normal de las ratas se había ido por el desagüe, por así decirlo. Enseguida, las bandas callejeras se asimilaron a grupos de ratas, los barrios bajos a sumideros comportamentales y las áreas urbanas a zoológicos. Se nos advirtió de que un mundo cada vez más atestado estaba abocado a la anarquía o la dictadura. A menos que dejáramos de reproducirnos como conejos, nuestro destino estaba sellado. Estas ideas se implantaron en la corriente principal del pensamiento hasta el punto de que, si hacemos una encuesta, casi todo el mundo diría que la superpoblación es uno de los principales obstáculos para erradicar la violencia humana. La investigación primatológica sustentó inicialmente este cuadro angustioso. Los científicos comunicaban que los monos urbanos de la India eran más agresivos que los que vivían en el bosque. Otros afirmaban que los primates en cautividad eran excesivamente violentos, y que las jerarquías de dominancia eran un artefacto, porque en libertad imperaban la paz y el igualitarismo. Copiando la hipérbole de los divulgadores, un estudio informaba sobre un «gueto revuelto» entre los papiones. Mientras estuve trabajando con macacos rhesus en el zoo Henry Vilas de Madison, en Wisconsin, recibíamos quejas de que los monos estaban siempre peleando, así que debíamos tenerlos demasiado hacinados. A mí aquellos macacos me parecían perfectamente normales: nunca había visto un grupo de macacos rhesus donde no hubiera riñas. Además, por haberme criado en una de las naciones más densamente pobladas del mundo, soy muy escéptico sobre cualquier vínculo entre hacinamiento y agresión. Simplemente, no lo veo en la sociedad humana. Así, pues, diseñé un estudio a gran escala de macacos rhesus que vivieran en circunstancias particulares durante muchos años, incluso generaciones. Los grupos más apretujados vivían en jaulas, y los más desahogados en una amplia isla arbolada. Los monos de la isla tenían seis veces más espacio per cápita que los enjaulados. Nuestro primer hallazgo fue que, sorprendentemente, la densidad no afecta
en lo más mínimo a la agresividad masculina. De hecho, las mayores tasas de agresión se registraron entre los machos que podían moverse en libertad, no entre los cautivos. Los machos hacinados acicalaban más a las hembras, y éstas los acicalaban más a ellos. El acicalamiento tenía un efecto calmante, pues el ritmo cardiaco de un mono desciende mientras lo acicalan. Las hembras reaccionaban de otra manera. Las monas rhesus tienen un fuerte sentido de pertenencia a un grupo matrilineal. Puesto que estos grupos compiten entre sí, el hacinamiento induce fricciones. Pero no sólo aumenta la agresión, como cabe esperar: también se incrementa el acicalamiento entre hembras de grupos matrilineales distintos. Esto significa que las hembras se esfuerzan en contener las tensiones. En consecuencia, el efecto del hacinamiento es mucho menos marcado de lo que podría esperarse. Hablamos de «contención», lo que significa que los primates tienen maneras de contrarrestar los efectos del espacio reducido. Quizá por su mayor inteligencia, los chimpancés van aún más lejos. Todavía recuerdo un invierno en que el joven aspirante, Nikkie, parecía dispuesto a retar al macho alfa vigente, Luit, en la colonia de Arnhem. Los chimpancés vivían en un recinto cubierto donde la confrontación con el líder establecido sería un suicidio. Después de todo, Luit contaba con el apoyo mayoritario de las hembras, que le habrían ayudado a arrinconar a su adversario si Nikkie hubiera intentado algo. Pero tan pronto como la colonia pudo abandonar su encierro invernal, comenzaron los problemas. Las hembras se mueven más despacio que los machos, y en la espaciosa isla, Nikkie podía eludir con facilidad las defensas femeninas de Luit. De hecho, todas las luchas de poder en Arnhem han tenido lugar al aire libre, nunca en condiciones de confinamiento. Sabemos que los chimpancés tienen visión de futuro, así que no deberíamos descartar que esperen el momento propicio hasta que las condiciones sean favorables para crear agitación. Esta clase de control emocional también se aprecia en la evitación del conflicto cuando los chimpancés están alojados en recintos estrechos. De hecho, la agresión se reduce. Recuerdan a la gente dentro de un ascensor o un autobús lleno, que aplaca las fricciones a base de minimizar las expansiones corporales, el contacto visual y el volumen de voz. Éstos son ajustes a pequeña escala, pero también es posible que culturas enteras se adapten al espacio disponible. La gente de países superpoblados a menudo insiste en la tranquilidad, la armonía, la deferencia, la modulación de la voz y el respeto de la privacidad aunque los tabiques sean literalmente de papel.
Nuestra sofisticada aptitud para adaptarnos a una socioecología particular, como diría un biólogo, explica por qué el número de gente por kilómetro cuadrado no tiene nada que ver con la tasa de muertes violentas. Algunas naciones con tasas de homicidio por las nubes, como Rusia y Colombia, tienen densidades de población muy bajas, y entre las menos violentas encontramos a Japón y Holanda, países atestados a más no poder. Esto también se aplica a las áreas urbanas, donde tienen lugar la mayoría de los crímenes. La metrópoli más abarrotada del mundo es Tokio, y una de las más espaciosas, Los Ángeles. Sin embargo, en Los Ángeles se registran anualmente unos quince homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Tokio no llegan a dos. En 1950 había 2500 millones de personas en el mundo. Ahora vamos por los 6500 millones. Hay una pronunciada subida desde que se instauró el calendario actual, hace dos milenios, momento en que la población humana mundial estaba entre 200 y 400 millones de personas, según los cálculos. Si la superpoblación lleva a la agresión, deberíamos estar al borde de la combustión total. Por fortuna, procedemos de una larga línea de animales sociales capaces de acomodarse a toda suerte de condiciones, incluyendo algunas tan poco naturales como cárceles, aceras y centros comerciales atestados. La acomodación puede requerir algún esfuerzo, y las desorbitadas celebraciones de cada primavera en el zoo de Arnhem ciertamente indican que los chimpancés prefieren una existencia más desahogada. Pero acomodarse a las apreturas es mejor que la inquietante alternativa predicha por el experimento de Calhoun. Debo añadir, no obstante, que el resultado de Calhoun quizá no fuera atribuible tan solo al hacinamiento. Puesto que las ratas sólo disponían de unos pocos dispensadores de comida, la competencia probablemente también tuvo un papel relevante. Esto es una advertencia para nuestra propia especie en un mundo cada vez más poblado. Tenemos un talento natural infravalorado para acomodarnos a la superpoblación, pero si a ésta le sumamos una escasez de recursos, la combinación muy bien podría conducir a la degradación y la miseria vaticinados por Malthus. Se debe tener en cuenta que Malthus poseía un pensamiento político increíblemente despiadado. Creía que cualquier asistencia a los necesitados iba en contra del proceso natural por el cual se supone que esta gente debe morir. Si había un derecho que el hombre no tenía, dijo, era el derecho a la subsistencia que él mismo no podía procurarse. Malthus inspiró un sistema de pensamiento, conocido como darwinismo social, desprovisto de compasión. En consecuencia,
el interés egoísta es el fluido vital de la sociedad, que se traduce en el progreso del fuerte a expensas del débil. Esta justificación del acaparamiento de los recursos por parte de unos pocos afortunados fue exportada con éxito al Nuevo Mundo, donde llevó a John D. Rockefeller a decir que el crecimiento de un negocio «no es más que el resultado de una ley de la naturaleza y una ley de Dios». Dado el uso y abuso popular de la teoría de la evolución, apenas sorprende que el darwinismo y la selección natural se hayan convertido en sinónimos de la competencia desmedida. El propio Darwin, sin embargo, era todo lo contrario de un darwinista social. Creía que había un margen para la compasión tanto en la naturaleza humana como en el mundo natural. Necesitamos con urgencia de esta compasión, porque la cuestión que afronta una población mundial creciente no es tanto si somos o no capaces de gestionar la superpoblación como si seremos justos y ecuánimes en la distribución de los recursos. ¿Optaremos por la competencia o por la humanidad? Nuestros parientes cercanos pueden darnos algunas lecciones importantes. Nos muestran que la compasión no es una debilidad reciente y antinatural, sino una formidable capacidad que forma parte de nuestra naturaleza, al igual que las tendencias competitivas que aspira a superar.
5 Benevolencia Cuerpos con sentimientos morales Cualquier animal dotado de instintos sociales bien marcados […] inevitablemente adquiriría un sentido o conciencia moral tan pronto como sus capacidades intelectuales hubieran alcanzado, o casi, el mismo grado de desarrollo que en el hombre. Charles Darwin
¿Por qué nuestra maldad debería ser el bagaje de un pasado simiesco y nuestra benevolencia únicamente humana? ¿Por qué no deberíamos buscar la continuidad con otros animales también para nuestros rasgos «nobles»? Stephen Jay Gould
Habían pasado once años desde la última vez que había visto a Lolita. Caminé hasta su jaula y en cuanto la llamé por su nombre vino corriendo a saludarme con jadeos, un comportamiento que los chimpancés reservan a los conocidos. Por supuesto, nos acordábamos el uno del otro. Cuando ella aún vivía en la Yerkes Field Station nos veíamos a diario y nos llevábamos muy bien. Lolita es especial para mí por un simple y encantador detalle que tuvo una vez conmigo y que me dejó claro lo mucho que subestimamos a los antropoides. Es difícil ver bien a un chimpancé recién nacido, que en realidad no es más que una pequeña bola negra pegada al abdomen de su madre. Pero yo estaba ansioso por ver el bebé de Lolita, que había nacido el día anterior. La llamé y señalé su abdomen. Lolita me miró, se sentó y tomó las manos derecha e izquierda del bebé con sus manos derecha e izquierda. Esto suena simple pero, dado que la cría estaba agarrada a ella, tuvo que cruzar los brazos para hacerlo (el movimiento se parecía al que hacemos para quitarnos una camiseta por el dobladillo, agarrándola con los brazos cruzados). Luego levantó lentamente al
bebé mientras lo hacía girar sobre su eje. Suspendido de las manos de su madre frente a mí, al fin pude verle la cara. Cuando comenzó a hacer muecas y a gimotear —los bebés odian perder el contacto con un vientre cálido—, Lolita lo devolvió a su regazo. Con este elegante movimiento, Lolita demostró comprender que yo encontraría más interesante la cara de su recién nacido que su espalda. Adoptar la perspectiva de otro representa un enorme salto en la evolución social. Nuestra regla de oro, «haz por los demás lo que querrías que hicieran por ti», nos pide que nos pongamos en el lugar de los otros. Pensamos que esto es una capacidad exclusivamente humana, pero Lolita me demostró que no estamos solos. ¿Cuántos animales son capaces de hacer lo mismo? Ya he descrito el trato dispensado por Kuni, una hembra de bonobo, a un pájaro herido que encontró en su recinto. Al intentar hacer volar al ave, Kuni reconoció las necesidades de un animal totalmente distinto de ella misma. Hay muchos más ejemplos de bonobos que vislumbran las necesidades ajenas. Uno es el de Kidogo, que padecía una anomalía cardiaca. Era débil, sin el vigor y la autoconfianza de un bonobo macho adulto normal. El día que llegó a la colonia del zoo de Milwaukee, Kidogo estaba completamente confundido por las órdenes cambiantes de los cuidadores en un edificio con el que no estaba familiarizado. No sabía adónde ir si la gente le instaba a trasladarse de una parte a otra del laberinto. Al cabo de un rato, otros bonobos fueron en su ayuda. Se acercaron a Kidogo, lo tomaron de la mano y lo llevaron adonde querían los cuidadores, mostrando que comprendían tanto las intenciones de éstos como el problema de Kidogo. Pronto el recién llegado comenzó a recabar su ayuda. Si se sentía perdido, emitía llamadas de angustia y enseguida acudían otros para calmarlo y hacerle de guía. Que los animales se ayuden mutuamente no es una observación nueva, ni mucho menos, pero no deja de ser intrigante. Si todo lo que importa es la supervivencia del más apto, ¿no deberían abstenerse de todo aquello que no represente un beneficio individual? ¿Por qué ayudar a otro a seguir adelante? Hay dos teorías principales. La primera es que dicha conducta evolucionó para ayudar a la familia y la descendencia y, por ende, a individuos genéticamente emparentados, con lo que el asistente también está obrando en beneficio de sus propios genes. Esta teoría de «la llamada de la sangre» explica, por ejemplo, el sacrificio de las abejas, que dan su vida por la colmena y su reina cuando pican a un intruso. La segunda teoría se basa en la lógica de «si tú rascas mi espalda, yo
rascaré la tuya»; si un individuo apoya a los que le devuelven el favor, ambas partes salen ganando. La ayuda mutua puede explicar alianzas políticas como la establecida entre Nikkie y Yeroen, que se apoyaban mutuamente y compartían la ganancia de poder y los privilegios sexuales. Ambas teorías conciernen a la evolución del comportamiento, pero ninguna nos dice mucho sobre sus motivaciones. La evolución depende del éxito de un rasgo a lo largo de millones de años; las motivaciones surgen del aquí y ahora. Por ejemplo, el sexo sirve a la reproducción, pero cuando los animales copulan no es por el deseo de reproducirse. No conocen la conexión; los impulsos sexuales están separados de la razón de ser del sexo. Las motivaciones tienen vida propia y por eso las describimos en términos de preferencias, deseos e intenciones, y no de valor de supervivencia. Consideremos a los bonobos que ayudaron a Kidogo. Ninguno de ellos era pariente suyo, ni podía esperar mucha compensación de un individuo debilitado. Puede ser que Kidogo simplemente les cayera bien o que se compadecieran de él. Del mismo modo, Kuni expresó preocupación por un pájaro a pesar de que el comportamiento de ayuda seguramente no evolucionó en los bonobos para beneficio de individuos de otras especies. Aun así, una vez que se instaura una tendencia, nada impide que vaya más allá de su origen. En el año 2004, Jet, un perro labrador negro de Roseville, en California, saltó delante de su mejor amigo, un niño que estaba a punto de ser mordido por un crótalo, y se llevó el veneno de la serpiente. Con toda justicia, a Jet se le consideró un héroe. No estaba pensando en él mismo; se comportó como un altruista genuino. Esto ilustra los riesgos que los animales están dispuestos a asumir. La agradecida familia del niño se gastó cuatro mil dólares en transfusiones de sangre y veterinarios para salvar a su perro. Un chimpancé de zoológico fue menos afortunado y perdió la vida en un intento fallido de rescatar a una cría de su misma especie que había caído al agua por la torpeza de su madre. Puesto que los chimpancés no saben nadar, meterse en el agua requiere mucho valor. El comportamiento altruista es corriente en nuestra especie. Una vez a la semana, mi periódico de Atlanta publica una lista de «actos de benevolencia fortuita», con testimonios de gente que fue ayudada por extraños. Una anciana escribía sobre un día en que, después de salir de casa con su marido de ochenta y ocho años, que conducía su vehículo, se encontraron con un gran pino caído que les cerraba el paso. Un desconocido que conducía en sentido contrario paró, saltó
de su camioneta, cortó el tronco con la motosierra que portaba con él y lo arrastró a la cuneta, despejando el camino de la pareja. Cuando la mujer bajó de su vehículo con la intención de pagar al hombre por su servicio, ya se había ido. Ayudar a extraños no siempre es tan fácil. Cuando Lenny Skutnik se zambulló en el helado río Potomac en 1982 para rescatar a la víctima de un accidente aéreo, o cuando civiles europeos escondieron a familias judías durante la segunda guerra mundial, corrieron un enorme riesgo. Durante los terremotos, la gente entra en casas incendiadas o a punto de hundirse para rescatar a extraños. Estas acciones pueden tener una recompensa posterior en la forma de una mención en el telediario vespertino, pero éste nunca puede ser el motivo. Ninguna persona en su sano juicio arriesgaría su vida por un minuto de gloria televisiva. En el caos del 11 de septiembre, en Nueva York hubo numerosos actos de heroísmo anónimo. Pero, aunque nosotros y otros animales sociales ayudemos ocasionalmente a los demás sin pensar en nuestros intereses, yo seguiría diciendo que estas tendencias se originaron a partir del mutualismo y la ayuda a los parientes. Jet, el perro héroe, probablemente veía al niño como un miembro de su manada. Las primeras sociedades humanas deben haber sido terreno abonado para la «supervivencia del más desinteresado» en relación con la familia y los benefactores recíprocos potenciales. Una vez evolucionada esta sensibilidad, su dominio de aplicación se amplió. En algún punto, la compasión se convirtió en un fin en sí mismo: la piedra angular de la moralidad humana y un aspecto esencial de la religión. Así, la Cristiandad nos exhorta a amar al prójimo como a nosotros mismos, a vestir al desnudo, a alimentar al pobre y a atender al enfermo. Pero es bueno tener presente que, al encarecer la benevolencia, las religiones no hacen más que reforzar lo que ya es parte de nuestra humanidad. No están dando la vuelta al comportamiento humano, sino sólo fomentando capacidades preexistentes. ¿Acaso podría ser de otra manera? No se pueden sembrar las semillas de la moralidad en un terreno refractario, como no se puede enseñar a un gato a traer el periódico. ¿Cuán empático es un animal?
Hubo una vez un presidente de una gran nación que fue conocido por una peculiar manifestación facial. En un acto de emoción apenas controlada, se mordió el labio inferior y dijo a su audiencia: «Siento vuestro dolor». Si el gesto fue o no sincero importa poco, la cuestión es la aflicción por los apuros de otros. La empatía y el compañerismo son nuestra segunda naturaleza, tanto que cualquier persona desprovista de estas aptitudes nos parece mentalmente enferma o peligrosa. En las películas no podemos ayudar a los personajes de la pantalla, pero nos metemos en su piel. Nos desesperamos cuando los vemos ahogarse a medida que su gigantesco buque se hunde y nos sentimos exultantes cuando fijan su mirada en los ojos de un amor perdido hace tiempo. No queda un ojo seco en la sala, aunque lo único que hacemos es estar sentados en un sillón y mirar la pantalla. Todos conocemos la empatía, pero tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se convirtiera en tema de investigación. Demasiado blanda para el gusto de los científicos estrictos, la empatía solía meterse en el mismo cajón que la telepatía y otros fenómenos sobrenaturales. Los tiempos han cambiado, como hace poco pusieron de manifiesto mis chimpancés durante una visita de Carolyn Zahn-Waxler, pionera de la investigación de la empatía en niños. Carolyn y yo fuimos a ver la colonia del centro Yerkes. Entre los chimpancés había una hembra llamada Thai que siente una atracción extrema por la gente. De hecho, le interesan más las personas que sus propios congéneres. Cada vez que aparezco en la torre que domina el complejo, se acerca corriendo con sonoros jadeos de saludo. Siempre le devuelvo el saludo y le hablo, después de lo cual se queda sentada mirándome hasta que me voy. Pero esa vez estaba tan enfrascado en mi conversación con Carolyn que apenas les eché un vistazo a los chimpancés. De pronto, nuestra conversación se vio interrumpida por unos fuertes y agudos gritos que captaron nuestra atención. Thai estaba dándose golpes, como hacen los chimpancés cuando tienen una rabieta, y pronto sus congéneres la rodearon besándola o abrazándola brevemente en un intento de tranquilizarla. Enseguida comprendí por qué estaba armando aquel alboroto y la saludé de manera efusiva, alargándole una mano desde la distancia. Le expliqué a Carolyn que esta chimpancé se sentía desairada porque no le había dicho hola. Thai se quedó mirándome con una sonrisa nerviosa en la cara hasta que finalmente se calmó. Lo más interesante de este incidente no fue que Thai se ofendiera por mi
descortesía, sino la reacción del grupo. Carolyn reconoció la pauta. Era justo la clase de comportamiento que ella estudia en niños. Otros intentaron aliviar el desasosiego de Thai. De hecho, Carolyn demostró esta aptitud en animales aunque éstos nunca fueran su centro de atención. Cuando su equipo visitó casas para ver cómo respondían los niños a miembros de la familia instruidos para simular tristeza (sollozando), dolor (gritando «¡ay!») o malestar (tosiendo y sofocándose), descubrieron que los niños de poco más de un año de edad ya confortan a los otros. Esto es un hito en su desarrollo: una experiencia desagradable en alguien conocido induce una respuesta de preocupación, como dar palmaditas o frotar el daño de la víctima. Puesto que estas expresiones de compasión surgen en virtualmente todos los miembros de nuestra especie, son un logro tan natural como los primeros pasos. No hace tanto tiempo se consideraba que la empatía requiere del lenguaje. Por alguna razón, una hueste de científicos ve el lenguaje como la fuente de la inteligencia humana y no como su producto. Puesto que el comportamiento de los niños de un año ciertamente está más adelantado que sus habilidades verbales, la investigación de Carolyn demostró que la empatía se desarrolla bastante antes que el lenguaje. Esto es relevante para la investigación animal, que por fuerza se ocupa de criaturas no verbales. Su equipo descubrió que las mascotas domésticas, en particular los perros y gatos, reaccionaban como los niños al sufrimiento simulado de algún miembro de la familia. El animal se acercaba al afligido y apoyaba la cabeza en su regazo en lo que parecía un gesto de preocupación. Juzgados por el estándar aplicado a los niños, las mascotas también manifestaban empatía. Este comportamiento es aún más llamativo en el caso de los antropoides, en que se conoce como «consolación». Constatamos la consolación después de que se produzca una pelea espontánea entre nuestros chimpancés, tras la cual anotamos si los espectadores se acercan a la víctima para confortarla, como hacen a menudo, con abrazos y acicalamientos. No es inusual que un joven antropoide caiga de un árbol y se ponga a gritar; invariablemente, otros acuden enseguida a tomarlo en sus brazos y mecerlo. Ésta fue la respuesta de Binti Jua hacia el niño caído en el zoo Brookfield de Chicago. Si un adulto pierde una pelea con un rival y se sienta gritando solo en un árbol, otros subirán para acariciarlo y calmarlo. La consolación es una de las respuestas más comunes
entre los antropoides. Reconocemos esta conducta porque es idéntica a la nuestra, salvo en los bonobos, en los que ocasionalmente adquiere tintes sexuales. La respuesta empática es una de las más intensas; de hecho, más que la proverbial devoción de los monos por los plátanos. Esto fue señalado por primera vez por una psicóloga rusa de principios del siglo XX, Nadie LadyginaKohts, que había criado un joven chimpancé, Yoni, en su casa. Cada día, Kohts tenía que vérselas con su comportamiento revoltoso, hasta que descubrió que la única manera de hacer que Yoni bajara del techo era apelar a su preocupación por ella: «Si simulo que lloro, cerrando los ojos y sollozando, Yoni deja su juego o cualquier otra actividad y enseguida corre hacia mí, todo preocupación, desde los lugares más remotos de la casa, como el tejado o el techo de su jaula, de donde no podía hacerlo bajar a pesar de mis persistentes llamadas y ruegos. Corre precipitadamente en torno mío, como si buscara al ofensor; me mira a la cara y toma tiernamente mi barbilla con la palma de su mano, acaricia mi cara con su dedo, como si intentara comprender qué ocurre». En su definición más simple, la empatía es la capacidad de afectarse por el estado de otro individuo o criatura. Esto puede consistir en un simple movimiento corporal, como cuando imitamos el comportamiento de otros. Ponemos los brazos detrás de la cabeza si otros hacen lo mismo y seguimos a nuestros colegas de reunión al cruzar o descruzar las piernas, inclinarse hacia delante o atrás, arreglarse el pelo, poner los codos en la mesa, etcétera. Lo hacemos de manera inconsciente, sobre todo con compañeros que nos gustan, lo que puede explicar por qué las parejas que han vivido mucho tiempo juntas a menudo se parecen. Sus modales y su lenguaje corporal han convergido. Sabedores del poder del mimetismo corporal, los investigadores pueden manipular las impresiones mutuas de la gente. Una persona que adopta posturas corporales desviadas de las nuestras (porque se le ha dicho que lo haga así) no nos inspira tan buenos sentimientos como alguien que copia cada movimiento nuestro. Cuando la gente dice que ha «conectado», o que se está enamorando, está dejándose influir inconscientemente por la cantidad de mimetismo corporal reflexivo, así como por otras señales sutiles de accesibilidad, como mantener las piernas separadas o cerradas, levantar o cruzar los brazos, etcétera.
Cuando era niño, imitaba de manera involuntaria los movimientos corporales de otros, en especial si yo era parte activa, como en los deportes. En algún momento me di cuenta de este comportamiento e intenté suprimirlo, pero no pude. Tengo una fotografía mía durante un partido de voleibol en la que estoy saltando y actuando como si golpeara la pelota, aunque en realidad quien lo hace es uno de mis hermanos. Tan sólo estoy representando lo que pienso que él debería hacer. Esta tendencia se aprecia con facilidad cuando los padres dan de comer a sus pequeños. Mientras acercan una cuchara llena de papilla a la boca del bebé, los adultos abren su propia boca cuando se supone que la criatura debe abrir la suya y, a menudo, incluso efectúan movimientos de deglución. De modo similar, cuando los niños ya mayores hacen de actores en la escuela, los padres asistentes susurran las palabras que se supone deben decir sus hijos. La identificación corporal es corriente en los animales. Un amigo mío se fracturó una vez la pierna derecha. Al cabo de unos días su perro comenzó a cojear y arrastrar la pata trasera derecha. Un veterinario lo reconoció a fondo y no encontró ninguna anomalía. Cuando, semanas más tarde, a mi amigo le quitaron el yeso, el perro volvió a caminar normalmente. De modo similar, en la colonia de Arnhem, una vez Luit se lastimó una mano tras una pelea y comenzó a apoyarse sobre la muñeca en vez de en los nudillos, lo que le hacía caminar de manera estrafalaria. Poco después, todos los jóvenes de la colonia comenzaron a caminar de la misma manera y siguieron practicando este juego durante meses, hasta bastante después de que Luit hubiera vuelto a apoyar su mano normalmente. Katy Payne ha descrito una identificación corporal más inmediata en elefantes: «Una vez vi a una madre elefante interpretar una sutil danza de trompa-y-pata mientras, sin avanzar, miraba cómo su hijo perseguía un ñu que huía. Yo misma he danzado así mientras contemplaba las hazañas de mis hijos; uno de ellos, no puedo resistirme a contarlo, es un acróbata de circo». Los monos se rascan si ven a otro hacerlo, y los antropoides bostezan si se les muestra un vídeo de un congénere bostezando. Nosotros hacemos lo mismo, y no sólo en relación con nuestra especie. En una ocasión asistí a un pase de diapositivas con imágenes de animales bostezando y me vi rodeado de una audiencia de bocas abiertas. Yo mismo era bastante incapaz de mantener la mía cerrada. Un equipo de la Universidad de Parma, en Italia, descubrió que los monos tienen células cerebrales especiales que se activan no sólo cuando el mono agarra un objeto con la mano, sino cuando ve a otro hacerlo. Por eso se conocen como neuronas espejo. Los animales sociales se relacionan a un nivel
mucho más básico de lo que habían sospechado los científicos. Estamos equipados para conectar con los que nos rodean y entrar en resonancia con ellos, incluso emocionalmente. Es un proceso por entero automático. Si se nos pide que miremos fotografías de expresiones faciales, involuntariamente copiamos la expresión que vemos. Lo hacemos incluso cuando la foto se muestra de modo subliminal, esto es, sólo durante unos milisegundos. Aunque no seamos conscientes de la expresión, nuestros músculos faciales la evocan. Hacemos lo mismo en la vida real, tal como se refleja en aquella letra clásica de Louis Armstrong: «Cuando sonríes […] el mundo entero sonríe contigo». Puesto que la imitación y la empatía no requieren lenguaje ni conciencia, no debería sorprendernos descubrir formas simples de relacionarse con los otros en toda clase de animales, incluyendo la demonizada rata. Ya en 1959 se publicó un artículo con el provocativo título de «Reacciones emocionales de las ratas al dolor ajeno», donde se demostraba que las ratas dejan de apretar la palanca de su dispensador de comida si cada vez que la presionan la rata de al lado recibe una descarga eléctrica. ¿Por qué las ratas no se limitan a ignorar al animal que salta de dolor sobre una rejilla eléctrica y continúan procurándose comida? En un experimento clásico (que yo no repetiría por razones éticas) los monos mostraron una inhibición aún más fuerte. Un mono dejó de responder durante cinco días y otro durante doce días después de ver que un compañero recibía una descarga cada vez que tiraban de un asa para procurarse comida. Estos monos estaban literalmente pasando hambre para evitar infligir dolor a otros. En todos estos estudios, la probable explicación no es la preocupación por el bienestar del prójimo, sino el sufrimiento causado por el sufrimiento ajeno. Esta respuesta tiene un enorme valor de supervivencia. Si otros dan muestras de miedo y sufrimiento, puede que haya buenas razones para que uno también deba preocuparse. Si un ave posada en el suelo echa de pronto a volar, la bandada entera emprenderá el vuelo, antes de saber siquiera qué ocurre. La que se quede atrás puede convertirse en presa. Por eso el pánico se propaga tan deprisa también entre la gente. Hemos sido programados para no querer ver ni oír el dolor ajeno. Por ejemplo, los niños pequeños a menudo lloran y corren hacia sus madres en busca de consuelo cuando ven a otro niño caer y llorar. No están preocupados por el otro niño, sino abrumados por las emociones que expresa. Sólo más adelante, cuando los niños son capaces de distinguir entre el yo y el otro, separan las emociones vicarias de las propias. El desarrollo de la empatía comienza sin tal
distinción, quizá de manera similar a la vibración inducida en una cuerda por la vibración de otra cuerda. Las emociones tienden a despertar emociones correspondientes, desde la risa y la alegría hasta el bien conocido fenómeno de una habitación llena de niños pequeños llorando. Ahora sabemos que el contagio emocional reside en partes del cerebro de tal antigüedad que las tenemos en común con animales tan diversos como las ratas, los perros, los elefantes y los monos. En la piel del otro Cada época ofrece a la humanidad su propia distinción. Nos vemos a nosotros mismos como especiales, pero siempre buscamos una confirmación. Esta búsqueda quizá partiera de la definición platónica del hombre como la única criatura a la vez desnuda y bípeda. Esto parecía suficiente hasta que Diógenes se presentó en el foro con un pollo desplumado, que soltó con las palabras «He ahí el hombre de Platón». A partir de entonces, la definición platónica se amplió con la coletilla «y con uñas anchas». Mucho más tarde, la confección de herramientas se consideraba tan especial que apareció un libro con el título Man the Tool-Maker [El hombre, creador de herramientas]. Esta definición se mantuvo hasta el descubrimiento de que los chimpancés salvajes se hacían esponjas con hojas masticadas hasta formar una bola y limpiaban de hojas una rama antes de usarla como vara. Incluso los cuervos son capaces de doblar un alambre para formar un anzuelo con el que pescar comida de una botella. Adiós al hacedor de herramientas. La siguiente distinción recurrió al lenguaje, definido inicialmente como comunicación simbólica. Pero cuando los lingüistas supieron de las aptitudes lingüísticas de los antropoides, vieron que la única manera de mantener fuera a estos intrusos era olvidarse del simbolismo y enfatizar la sintaxis. El lugar especial de la humanidad en el cosmos consiste en distinciones abandonadas y porterías móviles. La afirmación de unicidad en boga echa mano de la empatía. No se trata de la conectividad emocional per se, difícil de negar en otros animales, sino de la llamada teoría de la mente. Esta rebuscada expresión se refiere a la capacidad de reconocer los estados mentales de los otros. Si en una fiesta me encuentro con alguien de quien supongo cree que nunca nos hemos visto antes, aunque yo estoy
seguro de lo contrario, tengo una teoría de lo que pasa por su cabeza. Adoptar una perspectiva ajena revoluciona la manera en que las mentes se relacionan entre sí. En tanto en cuanto algunos científicos afirman que esta aptitud es específicamente humana, resulta irónico que el concepto mismo de teoría de la mente partiera de un estudio de la década de 1960 con primates. Si a una chimpancé llamada Sarah se le daba a elegir entre varias imágenes, seleccionaba la de una llave si veía a alguien luchando con una puerta cerrada, o la de una persona subida a una silla si veía a alguien saltando para intentar alcanzar un plátano. Se concluyó que Sarah reconocía las intenciones ajenas. Desde este descubrimiento ha florecido toda una industria de investigación de la teoría de la mente en niños, mientras que la investigación en primates ha pasado por altibajos. Unos cuantos experimentos con chimpancés han fracasado, de lo que algunos han concluido que los antropoides carecen de una teoría de la mente. Pero los resultados negativos son difíciles de interpretar. Como dice la vieja máxima, «la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia». Un problema cuando se comparan monos y niños es que el experimento es invariablemente humano, de manera que sólo los primeros se encuentran con una barrera de especie. ¿Y quién dice que los monos piensan que la gente se atiene a sus mismas leyes? Para ellos, debemos parecer seres de otro planeta. Por ejemplo, hace poco mi ayudante me informó de una pelea en la que Socko había resultado herido. Al día siguiente me dirigí hasta él y le pedí que se diera la vuelta, cosa que hizo de buen grado (me conocía desde su juventud) para mostrarme el corte de su espalda. Piénsese en esto desde la perspectiva antropoide. Son animales inteligentes que siempre intentan entender qué ocurre. Socko se habrá preguntado cómo supe lo de su herida. Si damos la impresión de ser dioses omniscientes, ¿acaso esto no nos invalida para experimentos sobre la conexión entre ver y conocer, que es la piedra angular de la teoría de la mente? Todo lo que ha hecho la mayoría de tales experimentos es examinar la teoría antropoide de la mente humana. Habría que centrarse en la teoría antropoide de la mente antropoide. Cuando un discípulo creativo, Brian Hare, se las arregló para dejar fuera al experimentador humano, vio que los chimpancés advierten que si otro ha visto comida escondida, este individuo lo sabe. Brian puso a prueba a nuestros chimpancés incitando a un individuo de bajo rango a tomar comida delante de otro superior en la jerarquía. El subordinado fue a por golosinas que el otro no podía haber visto. En otras palabras, los chimpancés saben qué saben los otros y
se valen de esta información para beneficio propio. Esto vuelve a dejar bien abierta la cuestión de la teoría de la mente animal. En un giro inesperado (porque el debate versaba sobre seres humanos y antropoides), investigadores de la Universidad de Kioto han observado que un mono capuchino ha ejecutado con éxito unas cuantas tareas del tipo ver-conocer. Estos resultados positivos bastan para poner un gran interrogante detrás de los resultados negativos previos. Esto me recuerda un periodo de la casi centenaria historia del Yerkes Primate Center en el que algunos psicólogos ensayaron técnicas skinnerianas con los chimpancés. Una estrategia consistía en privar a los animales de alimento hasta que perdieran un 20 por ciento de su peso corporal. Esta técnica incrementa la motivación en tareas orientadas a la obtención de alimento en ratas y palomas. Pero con los chimpancés no funcionó. Los animales estaban tan decaídos y obsesionados con la comida que no prestaban atención a la tarea encomendada. Los primates necesitan disfrutar de lo que hacen para hacerlo bien. Los drásticos procedimientos de los psicólogos habituados a las ratas crearon tensiones en el centro, incluyendo la alimentación de los chimpancés a escondidas por el personal disconforme. Cuando los investigadores se quejaron al director de que sus chimpancés no eran ni de lejos tan inteligentes como se había pretendido, éste explotó y les recordó que «no hay animales estúpidos, sólo experimentos inadecuados». La única manera de llegar al fondo de la inteligencia antropoide es diseñar experimentos que los atraigan intelectual y emocionalmente. Unas cuantas tazas con golosinas escondidas apenas merecen su atención. Lo que les interesa son las situaciones sociales que involucran a individuos cercanos a ellos. Rescatar a una cría de un ataque, superar tácticamente a un rival, evitar los conflictos con el jefe y fugarse con una pareja son la clase de problemas que les gusta resolver a los chimpancés. La manera en que Lolita dio la vuelta a su bebé para mostrármelo, el modo en que Kuni socorrió a un pájaro, la forma en que otros bonobos llevaban a Kidogo de la mano, todo ello sugiere que algunos problemas de la vida real se resuelven poniéndose en el lugar del otro. Aunque estas historias se refieren a un único evento no repetido, les concedo gran importancia. Las anécdotas pueden ser increíblemente significativas. Después de todo, un paso de un hombre en la Luna ha bastado para hacernos afirmar que ir allá está dentro de nuestra capacidad. Si un observador experimentado y fiable informa
acerca de un incidente notable, es mejor que la ciencia le preste atención. Y no tenemos sólo una o dos historias de éstas para ofrecer, sino muchas. Permítaseme exponer unos cuantos ejemplos más. El foso de dos metros de profundidad frente al viejo recinto de bonobos en el zoo de San Diego había sido vaciado para limpiarlo. Una vez completada la limpieza y soltados los bonobos, los cuidadores fueron a abrir la llave de paso para rellenar el foso con agua cuando, de pronto, un viejo macho llamado Kakowet apareció en su ventana gritando y agitando los brazos frenéticamente para llamar su atención. Después de tantos años, estaba familiarizado con la rutina de la limpieza. Resultó que varios bonobos juveniles se habían metido en el foso y no podían salir. Los cuidadores trajeron una escalera y todos los bonobos subieron por ella menos uno, el más pequeño, al que el propio Kakowet ayudó a salir. Esta historia es congruente con mis propias observaciones en el mismo recinto, y el mismo foso, una década más tarde. Para entonces, y en vista de que los bonobos no saben nadar, la dirección del zoo, con buen criterio, había decidido que no se llenara el foso con agua. Una cadena colgante permitía que los bonobos visitaran el foso vacío siempre que quisieran. Resulta que cuando el macho de más edad, Vernon, se metía en el foso, en ocasiones el otro macho adulto del grupo, Kalind, se apresuraba a izar la cadena, y luego se quedaba mirando a Vernon desde arriba con una expresión facial de juego y dando palmadas en la pared del foso. Esta expresión, con la boca abierta, es el equivalente de la risa humana; Kalind estaba riéndose del jefe. En varias ocasiones, Loretta, la única hembra adulta del grupo, acudía al rescate de su pareja volviendo a lanzarle la cadena y montando guardia hasta que había salido. Ambas observaciones nos dicen algo sobre ponerse en el lugar de otro. Kakowet pareció darse cuenta de que llenar el foso cuando los bonobos jóvenes aún estaban dentro no era una buena idea, aunque, obviamente, esto no le habría afectado a él. Tanto Kalind como Loretta parecían saber que la cadena estaba allí para permitir la salida del fondo del foso y actuaban en consecuencia, el uno para fastidiar y la otra para auxiliar a la parte dependiente. Durante un invierno en el zoo de Arnhem, tras limpiar el recinto y antes de soltar a los chimpancés, los cuidadores regaron todos los neumáticos del recinto y los colgaron de un palo horizontal encajado en la estructura para escalar. Krom estaba interesada en un neumático donde todavía quedaba agua. Desafortunadamente para ella, este neumático concreto era el último de la fila,
con seis o más pesados neumáticos por delante. Tiraba y tiraba del neumático, pero no podía sacarlo del palo. Probó en sentido contrario, pero entonces era la estructura la que le impedía sacarlo. Estuvo dando vueltas a este problema en vano durante más de diez minutos, ignorada por todo el mundo excepto por Jakie, un joven chimpancé de siete años del que Krom se había hecho cargo. En cuanto Krom abandonó y se fue, Jakie se aproximó a la escena y, sin vacilar, tiró de los neumáticos uno a uno hasta sacarlos del palo, comenzando por el de la punta, luego el segundo y así sucesivamente, como haría cualquier chimpancé sensato. Cuando llegó al último neumático, lo sacó con cuidado para no derramar el agua, se lo llevó sin volcarlo y lo dejó de pie enfrente de su tía. Krom aceptó el presente sin ningún signo especial de agradecimiento, y ya estaba bebiendo agua con la mano cuando Jakie se fue. Que Jakie socorriera a su tía no es tan inusual. Lo destacable es que, como Sarah en los experimentos originales de la teoría de la mente, se hiciera una idea correcta de las intenciones de Krom. Fue capaz de captar lo que quería su tía. Este apoyo orientado es típico de los antropoides, pero es rara o inexistente en el resto de los animales. Como hemos visto en el caso de Kuni y el pájaro, los chimpancés y bonobos se ocupan de otras especies. Esto puede sonar paradójico, dado que los chimpancés salvajes matan brutalmente y devoran a los monos. ¿Pero es esto tan difícil de entender en realidad? Nosotros también somos ambivalentes. Nos encanta tener animales como mascotas, pero también los matamos (a veces a esas mismas mascotas). Así pues, el que los chimpancés respondan algunas veces positivamente a presas potenciales no debería sorprendernos. Una vez vi a la colonia entera del centro Yerkes presenciando con atención la captura de un macaco rhesus escapado que se había internado en el bosquecillo que rodeaba su espacio. Los intentos de atraer al mono a su recinto habían fracasado y la situación se hizo peliaguda cuando se subió a un árbol. Bjorn, por entonces todavía joven, comenzó a gimotear mientras tomaba la mano de una hembra mayor que tenía al lado. La inquietud de Bjorn coincidió con el aferramiento del mono a una rama inferior del árbol; acababan de clavarle un dardo tranquilizante. El personal del centro esperaba debajo del árbol con una red. Aunque ésta era una situación en la que nunca se había encontrado él mismo, Bjorn parecía identificarse con el mono: emitió otro sollozo justo cuando el fugado caía a la red. En momentos emocionalmente significativos, los antropoides son capaces
de ponerse en el lugar de otro. Pocos animales tienen esta capacidad. Por ejemplo, todos los científicos que se han puesto a buscar conductas de consolación en monos no antropomorfos han vuelto con las manos vacías. No encontraron nada parecido a lo que vemos en los chimpancés. Los monos no antropomorfos no proporcionan consuelo ni a sus propios hijos cuando son mordidos. Los protegen, desde luego, pero sin los abrazos y caricias con los que las madres antropoides calman a sus crías alteradas. Esto humaniza el comportamiento de los antropoides. ¿Qué es lo que nos separa a antropoides y humanos del resto de los primates? Parte de la respuesta quizá resida en una mayor autoconciencia, porque hay una segunda diferencia que se conoce desde hace aún más tiempo. Los antropoides son los únicos primates, aparte de nosotros, que reconocen su propio reflejo en un espejo. El autorreconocimiento se comprueba pintando un punto coloreado en una parte corporal no directamente visible por el animal, como la frente, sin que éste lo advierta. Después se le proporciona un espejo y se observa su reacción. Guiados por su reflejo, los chimpancés se rascan la zona pintada e inspeccionan los dedos que la tocaron, lo que indica su reconocimiento de que el punto coloreado que ven en el espejo está en su frente. Los monos no antropomorfos no establecen tal conexión. Cada mañana, cuando nos afeitamos o maquillamos, ejercemos esta aptitud. Reconocer nuestra imagen en el espejo nos parece enteramente lógico, pero no es algo que esperemos de ningún otro animal. Imaginemos que nuestro perro pasara junto al espejo del recibidor y se parara en seco como hacemos nosotros cuando algo inusual nos llama la atención, estirara la cabeza y revisara su imagen en el espejo, sacudiendo la cabeza para recomponer una oreja doblada o desprenderse de una ramita adherida a su pelaje. ¡Nos quedaríamos de piedra! Los perros nunca hacen esto, pero es justo la clase de atención que dedican los antropoides a sí mismos. Si me aproximo a mis chimpancés con gafas de sol, como ocurre a menudo en verano, hacen extrañas muecas mientras miran mis gafas. Estiran la cabeza hacia mí hasta que me las quito y se las acerco a modo de espejo. Las hembras se dan la vuelta para mirar sus traseros —una obsesión lógica dado el atractivo de esta parte corporal para los machos— y la mayoría de chimpancés abre la boca para inspeccionar el interior, y se guían por su reflejo para tocarse los dientes con la lengua o hurgárselos con los dedos. A veces llegan incluso a «embellecerse». Cuando tenía un espejo delante, Suma, una orangután de un zoo alemán, recogía hojas de lechuga y col de su jaula, las colocaba una
encima de otra y luego se las ponía en la cabeza. Mirándose al espejo, Suma retocaba cuidadosamente su sombrero vegetal. ¡Uno juraría que se estaba preparando para una boda! La conciencia de lo que somos afecta a nuestra manera de tratar a los demás. Para cuando los niños comienzan a reconocerse en el espejo, entre los dieciocho y los veinticuatro meses de edad, también adquieren la capacidad de ayuda ajustada a las necesidades ajenas. Su desarrollo evoca la transformación durante nuestra evolución: el reconocimiento de uno mismo y las formas superiores de empatía surgieron juntos en la rama que condujo a los antropoides y al género humano. La conexión entre estas capacidades fue predicha hace décadas por Gordon Gallup, el psicólogo norteamericano que empleó espejos por primera vez para estudiar primates. Gallup consideraba que la empatía requiere conciencia de uno mismo. Puede que, para actuar en bien de algún otro, uno tenga que separar sus propias emociones y su situación de las de ese otro, que debe verse como una entidad independiente. La misma distinción entre el yo y el otro nos permite reconocer que nuestra imagen especular, que actúa exactamente como nosotros, no es una entidad independiente, de lo que concluimos que debe ser una representación nuestra. Cuando se trata de estas capacidades, sin embargo, no deberíamos descartar a otros animales. Muchas especies son extremadamente sociables y cooperativas, lo que las convierte en candidatas excelentes a formas superiores de empatía. Acude a la mente el caso de los elefantes y los delfines. Se sabe que los elefantes se valen de la trompa y los colmillos para ayudar a levantarse a camaradas debilitados o caídos. También emiten gruñidos tranquilizadores para calmar a las crías alteradas. En cuanto a los delfines, se sabe que han salvado a compañeros mordiendo el cable de un arpón para romperlo, o rescatándolos de una red para atunes donde quedaron atrapados y que sostienen a los enfermos cerca de la superficie para evitar que se ahoguen. Socorren a la gente de la misma manera, como en un caso reciente de cuatro nadadores a quienes los delfines defendieron de un tiburón de tres metros frente a las costas de Nueva Zelanda. Las similitudes con la consolación y la ayuda orientada de los antropoides llevan a preguntarse cómo responden elefantes y delfines a sus imágenes en un espejo. En el caso de los elefantes la cuestión sigue abierta, pero no parece coincidencia que el único animal no primate para el que existen indicios claros de reconocimiento propio sea el delfín. Cuando se marcó a delfines mulares del acuario de Nueva York con puntos coloreados, se vio que se miraban durante
más tiempo a un espejo que cuando no estaban marcados. Lo primero que hacían al llegar al espejo, situado a cierta distancia del lugar donde se efectuaba el marcado, era retorcerse para ver mejor sus puntos de pintura. La empatía está ampliamente extendida entre los animales. Va desde la imitación corporal (bostezar cuando otros bostezan) hasta el contagio emocional en resonancia con el miedo o la alegría de otros. En el nivel más elevado, encontramos la compasión y la ayuda orientada. Puede que la empatía haya alcanzado su culminación en nuestra especie, pero otros animales nos siguen de cerca; sobre todo los antropoides, los delfines y los elefantes. Estos animales comprenden los apuros del prójimo lo bastante bien como para ofrecer una ayuda adecuada. Arrojan una cadena a los que necesitan subir, sostienen a los que necesitan una bocanada de aire y toman de la mano a un congénere desorientado. Puede que no conozcan la regla de oro, pero sin lugar a dudas parecen seguirla. El mundo de Spock KIRK: Señor Spock, ha construido usted un ordenador espléndido. SPOCK: Es usted muy amable, capitán.
Imaginemos un mundo poblado por criaturas como el superlógico señor Spock de Star Trek. Si ocasionalmente surgiera una emoción, nadie sabría qué hacer con ella. Al atender sólo al contenido lingüístico, pasarían por alto los cambios en el tono de voz y nunca practicarían el equivalente humano del acicalamiento: la conversación banal. Carentes de toda conexión natural con los otros, la única forma que tendrían estas criaturas de entenderse con el prójimo sería a través de un arduo proceso de preguntas y respuestas. Toda una literatura centrada exclusivamente en el aspecto despiadado de la evolución nos ha retratado como habitantes de un universo autista. Se nos dice que la benevolencia es algo que la gente sólo ejerce bajo presión y que la moralidad es poco más que una fachada, una delgada funda que esconde una naturaleza egoísta. ¿Pero quién vive en un mundo así? Un grupo de pirañas que
se muestran amables sólo porque quieren impresionar nunca desarrollará la clase de sociedad de la que dependemos. Las pirañas, que no se preocupan unas de otras, carecen de moralidad tal como la conocemos. La clave es la dependencia mutua. Las sociedades humanas son sistemas de apoyo en los cuales la debilidad no tiene por qué significar la muerte. El filósofo Alasdair MacIntyre abre su libro Animales racionales y dependientes con una reflexión sobre la vulnerabilidad humana. Durante muchas fases de la vida, sobre todo en la infancia y en la vejez, pero también entre ambas, nos encontramos en las manos cuidadoras de otros. Somos seres inherentemente necesitados. Entonces, ¿por qué la religión y la filosofía occidentales prestan tanta más atención al alma que al cuerpo? Nos retratan como cerebrales, racionales y dueños de nuestros destinos; nunca enfermos ni hambrientos de comida o sexo. Nuestros cuerpos y emociones sólo se reconocen como debilidades. Durante un debate público sobre el futuro de la humanidad, un respetado científico auguró que en un par de siglos adquiriríamos un pleno control científico de nuestras emociones. ¡Parecía estar deseando que llegara ese día! Pero sin emociones difícilmente sabríamos qué decisiones tomar en la vida, porque las elecciones se basan en preferencias, y éstas son, en última instancia, emocionales. Sin emociones no conservaríamos recuerdos, porque son las emociones las que los hacen relevantes. Sin emociones permaneceríamos indiferentes a los otros, que a su vez permanecerían indiferentes a nosotros. Seríamos como barcos que navegan sin detenerse. La realidad es que somos cuerpos nacidos de otros cuerpos, cuerpos que alimentan otros cuerpos, cuerpos que se relacionan sexualmente con otros cuerpos, cuerpos que buscan un hombro en el que apoyarse o llorar, cuerpos que viajan largas distancias para estar cerca de otros cuerpos, etcétera. ¿Valdría la pena vivir la vida sin estas conexiones y las emociones que despiertan? ¿Cuán felices seríamos, sobre todo si se tiene en cuenta que la felicidad, también, es una emoción? De acuerdo con MacIntyre, nos hemos vuelto olvidadizos de hasta qué punto nuestras preocupaciones básicas son las de un animal. Celebramos la racionalidad, pero cuando los impulsos aprietan le damos poco peso. Como sabe cualquier padre que ha intentado infundir sensatez en un adolescente, el poder persuasivo de la lógica es sorprendentemente limitado. Esto vale especialmente para el dominio moral. Imaginemos que un consultor extraterrestre nos insta a
matar de inmediato a todo aquél que contraiga la gripe. Se nos dice que, al hacerlo así, mataríamos a mucha menos gente de la que moriría si se permitiera que la epidemia siguiera su curso. Cortando la gripe de raíz, salvaríamos vidas. Por muy lógico que pueda parecer, dudo que muchos de nosotros optaran por semejante plan. Esto es así porque la moralidad humana está firmemente anclada en las emociones sociales, con la empatía en el centro. Las emociones son nuestra brújula. Tenemos fuertes inhibiciones contrarias a matar miembros de nuestra propia comunidad y nuestras decisiones morales reflejan estos sentimientos. La empatía es intensamente interpersonal. Se activa por la presencia, las maneras y la voz de los otros, antes que por ninguna evaluación objetiva. Leer sobre las tribulaciones de alguien que pasa una mala época ciertamente no es lo mismo que compartir habitación con esa persona y escuchar su relato. La primera situación puede generar alguna empatía, pero de un tipo fácil de desoír. ¿Por qué? Para unos agentes morales racionales, entre ambas situaciones no debería haber diferencia. Pero nuestras tendencias morales evolucionaron en interacción directa con otros a los que podíamos oír, ver, tocar y oler, y cuya situación entendíamos tomando parte en ella. Estamos exquisitamente sintonizados con la marea de señales emotivas procedentes de las caras y posturas de los otros, con las que nuestras propias expresiones entran en resonancia. La gente de carne y hueso se mete en nuestra piel como nunca lo hará un problema abstracto. El concepto «empatía» deriva del alemán Einfühlung, que se traduce como «sentir dentro». He puesto mi ejemplo de la gripe para mostrar que rehusamos el mayor bien para el mayor número de gente —una escuela de filosofía moral conocida como «utilitarismo»— si ello viola las inhibiciones básicas de nuestra especie. El otro enfoque, la afirmación de Immanuel Kant de que llegamos a la moralidad por «razón pura», plantea problemas aún mayores. Esta cuestión fue explorada por un joven filósofo con inquietudes neurológicas, Joshua Green, quien se dedicó a registrar la actividad cerebral de gente dedicada a resolver problemas morales. Un dilema era el siguiente: estamos al volante de un tranvía sin frenos que se acerca a toda velocidad a una bifurcación, y vemos a cinco operarios en la vía izquierda y sólo a uno en la vía derecha. Lo único que podemos hacer es decidir la trayectoria del tranvía accionando un conmutador. No hay tiempo para frenar. ¿Qué haríamos? La respuesta es simple. La mayoría de la gente giraría a la derecha para no matar a más de un obrero. Ahora bien, supongamos que
estamos en un puente sobre una vía recta sin bifurcaciones y vemos un tranvía que va a toda velocidad hacia cinco operarios. Al lado nuestro, en el puente, hay un hombre corpulento. Podríamos empujarlo para que cayera frente al tranvía y lo frenara lo bastante como para que los cinco obreros se salvaran. Resulta que la gente está mucho más dispuesta a matar a una persona cambiando la dirección del tranvía que enviando a alguien deliberadamente a la muerte. Esta elección tiene poco que ver con la racionalidad, porque ambas soluciones son lógicamente equivalentes: se salvan cinco personas a expensas de una. Kant no habría apreciado ninguna diferencia. Tenemos una larga historia evolutiva en la que agarrar a alguien con nuestras manos desnudas tenía consecuencias inmediatas para nosotros y nuestro grupo. Los cuerpos importan, de ahí que todo lo relacionado con ellos despierte emociones. En el escáner, Greene descubrió que las decisiones morales, como empujar a alguien desde un puente o no, activan áreas cerebrales implicadas tanto en las emociones propias como en la evaluación de las emociones ajenas. En cambio, las decisiones morales impersonales, para las que la evolución no nos ha preparado, activan áreas que también intervienen en las decisiones prácticas. Nuestro cerebro trata la maniobra de cambio de vía como cualquier problema neutro, como qué comeremos hoy o cuándo tendremos que salir de la oficina para no perder nuestro avión. La toma de decisiones morales se rige por emociones. Activa partes del cerebro que se remontan a la transición de los reptiles de sangre fría a los amables, cariñosos y solícitos mamíferos que somos. Estamos equipados con una brújula interna que nos dice cómo deberíamos tratar a los otros. A menudo las racionalizaciones vienen después, cuando ya hemos llevado a cabo las reacciones prefijadas de nuestra especie. Puede que la racionalización sea una manera de justificar nuestras acciones ante los otros, que pueden estar o no de acuerdo, de manera que la sociedad entera puede llegar a un consenso sobre un dilema moral determinado. Aquí entra la presión social, la aprobación o desaprobación que tanto nos importan, pero todo esto probablemente es secundario a la moralidad «visceral». Esto puede chocar al filósofo kantiano, pero concuerda con la convicción de Darwin de que la ética se derivó de instintos sociales. Siguiendo los pasos de Darwin, Edward Westermarck, un antropólogo sueco-finlandés de principios del siglo XX, constató cuán poco control ejercemos sobre nuestras opciones morales. En vez de ser producto del razonamiento, señaló Westermarck, «aprobamos y
desaprobamos porque no podemos hacer otra cosa. ¿Podemos evitar sentir dolor cuando el fuego nos quema? ¿Podemos evitar simpatizar con nuestros amigos? ¿Son estos fenómenos menos necesarios o poderosos en sus consecuencias porque caen dentro de la esfera subjetiva de la experiencia?». Antes que Darwin y Westermarck, el filósofo escocés David Hume ya había expresado ideas similares, y bastante antes que todos ellos encontramos al sabio chino Mencio (372-289 a.C.), discípulo de Confucio. Sus escritos, legados a sus descendientes en rollos de bambú, muestran hasta qué punto no hay nada nuevo bajo el sol. Mencio creía que la gente tiende al bien de manera tan natural como el agua tiende a descender pendiente abajo. Así se evidencia en su comentario sobre nuestra incapacidad de tolerar el sufrimiento ajeno: «Si los hombres ven a un niño que está a punto de caer en un pozo, todos sin excepción experimentarán un sentimiento de alarma y pesar. No sentirán así como una estrategia para ganarse el favor de los padres del niño, ni para buscar el elogio de sus vecinos y amigos, ni para evitar dar la mala impresión de no conmoverse por ello. Este caso nos permite percibir que el sentimiento de conmiseración es esencialmente humano». Es de destacar que todos los posibles motivos egoístas consignados por Mencio, como el afán de favores y alabanzas, se detallan de manera amplia en la literatura moderna. La diferencia, por supuesto, es que Mencio rechazó estas explicaciones por demasiado rebuscadas, dada la inmediatez y fuerza del impulso compasivo. La manipulación de la opinión pública es muy posible en otros momentos, dijo Mencio, pero no cuando un niño está a punto de caer en un pozo. No puedo estar más de acuerdo. La evolución nos ha dotado de impulsos genuinamente cooperativos e inhibiciones contra los actos que podrían perjudicar al grupo del que dependemos. Aplicamos estos impulsos de manera selectiva, pero no dejan de afectarnos. No sé si, en lo más hondo, la gente es buena o mala pero sí sé que, a pesar de su impresionante inteligencia, el señor Spock sería incapaz de resolver dilemas morales de un modo satisfactorio para nosotros. Sería demasiado lógico. Si optara por empujar al hombre del puente para frenar el tranvía, se sentiría confundido por las protestas de la víctima y nuestra repulsa.
La generosidad tiene recompensa Una plácida tarde en el zoo de Arnhem, cuando el cuidador llamó a los chimpancés al interior, dos hembras adolescentes rehusaron entrar en el edificio. El tiempo era espléndido y tenían toda la isla para ellas solas, y eso les encantaba. La regla del zoo era no empezar a repartir la cena hasta que todos los animales hubieran entrado, así que las obstinadas adolescentes hicieron enfadar al resto. Cuando por fin entraron, con varias horas de retraso, el cuidador les asignó un dormitorio separado para evitar represalias. Pero esto sólo las protegió temporalmente. A la mañana siguiente, ya fuera en la isla, la colonia entera se desquitó del retraso de la cena con una persecución en masa que acabó en una buena tunda a las culpables. Esa tarde fueron las primeras en entrar. El castigo de los transgresores tiene que ver con el segundo pilar de la moralidad, que concierne a los recursos. Las adolescentes habían hecho rugir los estómagos de toda la colonia. De nuevo hablamos de cuerpos, pero ahora de otra manera. Los estómagos necesitan llenarse regularmente. El resultado es la competencia. Tener o no tener, apropiación, robo, reciprocidad, justicia; todo tiene que ver con el reparto de los recursos, una preocupación principal de la moralidad humana. Pero quizá yo tenga una visión peculiar de la moralidad, que debería explicar. Para mí la moralidad tiene que ver con Ayudar o (no) Herir. Ambas cosas están interconectadas. Si alguien se está ahogando y yo rehuyo socorrerle, de hecho, le estoy dañando. Mi decisión de ayudar o no es, se mire como se mire, una decisión moral. Cualquier cosa no relacionada con estos dos pilares, aunque se presente como una cuestión moral, no pertenece al dominio de la moralidad. Muy probablemente es una mera convención. Por ejemplo, uno de mis primeros choques culturales cuando me trasladé a Estados Unidos fue oír que una mujer había sido arrestada por dar el pecho en un centro comercial. No entendía que este acto pudiera considerarse ofensivo. Mi periódico local describía el arresto en términos morales, en relación con la decencia pública. Pero, puesto que no es concebible que el comportamiento maternal natural pueda herir a nadie, no se trataba más que de la violación de una norma. Hacia los dos años, los niños distinguen entre principios morales («no robar») y normas culturales («a la escuela no se va en pijama»). Se dan cuenta de que quebrantar ciertas normas perjudica a otros, mientras que incumplir otras sólo viola las expectativas. Las reglas de esta última clase son culturalmente variables. En
Europa nadie se tapa los ojos ante el pecho femenino desnudo, que puede verse en cualquier playa, pero si yo dijera que tengo una pistola en casa, todo el mundo estaría terriblemente intranquilo y preguntándose en qué me había convertido. Una cultura teme más las pistolas que los pechos, y otra teme más los pechos que las pistolas. Las convenciones se rodean a menudo del discurso solemne de la moralidad, pero en realidad tienen poco que ver con ella. Los recursos críticos relacionados con los dos pilares de la moralidad son el alimento y los apareamientos, y ambos están sujetos a reglas de posesión e intercambio. El alimento es lo más importante para las hembras primates, sobre todo cuando están embarazadas o lactando, es decir, la mayor parte del tiempo, y los apareamientos son lo más importante para los machos, cuyo éxito reproductivo depende del número de hembras fecundadas. Es lógico, pues, que las transacciones de «sexo por comida» entre los antropoides, en los que la cópula lleva a compartir el alimento, sean asimétricas: los machos van por el sexo, las hembras, por la comida. Puesto que la donación y la recepción ocurren casi al mismo tiempo, estas transacciones son una forma simple de reciprocidad. Pero la reciprocidad genuina es un asunto algo más complicado. A menudo hacemos favores por los que se nos compensa días o meses más tarde, lo que implica que dependemos de la confianza, la memoria, la gratitud y los compromisos adquiridos. Esto está tan implantado en nuestra sociedad que nos sorprendería alguien incapaz de captar la idea de reciprocidad. Digamos que ayudo a un amigo a bajar un piano por las estrechas escaleras de su bloque de apartamentos. Tres meses después me toca a mí. Llamo a mi amigo para explicarle que también tengo un piano para bajar. Si él me despacha con un «¡Que no te pase nada!», puedo recordarle lo que hice por él, aunque esto pueda molestarlo. Si sigue mostrándose remolón, puedo mencionar explícitamente la idea del toma y daca. Esto sería de lo más embarazoso para mí; pero si su respuesta fuera «Ya, es que yo no creo en la reciprocidad», esto sería verdaderamente enervante. Sería una negación flagrante de por qué vivimos en grupos o por qué nos hacemos favores unos a otros. ¿Quién querría tratar con gente así? Aunque entendamos que compensar un favor no siempre es posible — por ejemplo, si mi amigo tiene que ausentarse de la ciudad el día que yo me traslado, o si tiene lumbago—, es difícil entender a alguien que niega abiertamente el quid pro quo. La negación lo convierte en un proscrito, carente de una tendencia moral crucial. Cuando a Confucio le preguntaron si hay una sola palabra que pueda servir
de prescripción general para la vida de uno, tras una larga pausa dijo «reciprocidad». Este principio elegante y abarcador es un universal humano, y los biólogos tienen un antiguo interés en sus orígenes. Todavía recuerdo el revuelo cuando, en 1972, junto con estudiantes de la Universidad de Utrech, analizamos «La evolución del altruismo recíproco» de Robert Trivers. Sigue siendo uno de mis artículos favoritos porque, en vez de simplificar la conexión entre genes y comportamiento, presta plena atención a las emociones y procesos psicológicos. Distingue diferentes tipos de cooperación basándose en lo que cada participante pone y obtiene. Por ejemplo, la cooperación que se compensa de inmediato no se considera altruismo recíproco. Si una docena de pelícanos forma un semicírculo en un lago somero para hacer acopio de pececillos con sus patas palmeadas, todas las aves se benefician cuando recogen la pesca juntas. Dada la retribución inmediata, esta clase de cooperación está ampliamente extendida. El altruismo recíproco, en cambio, tiene un coste que antecede al beneficio, lo cual es más complicado. Cuando Yeroen respaldó la candidatura de Nikkie al rango de macho alfa, no podía saber si tendría éxito. Era una apuesta. Una vez alcanzado el objetivo de Nikkie, sin embargo, Yeroen enseguida patentizó sus deseos, apareándose delante de las narices de Nikkie. Por razones obvias, ningún otro macho habría intentado algo así, pero Nikkie dependía del apoyo del viejo macho, así que debía dejarlo hacer. Esto es reciprocidad clásica, una transacción que conviene a ambas partes. Tras haber analizado miles de alianzas en las que los aliados se apoyan mutuamente en las disputas, concluimos que los chimpancés alcanzan niveles elevados de reciprocidad. En otras palabras, apoyan a quienes les apoyan. Los chimpancés también aplican la reciprocidad en sentido negativo. La venganza es el reverso de la reciprocidad. Nikkie tenía el hábito de pasar cuentas no mucho después de una derrota ocasional provocada por una alianza. Cuando pillaba solo a un participante en la alianza contra él, lo arrinconaba y, fuera de la vista de sus compinches, le hacía pasar un mal rato. Como resultado, cada opción tiene consecuencias múltiples, unas buenas y otras malas. Obviamente, para un individuo de bajo rango es arriesgado pedirle cuentas a otro superior en la jerarquía, pero si éste ya está siendo atacado, puede ser la ocasión para desquitarse. El resarcimiento es sólo cuestión de tiempo. Hacia el final de mi estancia en el zoo de Arnhem, estaba tan sintonizado con la dinámica de la colonia que podía predecir quién saltaría, cuándo y cómo. Sabía que Tepel, una hembra que días antes había resultado herida de consideración por otra hembra,
Jimmie, no dejaría pasar la ocasión de resarcirse. Tal como yo esperaba, en cuanto Jimmie fue blanco de las iras de Mama, la incontestada reina, Tepel vio una oportunidad de oro para poner de su parte en la derrota de Jimmie y para recordarle que en otra ocasión tuviera más cuidado a la hora de hacerse enemigos. Otra hembra, Puist, se tomó una vez la molestia de ayudar a su amigo Luit a poner en fuga a Nikkie. Cuando después Nikkie, como acostumbraba, buscó a Puist para tomar represalias, ella buscó con la mirada a Luit, que estaba cerca, y le tendió la mano en demanda de ayuda. Pero Luit no movió un dedo para defenderla. En cuanto Nikkie abandonó la escena, Puist se volvió contra Luit, gritando furiosamente, y lo persiguió por todo el recinto. Si su cólera era de hecho la consecuencia de la pasividad de su amigo después de que ella lo hubiera ayudado a él, el incidente sugiere que la reciprocidad chimpancé se rige por expectativas similares a las nuestras. Una manera sencilla de apreciar la reciprocidad es explotar el hecho de que los chimpancés comparten la comida. En libertad persiguen monos hasta que capturan uno y luego lo despedazan de manera que haya para todos. La caza que presencié en las montañas Mahale se ajustaba a esta pauta. En lo alto de un árbol, los machos participantes se congregaron en torno al captor del mono demandándole un pedazo. En un momento dado éste cedió a las peticiones y le dio la mitad de la pieza a su mejor amigo, que enseguida se convirtió en el centro de una segunda congregación de pedigüeños. Esta situación se prolongó durante dos horas, pero al final casi todos los presentes en el árbol obtuvieron un pedazo de carne. Las hembras con hinchazones genitales tuvieron más suerte que las otras en el reparto. Y es sabido que, entre los machos, los miembros de una partida de caza se favorecen mutuamente a la hora de repartir la carne, de manera que incluso el macho alfa puede quedarse con las manos vacías si no ha participado en la captura. Éste es otro ejemplo de reciprocidad: los que contribuyen al éxito de la captura tienen prioridad en el reparto de los despojos. El compartir el alimento probablemente comenzó como un incentivo para los cazadores: no puede haber participación en la caza sin participación en sus beneficios. Uno de mis dibujos favoritos de Gary Larson muestra a un grupo de hombres primitivos, azadas en mano, que vuelven del bosque cargando una zanahoria gigante sobre sus cabezas. El texto dice «Vegetarianos primitivos volviendo de la matanza». La zanahoria era lo bastante grande como para
abastecer a todo el clan. Esto es profundamente irónico, dada la improbabilidad de que los vegetales tuvieran algún papel en la evolución del modo de compartir el alimento. Los frutos y hojas que recolectan los primates en el bosque son demasiado abundantes y demasiado pequeños para ser compartidos. El compartir sólo tiene sentido cuando se trata de un alimento muy apreciado, difícil de obtener y disponible en cantidades demasiado grandes para un solo individuo. ¿Cuál es el centro de la atención cuando la gente se reúne alrededor de la mesa? ¿El pavo del Día de Acción de Gracias, el cerdo girando en el espetón o la fuente de ensalada? El compartir se remonta a nuestros tiempos de cazadores, lo que explica por qué es raro en otros primates. Los tres primates más dados a compartir de manera pública (esto es, fuera del ámbito familiar) son los humanos, los chimpancés y los monos capuchinos. Los tres adoran la carne, cazan en grupo y comparten la pieza, incluso entre machos adultos, algo que tiene sentido si se piensa que los machos efectúan la mayor parte de capturas. Si el gusto por la carne está en la raíz del compartir, es difícil eludir la conclusión de que la moralidad humana está remojada en sangre. Cuando damos óbolos a pedigüeños desconocidos, enviamos dinero a masas hambrientas o votamos medidas en beneficio de los pobres, seguimos impulsos que comenzaron a tomar forma cuando nuestros ancestros se congregaron por primera vez alrededor de un poseedor de carne. En el centro del círculo original hay algo deseado por muchos, pero cuya obtención requiere una fuerza o habilidad excepcional. El compartir la comida conduce por sí solo a la investigación de la reciprocidad. En vez de esperar pacientemente a un evento espontáneo, no tengo más que alargarle comida a uno de mis chimpancés y seguir el curso del reparto hasta que todos los otros han obtenido su parte. Este procedimiento me permite determinar quién tiene qué para vender en el «mercado de servicios», en el que se incluye apoyo político, protección, acicalamiento, alimento, sexo, consuelo y muchos otros favores. (Por supuesto, no soy tan cruel como para dar presas vivas a mis chimpancés, aunque a veces atrapan un mapache o un gato en la estación de campo. Pero nunca se los comen, porque están bien alimentados y no tienen tradición cazadora.) Les ofrecemos sandías o un manojo apretado de ramas con hojas lo bastante grandes como para compartir, pero también fáciles de monopolizar. El compartir no se originó en torno a estos alimentos pero, una vez fijada la tendencia, podemos calibrarla con festines vegetarianos. Cuando llevamos alimentos a la colonia, los chimpancés estallan en una
«celebración» durante la que se besan y abrazan unos a otros. Esto suele durar un par de minutos. Luego lanzo el manojo de ramas desde la torre hacia May, por ejemplo, una hembra de bajo rango. May mirará en torno suyo antes de tomar posesión de la comida. Si Socko se aproxima al mismo tiempo que ella, no tocará el manojo y dejará que el macho se lo apropie. Pero si ella llega primero y pone sus manos en la comida, es suya. Esto hay que subrayarlo, porque la gente piensa que los individuos dominantes pueden apropiárselo todo. En los chimpancés no es así. Jane Goodall relató con algo de desconcierto que su macho más dominante tenía que pedir su parte. Esto se llama «respeto de la posesión». No se aplica a los más jóvenes, que se quedan sin comida bastante pronto, pero hasta el último de los adultos puede conservar su porción sin ser importunado. Mi explicación tiene que ver, una vez más, con la reciprocidad. Si Socko le quitara la comida a May, ella podría hacer bien poco. Pero el acto quedaría grabado en el cerebro de May. Esto no sería precisamente ventajoso para Socko, porque hay muchos servicios sobre los cuales no tiene control. Si ofendiera a las hembras del grupo por matón, ¿a quiénes acudiría si tuviera problemas con un rival, si quisiera que lo acicalaran o lamieran sus heridas, o si deseara sexo? En un mercado de servicios, todo el mundo tiene influencia. La mayor parte del acto de compartir el alimento tiene lugar en una atmósfera notablemente tranquila. Los pedigüeños tienden la mano con la palma hacia arriba, como los mendigos humanos en la calle. Gimotean y claman, pero las confrontaciones son raras. Éstas se dan cuando un poseedor quiere que alguno o alguna deje el círculo y le da un porrazo con su manojo de ramas o le grita con voz estridente hasta que se va. La comida se obtiene por tolerancia. Los pedigüeños arrancan tímidamente una hoja y, si no encuentran resistencia, prueban algo más audaz, como sacar una rama entera o romper un trozo. Los amigos y la familia del poseedor son los menos tímidos. May es una de nuestras repartidoras más generosas. A veces se queda las mejores ramas para ella (como los brotes de zarzamora y sasafrás), pero regala el resto. Esto no es por su posición subordinada. Georgia, otra hembra de bajo rango, es tan rácana que nadie se molesta en pedirle nada. Georgia tiende a guardárselo todo para ella, y esto la hace impopular. Si quiere que otros le den comida, tiene que solicitarlo durante más tiempo que nadie. En cambio, si May quiere comida, no tiene más que abrirse paso entre el círculo de pedigüeños y comenzar a tomarla. Ahí reside la belleza de la reciprocidad: la generosidad tiene recompensa. Para nuestro proyecto, registramos el acicalamiento entre los chimpancés
por la mañana y lo comparamos con la alimentación por la tarde. Un gran número de observaciones nos permitió relacionar el éxito en la obtención de alimento con el acicalamiento previo. Si Socko había acicalado a May, por ejemplo, sus posibilidades de obtener unas cuantas ramas de ella aumentaban significativamente en comparación con los días en que no la había acicalado. Nuestro fue el primer estudio estadístico que demostraba un intercambio de favores con un intervalo de varias horas. Además, los intercambios eran específicos; esto es, la tolerancia de May beneficiaba específicamente a Socko, el que la había acicalado, y a nadie más. Puesto que nosotros mismos nos comportamos de modo muy parecido, estos resultados suenan bastante obvios. Pero considérense las aptitudes en juego. Una es la memoria de hechos previos. Esto no es una gran hazaña para los chimpancés, que pueden recordar una cara por más de una década. May sólo tenía que recordar el acicalamiento de Socko. La segunda aptitud es la de matizar esta memoria de manera que active emociones amigables. En nosotros, a este proceso lo llamamos «gratitud», y los chimpancés parecen tener la misma capacidad. No está claro que también tengan sentimientos de obligación, pero es interesante que la tendencia a intercambiar alimento por acicalamiento no sea la misma en todas las relaciones. Para los individuos que se asocian mucho, como May y sus amistades o hijas, una única sesión de acicalamiento apenas deja huella. Entre ellos hay toda suerte de intercambios a diario, probablemente sin que se lleve la cuenta. Es parte de su vínculo. Sólo en las relaciones más distantes, como entre May y Socko, una sesión de acicalamiento tiene preeminencia y recibe una compensación específica. Apenas es diferente en nuestro caso. En la cena de un seminario sobre reciprocidad social, uno de los expertos nos confió que llevaba un registro diario en su ordenador de lo que había hecho por su mujer y lo que había hecho ella por él. Montones de tenedores oscilaban de platos a bocas mientras intentábamos asimilar lo que acabábamos de oír. El consenso fue que ésta era una mala idea, que llevar la contabilidad de los favores de las amistades, y no digamos de la mujer de uno, probablemente es una equivocación. En aquel momento el hombre hablaba de su tercera esposa y ahora ya va por la quinta, así que quizá no íbamos desencaminados. En las relaciones estrechas, los favores se intercambian casi sin pensar. En general, estas relaciones son altamente recíprocas, pero también hay margen para descompensaciones temporales, y a veces permanentes, como cuando una amistad o la pareja cae enferma. Sólo en las relaciones más distantes
se llevan las cuentas. Como los chimpancés, compensamos a un conocido o colega que ha sido inesperadamente amable con nosotros, pero no necesariamente haríamos lo mismo con nuestro mejor amigo. La ayuda de este último también es apreciada, pero se da por supuesta, es parte de una relación más profunda y fluida. Como oficinistas que llevan la contabilidad de un puerto, tomamos nota de todos los bienes y servicios entrantes y salientes. Pagamos la ayuda recibida con ayuda y el daño recibido con daño, manteniendo las dos columnas aproximadamente niveladas con los que nos rodean. No nos gustan las descompensaciones innecesarias. La misma aversión explica por qué las dos chimpancés adolescentes fueron metidas en cintura: habían perturbado demasiados balances de un golpe. Necesitaban aprender una lección, la que Confucio contemplaba como la más grandiosa de todas. Gratitud eterna Mark Twain dijo una vez: «Si recoges un perro muerto de hambre y lo haces prosperar, no te morderá. Ésta es la principal diferencia entre un perro y un hombre». Meterse con los defectos humanos es divertido, especialmente en comparación con el comportamiento animal. De hecho, puede haber algo de verdad en la sentencia de Twain. En mi casa hemos adoptado perros y gatos callejeros, y debo decir que parecen eternamente agradecidos. Un escuálido gatito lleno de pulgas que recogimos en San Diego se convirtió en un precioso gato llamado Diego. Durante sus quince años de vida, ronroneaba con prodigalidad siempre que era alimentado, incluso cuando no comía casi nada. Parecía más agradecido que la mayoría de mascotas, quizá porque había pasado por la experiencia juvenil de no poder llenar el estómago. Aun así, no estoy seguro de que debamos llamar «gratitud» a esto. Podía haber sido mera felicidad. En vez de apreciar que nos debía su confortable vida, puede que Diego simplemente disfrutara más de la comida que la típica mascota mimada. Pero ahora consideremos la siguiente historia. Durante un aguacero, dos chimpancés se habían quedado a la intemperie, sin poder entrar en su refugio. Wolfgang Köhler, el pionero alemán de los estudios de uso de herramientas, acertó a pasar por allí y los encontró empapados y tiritando. El profesor les abrió
la puerta esperando que entraran corriendo, pero, en vez de eso, los dos chimpancés lo abrazaron en un delirio de satisfacción. Esto se acerca mucho más a la gratitud. Tengo mi propia experiencia al respecto, lo cual me retrotrae a Kuif y Roosje, cuya introducción en la colonia de Arnhem ya he relatado en el primer capítulo. Había dos buenas razones para entregarla en adopción a Kuif. Por un lado, Roosje era hija de una madre sorda, Krom. No queríamos que Krom se hiciera cargo de más hijos, porque los anteriores habían muerto. Las madres chimpancés dependen de sonidos leves de contento y descontento de sus hijos para saber cómo les va. Si Krom se sentaba sobre su bebé, ni siquiera se apercibiría de sus gritos. El bucle interactivo estaba roto. Nos llevamos a Roosje al cuarto día de su nacimiento. En vez de entregársela a una familia humana — una solución habitual—, decidimos mantenerla en la colonia. Los chimpancés jóvenes criados en casas humanas se vuelven demasiado orientados hacia las personas y están incapacitados para congeniar con otros chimpancés. Por otro lado, Kuif era la candidata perfecta a madre adoptiva. Había perdido sus hijos debido a una lactación insuficiente, por lo que no tenía descendencia propia que compitiera con Roosje. Kuif estaba extremadamente interesada en los bebés. De hecho, habíamos advertido que si Krom ignoraba el llanto de su cría, a veces Kuif comenzaba a llorar también. Cada vez que había perdido un hijo propio, Kuif había entrado en una profunda depresión evidenciada por balanceos, autoabrazos, rechazo de la comida y gritos desgarradores. Mientras le enseñábamos a dar el biberón a Roosje, sujetábamos al bebé con firmeza en nuestras manos, aunque Kuif quería agarrarlo desesperadamente. El adiestramiento tiene que haber sido bastante frustrante, porque a Kuif no se le permitía beber del biberón: se le demandaba que lo introdujera a través de los barrotes para Roosje, que permanecía a nuestro lado. Tras semanas de entrenamiento, Kuif ejecutó estas acciones a satisfacción nuestra, así que decidimos hacer la transferencia y colocamos al bebé en la paja de la celda nocturna de Kuif. Al principio, ella se quedó mirando la cara de Roosje sin tocarla; en su mente, el bebé nos pertenecía. Tomar un bebé ajeno en los brazos sin permiso no está bien visto entre los chimpancés. Kuif se acercó a los barrotes donde el cuidador y yo esperábamos sentados y nos besó a ambos, pasando la mirada de Roosje a nosotros como si nos pidiera permiso. La
animamos señalando al bebé y diciéndole «¡Vamos, tómalo!». Finalmente lo hizo y, desde ese momento, Kuif fue la madre más cariñosa y protectora imaginable, y crió a Roosje tal como habíamos esperado. La reintroducción de Kuif en la colonia, varios meses después, no estuvo exenta de dificultades. No sólo estaba la hostilidad de Nikkie, sino que la madre natural de Roosje estaba resentida. Un par de veces, Krom intentó arrebatársela a Kuif, algo que nunca antes había visto hacer a una hembra, ni después. Pero, puesto que Kuif era de rango más alto, era capaz de defenderse, y Mama también estaba allí para echarle una mano. ¿Es posible que Krom reconociera a Roosje aunque no había vuelto a verla desde su sustracción? Yo me mostraba escéptico ante esta explicación hasta que supe de una madre humana que reconoció a su hija aunque no había vuelto a verla desde que era un bebé. Ocurrió en 2004 en Filadelfia. La hija de esta mujer había desaparecido en un incendio cuando apenas tenía diez días de vida, pero la madre nunca había aceptado su muerte. Había encontrado una ventana abierta en su casa quemada y estaba convencida de que había habido un allanamiento. Años después, la madre fue a una fiesta infantil donde vio a una niña que enseguida quiso reconocer como su hija. Se las arregló para llevarse unos cuantos cabellos de la niña, y más tarde madre e hija fueron reunidas basándose en la prueba del ADN. Una vecina admitió haber robado la niña e incendiado la casa para no dejar ningún rastro. Este notable caso de identificación —la madre declaró que reconoció los «hoyuelos» en las mejillas de la niña— es sólo un aparte para ejemplificar lo bien que las madres estudian a sus bebés. Por la misma razón, puede que Krom intuyera que el bebé de Kuif era su hija. Pero aquí quiero centrarme en el efecto que tuvo la adopción sobre mi relación con Kuif, lo que nos devuelve al tema de la gratitud. Ambos habíamos tenido una relación bastante neutra antes, pero a partir de la adopción, y ya han pasado casi tres décadas, Kuif me colma de afecto cada vez que asomo la cara. Ningún otro chimpancé en el mundo reacciona hacia mí como si fuera un familiar al que no ve desde hace tiempo, queriendo tomarme de las manos y gimoteando si hago ademán de irme. Nuestro adiestramiento permitió que Kuif criara no sólo a Roosje, sino a sus propios hijos, también con biberón. Por eso me ha estado eternamente agradecida. La gratitud tiene que ver con la compensación. Nos lleva a ayudar a quienes nos han ayudado antes. Ésta debe ser su función original, aunque ahora hemos ampliado su dominio de aplicación, mostrándonos agradecidos por un tiempo espléndido o una buena salud. El que la gratitud sea una virtud puede explicar
por qué merece mucha más atención que su hermana fea, la venganza. Ésta también tiene que ver con la compensación, pero del daño. La acritud hacia los que nos hieren es común, y aquí también los sentimientos se traducen en acciones como saldar cuentas. No sólo nos sentimos vengativos, sino que nos preocupa este sentimiento en aquellos a quienes hemos ofendido, sabedores de cómo nos las gastamos. Conocemos tan bien el mecanismo que podemos llegar a proponer nosotros mismos la venganza de nuestra afrenta, contemplando la aceptación del castigo como la única manera de restaurar la paz. Permítaseme ilustrar esto con un ejemplo tomado de la ópera, un espectáculo que me gusta ver y oír cuando no estoy observando primates. Con sus relaciones humanas dramatizadas, la ópera retrata el lado de nuestro comportamiento que los filósofos suelen ignorar y los sociólogos acostumbran poner por debajo de nuestra aclamada racionalidad. Pero la vida humana, o al menos la parte que nos importa a la mayoría, es plenamente emocional. Aparte del amor, el consuelo, la culpa, el odio, los celos y demás, en la ópera nunca falta una buena dosis de venganza, ni de la dulce satisfacción que proporciona. La vendetta es el gran tema de la ópera Don Giovanni de Mozart, en la que el vil protagonista, tras una vida de seducción y engaño, acaba linchado por una muchedumbre furiosa. En una escena, una campesina, Zerlina, casi se deja seducir por Don Giovanni el día de su boda con Masetto. Zerlina vuelve a los brazos de su enojado marido con una gran necesidad de perdón. En un aria titulada «Batti, batti, o bel Masetto» (Pégame, pégame, oh hermoso Masetto), la mujer culpable pide ser castigada. Promete que se sentará como un corderito mientras Masetto le arranque la cabellera, le saque los ojos y le dé una paliza con sus manos desnudas. Sabe que la única manera de arreglar las cosas es permitir que su marido cuadre el balance, lo que implica que parte del daño infligido debe pasar a ella. Promete besar las manos que le han de pegar. Puede que no sea un mensaje políticamente correcto, pero el atractivo de la ópera reside en esta crudeza emocional. Pero Masetto ama demasiado a Zerlina para aceptar su oferta, y todo acaba bien. Westermarck contemplaba la retribución como la piedra angular de la moralidad humana y pensaba que no éramos la única especie que la ejercía. En su tiempo había poca investigación sobre el comportamiento animal, así que debía basarse en anécdotas, como la que escuchó en Marruecos sobre un camello vengativo. El animal había sido azotado en exceso por su conductor, un chico de catorce años, por tomar el camino equivocado. Aceptó el castigo pasivamente,
pero unos días después, encontrándose descargado y solo en el mismo camino con el mismo conductor, «el camello apresó la cabeza del infortunado chico con su monstruosa boca y lo levantó en el aire, cercenándole la parte superior del cráneo y esparciendo sus sesos por el suelo». En los zoológicos se oyen montones de relatos de animales resentidos, usualmente elefantes (con su proverbial memoria) y antropoides. A todo nuevo estudiante o cuidador que vaya a trabajar con grandes monos se le debe decir que no soportan que les den la tabarra o los insulten. Lo guardarán en la memoria y se tomarán todo el tiempo del mundo para desquitarse. A veces no hay que esperar mucho. Un día, una mujer vino a la entrada del zoo de Arnhem a quejarse de que los chimpancés le habían lanzado una piedra de tamaño considerable a su hijo. A pesar de la contusión, el niño estaba sorprendentemente callado. Luego unos testigos nos dijeron que él había arrojado antes la misma piedra a los chimpancés. Nuestros datos indican que los chimpancés también se pasan cuentas unos a otros. Cuando toman partido en una confrontación entre otros, van contra los que antes han ido contra ellos. Pero es imposible investigar este aspecto sin incitar conductas indeseables. Por eso sólo examinamos el lado positivo de la reciprocidad, como en nuestro estudio de los monos capuchinos. Estos primates son muy diferentes de los antropoides. Son pequeños monos pardos del tamaño de un gato, con largas colas que funcionan como maravillosos órganos prensiles. Son nativos de América Central y del Sur, lo que significa que han evolucionado aparte de nuestro linaje africano durante al menos treinta millones de años. Yo diría que son los monos más listos que conozco. A veces llamados los chimpancés del Nuevo Mundo, su cerebro es tan grande como el de un antropoide en relación al resto del cuerpo. Los capuchinos usan herramientas, establecen complejas alianzas políticas, tienen enfrentamientos letales entre grupos y, lo más importante de todo, comparten la comida. Esto los hace ideales para estudiar la reciprocidad y las decisiones económicas. Nuestros capuchinos se dividen en dos grupos, en cuyo seno crían, juegan, pelean y se acicalan. Viven en recintos con un área al aire libre, pero están adiestrados para entrar en una sala de prueba durante periodos breves. Las pruebas, con comida de por medio, son tan de su gusto que compiten por entrar en la estancia. Las más de las veces preparamos una prueba, ponemos en marcha una cámara de vídeo y nos dedicamos a observar qué hacen los monos en un monitor del despacho contiguo. En un experimento típico, ponemos dos monos
uno al lado del otro; al individuo A le ofrecemos un bol de rodajas de pepino, mientras que al individuo B le damos un bol de gajos de manzana. Luego evaluamos en qué medida comparten su comida. Puesto que ponemos una reja entre ambos, no pueden robarse entre ellos. Están obligados a esperar que el otro les acerque algo a la reja de separación para poder alcanzarlo. La mayoría de primates se quedaría en su rincón guardando celosamente su comida. Pero el capuchino no actúa así. Nuestros monos llevan montones de comida adonde el otro pueda alcanzarla, y de vez en cuando incluso la embuten a través de la reja. Encontramos que si A había sido generoso con su pepino, B estaba más dispuesto a compartir su manzana. Esto fue tan alentador que convertimos el montaje en un mercado laboral. En un mercado de esta clase, tú me pagas a mí por el trabajo que yo hago para ti. Remedamos esto colocando comida en una bandeja deslizante con un contrapeso lo bastante pesado como para que un mono solo no pudiera tirar de ella. Cada mono se sentaba en su lado de la cámara de prueba, listo para tirar de una barra conectada con la bandeja. Como buenos cooperadores, coordinaban sus acciones perfectamente para traer la bandeja hasta ellos. El truco estaba en que colocábamos la comida enfrente de uno de los monos, con lo que el otro no podía alcanzarla y no participaba de la recompensa del esfuerzo conjunto. Uno, el ganador, se lo llevaba todo, mientras que el otro, el trabajador, sólo estaba para ayudar. La única manera de que el trabajador obtuviera algo era que el ganador se aviniera a compartir su comida a través de la reja de separación. Resultó que los ganadores se mostraban más generosos tras un esfuerzo cooperativo que cuando obtenían la comida por sí solos. Parecían darse cuenta de cuándo necesitaban ayuda y resarcían a los que se la prestaban. Lo que es justo, es justo ¿Dónde estaríamos sin el pago por el trabajo? Puede parecer sorprendente que este principio se evidencie en unos experimentos con monos, pero no si uno sabe que los capuchinos salvajes cazan ardillas gigantes. Capturar unas presas tan ágiles, que pesan hasta un cuarto del peso de un capuchino macho típico, es muy difícil en el espacio tridimensional del bosque, no menos que la caza de monos por los chimpancés. Incapaces de capturar una ardilla por sí solos, los cazadores capuchinos deben ayudarse unos a otros. Nuestro experimento
replicaba el meollo de dicha cooperación, que debería beneficiar no sólo al captor, sino a todos los participantes en la captura. Los ganadores que no comparten su premio no recibirán mucha ayuda en el futuro, como comprobamos en nuestros monos cooperantes. Ahora bien, ¿cómo se reparten los despojos? Que los ganadores deban compensar a los trabajadores no implica que hayan de darlo todo. ¿Con cuánto pueden quedarse sin incomodar a los otros? La gente está muy pendiente de la distribución de recursos y observa la cantidad que a unos y otros les toca del pastel. La serie de televisión The Honeymooners hizo sátira de este problema cuando Ralph Kramden (el gordo), Ed Norton (el flaco) y sus respectivas esposas decidieron compartir un apartamento y comer juntos: RALPH:
Cuando ella puso dos patatas en la mesa, una grande y una pequeña, enseguida fuiste por la grande sin preguntarme cuál quería yo. NORTON: ¿Qué habrías hecho tú? RALPH: Me habría quedado con la pequeña, por supuesto. NORTON: ¿Seguro? RALPH: ¡Seguro! NORTON: Entonces, ¿de qué te quejas? Te has quedado con la pequeña, ¿no? Todo se reduce a la justicia. Éste es un tema moral (relacionado con los dos pilares, la ayuda y el daño), aunque no siempre se presenta como tal. En Estados Unidos, no es inusual que los altos ejecutivos ganen mil veces más que el obrero medio. Estos ejecutivos pueden estar perjudicando a otros al reclamar una parte desproporcionada del pastel corporativo, pero ellos mismos dirán que es su privilegio o que «así funciona el mercado». El darwinismo social justifica la desigualdad, al considerar natural que unos tengan más que otros. Olvida que el darwinismo real tiene una visión más sutil de la división de los recursos. Esto es porque somos animales cooperativos, de manera que incluso los poderosos —y quizás especialmente los poderosos— dependen de los demás. El tema salió a la luz cuando Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva York, reveló un paquete para él mismo que rondaba los doscientos millones de dólares. Tan desorbitada compensación suscitó una protesta pública. Resultó que el mismo día que Grasso se vio forzado a dimitir, mi equipo publicó un estudio sobre la
equidad primate, y los comentaristas no pudieron resistirse a contrastar a Grasso con nuestros capuchinos, sugiriendo que podría haber aprendido una o dos lecciones de ellos. Sarah Brosnan y yo mismo examinamos la equidad en un juego simple. Si a un capuchino le damos un guijarro y a continuación le mostramos algo más atractivo, como una rodaja de pepino, enseguida capta que debe devolver el guijarro si quiere la comida. Los capuchinos no tienen problemas con este juego, porque dan y reciben de manera natural. Una vez aprendieron a intercambiar guijarros por comida, introdujimos una injusticia. Colocamos dos monos uno al lado del otro e hicimos veinticinco intercambios seguidos con ambos, primero con uno, luego con el otro, y así sucesivamente. Si ambos recibían rodajas de pepino, esto se llamó equidad. En esta situación, los monos intercambiaban todo el tiempo, y comían felizmente su pepino. Pero si a uno le dábamos uvas y al otro seguíamos dándole pepino, las cosas tomaban un giro inesperado. Esto se llamó injusticia. Las preferencias alimentarias de nuestros monos se ajustan a los precios en el supermercado, así que las uvas están entre las mejores recompensas. Al advertir el aumento de sueldo de su compañero, los monos que antes habían estado dispuestos a trabajar por una rodaja de pepino se declararon en huelga. No sólo se mostraban reacios a colaborar, sino que parecían agitados, hasta el punto de arrojar las piedras y a veces incluso las rodajas de pepino fuera de la cámara de prueba. Un alimento que en condiciones normales nunca rehúsan se había vuelto menos que desechable, ¡se había vuelto detestable! Esta reacción seguramente equivale a lo que se ha dado en llamar, con cierta pomposidad, «aversión a la falta de equidad». Admito que nuestros monos exhibían una forma egocéntrica de la misma. En vez de suscribir el noble principio de justicia para todos, se enfadan cuando reciben menos que otros. Si les preocupara la justicia en general, los monos afortunados deberían haber compartido alguna que otra uva con los otros o rehusado las uvas, algo que nunca hicieron. De hecho, los favorecidos a veces suplementaban su comida con las rodajas de pepino abandonadas por su vecino, y estaban de buen humor, a diferencia de los enfurruñados desfavorecidos, que se quedaban sentados en una esquina. Cuando Sarah y yo publicamos este estudio con el título «Los monos rechazan el pago inicuo», tocamos una fibra sensible, quizá porque muchos se ven a sí mismos como comedores de pepino en un mundo atiborrado de uvas.
Todos sabemos cómo se siente uno al ser desfavorecido, razón por la cual ningún padre osaría ir a casa con un regalo para uno de sus hijos y nada para el otro. Toda una escuela de economistas está convencida de que las emociones (que los economistas, curiosamente, llaman «pasiones») desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones. Las más intensas tienen que ver con el reparto de recursos. Estas emociones nos mueven a actuar de maneras que parecen irracionales de entrada (como dejar un empleo porque nos pagan menos que a otros), pero que a largo plazo promueven unas reglas de juego y unas relaciones cooperativas niveladas. Esto se pone a prueba con el llamado juego de ultimátum, en el que una persona recibe, digamos, cien dólares para repartírselos con otro. El reparto puede ser al cincuenta por ciento, pero también puede haber otras divisiones, como noventa-diez. Si el otro acepta el trato, ambos ganan dinero. Si rehúsa, ninguno se lleva nada. El que reparte el dinero debe ser comedido, porque los compañeros de juego suelen rechazar las ofertas demasiado ventajistas. Esta manera de actuar contradice la tesis económica tradicional de que las personas son agentes optimizadores racionales. Un optimizador racional debería aceptar cualquier oferta que le reportara un beneficio no nulo, porque una mínima suma siempre es mejor que nada. La gente no piensa así: simplemente nadie quiere que otro se aproveche de uno mismo. Está claro que Grasso había subestimado este sentimiento. Nuestros monos reaccionaban de la misma manera, desechando un alimento bien jugoso. El pepino es bueno si no hay otra cosa, pero tan pronto como veían que otros estaban comiendo uvas, el valor de los vegetales bajos en azúcar caía en picado. Valor comunitario Un sentido egocéntrico de la equidad es una definición sofisticada de la envidia. Es el malestar ante la constatación de que a otros les va mejor que a nosotros. Esto está lejos del sentido más amplio de la equidad, el que nos hace preocuparnos de aquéllos a los que les va peor que a nosotros. Si los micos como el capuchino carecen de este último sentido, ¿qué puede decirse de los antropoides? Cuando pedí a Sue Savage-Rumbaugh, una colega que estudia las
capacidades lingüísticas de los bonobos, que me proporcionara ilustraciones de empatía, me describió lo que para mí se corresponde con este sentido más amplio de la equidad. Sue se hizo cargo de una hembra, Panbanisha, mientras que el resto de su colonia de bonobos era atendida por otro personal. Panbanisha recibía un menú diferente, con pasas y ración extra de leche. Cuando Sue le llevaba estas golosinas, los otros bonobos veían lo que pasaba y se ponían a chillar. Obviamente querían la misma comida. Panbanisha había captado la situación y parecía preocupada, aunque fuera favorable a ella. Pidió zumo, pero cuando llegó, en vez de aceptarlo, hizo un gesto hacia los otros, señalando con un brazo y vocalizando en dirección a sus amigos. Éstos respondieron con sus propias llamadas y se sentaron junto a la jaula de Panbanisha, esperando el zumo. Sue me dijo que tenía la clara impresión de que Panbanisha quería proporcionarles a los otros lo que ella estaba recibiendo. Esto no basta para certificar la existencia de un sentido de la equidad en otros animales, pero lo que me fascina es la conexión con el resentimiento. Todo lo que se necesita para que se desarrolle el sentido ampliado de la equidad es anticipar el resentimiento ajeno. Hay excelentes razones para evitar despertar malos sentimientos. El que no comparte es excluido de los grupos de comensales. En el peor de los casos, el envidiado se arriesga a que le peguen. ¿Era por esto por lo que Panbanisha evitaba un consumo conspicuo de sus golosinas delante de sus amigos? Si es así, estamos acercándonos a lo que puede ser la fuente del principio de equidad: la evitación del conflicto. Esto me recuerda la historia de tres mozalbetes de Amsterdam que tiraron al canal dos billetes de cien florines (una suma más allá de la comprensión de un niño) porque habían encontrado cinco billetes iguales. Puesto que no podían repartírselos equitativamente, habían decidido librarse de lo que no era divisible para evitar enemistarse. De unos orígenes humildes pueden surgir principios nobles. Partiendo del resentimiento por tener menos y pasando por el temor a la reacción de los otros si uno tiene más, se llega a la declaración de la desigualdad como algo no deseable en general. Así es como nace el sentido de la equidad. Me gustan estas progresiones paso a paso, porque así debe haber ido la evolución. De manera similar, podemos ver cómo se pasa paulatinamente de la venganza a la justicia. La mentalidad primate del ojo-por-ojo cumple una función «educativa» al asociar costes a las conductas indeseables. Aunque los tribunales humanos
abominan de las emociones primarias, el papel de éstas en nuestros sistemas judiciales es innegable. En su libro Wild Justice, Susan Jacoby explica que la justicia se erige sobre la transformación de la venganza. Cuando los familiares de una víctima de asesinato o los supervivientes de una guerra demandan justicia, los mueve una necesidad de compensación, aunque puedan presentar su causa en términos más abstractos. Jacoby cree que una medida de la sofisticación de una civilización es la distancia entre los individuos agraviados y la satisfacción de su ansia de vindicación, y señala que hay una «tensión persistente entre la venganza incontrolada y destructora y la venganza controlada como componente ineludible de la justicia». Las emociones personales son cruciales. Combinadas con una apreciación de cómo afecta nuestro comportamiento a los otros, crean principios morales. Éste es el enfoque de abajo arriba, de la emoción al sentido de la equidad. Se opone a la idea de que la equidad fue una noción introducida por hombres sabios (padres fundadores, revolucionarios, filósofos) tras toda una vida de ponderar lo correcto, lo incorrecto y nuestro lugar en el cosmos. Los enfoques de arriba abajo (buscar una explicación a partir del producto final y yendo hacia atrás) casi siempre son erróneos. Se preguntan por qué somos los únicos que poseemos equidad, justicia, política, moralidad y demás, cuando lo que deben preguntarse es por los sillares de todo esto. ¿Cuáles son los elementos básicos necesarios para construir la equidad, la justicia, la política, la moralidad y demás? ¿Cómo se deriva el fenómeno mayor de los más simples? Tan pronto como uno pondera estas cuestiones, resulta obvio que compartimos muchos elementos básicos con otras especies. Nada de lo que hacemos es realmente único. La gran cuestión de la moralidad humana es cómo pasamos de las relaciones interpersonales a un sistema que busca maximizar el bien. Estoy seguro de que esto no es porque el bien de la sociedad sea un interés principal. El primer interés de todo individuo no es el grupo, sino él mismo y su parentela inmediata. Pero el incremento de la integración social hizo que los intereses compartidos afloraran a la superficie, de manera que la comunidad como totalidad se convirtió en una preocupación. Podemos ver los comienzos de este proceso cuando los chimpancés suavizan las tensiones entre otros. Promueven las reconciliaciones —reúnen a las partes tras una disputa— y ponen fin a las peleas de una manera imparcial para garantizar la paz. Esto es así porque, en una atmósfera cooperativa, todo el mundo se juega algo. Es fascinante ver este sentido comunitario en acción, como cuando Jimoh
fue disuadido de perseguir a un macho más joven por los gritos de la colonia entera. Fue como si chocara contra un muro de oposición. Todavía recuerdo vívidamente otro incidente en la misma colonia, centrado en Peony, una hembra vieja. Tras la muerte de la hembra alfa del grupo, durante cerca de un año no supimos cuál era la nueva jefa. Normalmente es una de las hembras más viejas, así que apostábamos por tres hembras de entre treinta y treinta y cinco años de edad. A diferencia de los machos, las hembras raramente muestran una rivalidad ostensible por el puesto más alto de la jerarquía. Un día presencié desde mi despacho un pequeño altercado entre unas cuantas hembras jóvenes, al que se sumaron dos machos adultos, que derivó en una refriega que parecía muy seria. Los chimpancés estaban armando tanto ruido, y los machos moviéndose tan deprisa, que estaba seguro de que se derramaría sangre. Pero la conmoción cesó de pronto y los machos se sentaron, jadeando de manera frenética, mientras las hembras esperaban. La atmósfera era muy tensa, y estaba claro que la contienda no había terminado. Sólo se estaban tomando un respiro. Fue entonces cuando supe quién era la nueva hembra alfa. Peony se levantó del neumático en el que había estado descansando y literalmente todos los ojos se volvieron hacia ella. Algunos individuos más jóvenes se acercaron ella y algunos adultos emitieron gruñidos bajos, como hacen para alertar a otros, mientras Peony se dirigía de manera lenta y deliberada hacia el centro de la escena, seguida por todos los que encontraba a su paso. Parecía una procesión, como si la reina hubiera bajado a mezclarse con sus súbditos. Todo lo que Peony hizo fue acicalar a uno de los dos machos, y pronto otros individuos siguieron su ejemplo, acicalándose los unos a los otros. El segundo macho se unió a la sesión de acicalamiento y volvió la calma. Era como si nadie osara reanudar la trifulca después de que Peony la atajara con tanta delicadeza.
Kevin, un joven macho adulto (bonobo, San Diego).
Una hembra (izquierda) y un macho erguidos exhiben unas piernas largas y unas proporciones corporales casi humanas (bonobos, San Diego).
Yeroen, el viejo zorro (chimpancé, Arnhem).
Mama con su hija Moniek (chimpancés, Arnhem).
Nikkie (izquierda) intimida a Luit, que jadea como muestra de sumisión (chimpancés, Arnhem).
Nikkie (centro) acicala a Yeroen, que lo ha ayudado a imponerse a Luit (derecha) (chimpancés, Arnhem).
El acicalamiento (aquí entre madre e hija) es el cemento social de cualquier sociedad primate (chimpancés, Yerkes).
Un grupo comparte ramas y hojas (chimpancés, Yerkes).
Roosje fue criada con biberón por Kuif (chimpancés, Arnhem).
Dos hembras practicando el frotamiento genitogenital (bonobos, San Diego).
El macho adulto tiene unos testículos enormes, y la hembra una imponente hinchazón genital (bonobos, San Diego).
Cópula heterosexual en la postura del «misionero» (bonobos, San Diego).
Peony, a la que de manera informal llamamos nuestra «máquina de espulgar» por el tiempo que dedica a acicalar a todo el mundo, resuelve todos los problemas a base de dulzura, calma y apaciguamiento, lo que puede explicar por qué no advertimos que se había convertido en la hembra alfa. Después he visto otros incidentes que confirman su posición absolutamente central, como Mama en Arnhem, pero sin el puño de hierro. En tales situaciones nos percatamos de que un grupo de chimpancés es una auténtica comunidad y no sólo un puñado de individuos apenas cohesionados. Sin duda, la fuerza promotora más potente de un sentido de comunidad es la hostilidad hacia los foráneos. Esta xenofobia fuerza la unidad entre elementos por lo general desavenidos. Puede que esto no sea visible en cautividad, pero es un factor más que determinante para los chimpancés en libertad. En nuestra propia especie, nada resulta más obvio que nuestra capacidad de hacer frente común contra los adversarios. Por eso se ha sugerido a menudo que la mejor garantía para la paz mundial sería un enemigo extraterrestre. Al fin podríamos poner en práctica la retórica orwelliana de «guerra es paz». En el curso de la evolución humana, la hostilidad entre grupos fomentó la solidaridad intragrupal hasta la emergencia de la moralidad. En vez de limitarnos a mejorar las relaciones a nuestro alrededor, como hacen los antropoides, recibimos enseñanzas explícitas sobre el valor de la comunidad y la primacía que deberían tener los intereses comunitarios sobre los individuales. Así pues, la profunda ironía es que nuestro logro más noble, la moralidad, está evolutivamente ligado a nuestro comportamiento más infame, la guerra. Fue la guerra la que proporcionó el sentido de comunidad que requería la moralidad. Cuando la balanza se inclinó hacia los intereses compartidos, en detrimento de los intereses individuales conflictivos, dimos una vuelta de tuerca a la presión social para asegurarnos de que todo el mundo contribuyera al bien común. Desarrollamos una estructura incentivadora de aprobación y castigo, incluyendo castigos internalizados como la culpabilidad y la vergüenza, para alentar lo bueno y desalentar lo malo para la comunidad. La moralidad se convirtió en nuestra principal herramienta para reforzar el tejido social. El bien común nunca abarcó más allá del grupo, lo que explica por qué las reglas morales raramente mencionan lo foráneo: la gente se siente autorizada a tratar al enemigo de maneras inimaginables dentro de su propia comunidad. Ampliar el dominio de aplicación de la moralidad más allá de los límites comunitarios es el gran desafío de nuestro tiempo. Al confeccionar una lista de
derechos humanos universales —aplicables incluso a nuestros enemigos, como pretende la Convención de Ginebra— o debatir la ética del uso de los animales, estamos aplicando un sistema que evolucionó por razones intragrupales más allá del grupo, incluso más allá de nuestra especie. La expansión del círculo moral es una empresa frágil. Nuestra mejor esperanza de éxito se basa en las emociones morales, porque las emociones son desobedientes. En principio, la empatía puede imponerse a cualquier regla sobre cómo tratar a los miembros de grupos ajenos. Por ejemplo, cuando Oskar Schindler mantuvo judíos fuera de los campos de concentración durante la segunda guerra mundial, había recibido órdenes claras de su sociedad sobre cómo tratar a aquella gente, pero sus sentimientos se interpusieron. Las emociones caritativas pueden llevar a actos subversivos, como el de un guardián que cumplía la orden de tener a pan y agua a los prisioneros de guerra bajo su custodia, pero que ocasionalmente les pasaba un huevo duro. Por pequeño que fuera, su gesto quedó grabado en la memoria de los prisioneros como un signo de que no todos sus enemigos eran unos monstruos. Y luego están los muchos actos de omisión, como los de soldados que podían haber matado prisioneros sin ninguna repercusión negativa para ellos, pero decidieron no hacerlo. En la guerra, la inhibición puede ser una forma de compasión. Las emociones triunfan sobre las reglas. Por eso, al hablar de modelos de conducta moral, hablamos de nuestros corazones y no de nuestros cerebros; por mucho que el corazón como asiento de las emociones sea una idea obsoleta, como puntualizaría cualquier neurólogo. A la hora de resolver dilemas morales confiamos más en lo que sentimos que en lo que pensamos. El enfoque cerebral del señor Spock es lastimosamente inadecuado. Esta idea se expresa de modo inmejorable en la parábola del buen samaritano, que trata de nuestra actitud hacia los necesitados. Un hombre yace medio muerto a un lado del camino de Jerusalén a Jericó. La víctima es ignorada primero por un sacerdote y luego por un levita, ambos personas religiosas familiarizadas con la letra pequeña de todo lo escrito sobre ética. Estos hombres no querían interrumpir su marcha por un desconocido, así que cambiaron de lado y pasaron de largo. Sólo el tercer transeúnte, un samaritano, se paró, vendó las heridas del hombre, lo subió a su burro y lo puso a salvo. El samaritano, un paria religioso, se compadeció. El mensaje bíblico es que se debe desconfiar de la ética que se rige por un libro en vez del corazón, y tratar a todo el mundo como si fuera nuestro vecino. Si la moralidad hunde sus raíces en el sentimiento, es fácil estar de acuerdo
con Darwin y Westermarck sobre su evolución, y discrepar de quienes piensan que la respuesta está en la cultura y la religión. Las religiones modernas sólo tienen unos cuantos milenios de antigüedad. Es difícil imaginar que la psicología humana fuera radicalmente distinta antes de que surgieran las religiones. No es que la religión y la cultura no tengan papel alguno, pero está claro que los sillares de la moralidad anteceden a la humanidad. Los reconocemos en nuestros parientes primates más cercanos, siendo la empatía más conspicua en el bonobo y la reciprocidad en el chimpancé. Las reglas morales nos dicen cuándo y cómo aplicar estas tendencias, pero las tendencias mismas han estado ahí desde tiempo inmemorial.
6 El mono bipolar Alcanzar un equilibrio ¿Qué nos caracteriza mejor, el odio o el amor? ¿Qué es más importante para la supervivencia, la competencia o la cooperación? ¿Nos parecemos más a los chimpancés o a los bonobos? Estas cuestiones son una pérdida de tiempo para las personalidades bipolares que somos. Es como preguntarse si una superficie se mide mejor por su longitud o por su anchura. Aún peor es considerar sólo un polo a expensas del otro. Sin embargo, esto es lo que ha estado haciendo el mundo occidental durante siglos, al presentar nuestro lado competitivo como más auténtico que nuestro lado social. Pero si la gente es tan egoísta como se supone, ¿cómo es que forma sociedades? La visión tradicional es la de un contrato entre nuestros ancestros, que decidieron vivir juntos «sólo por conveniencia, lo cual es artificial», como dijo Thomas Hobbes. Se nos contempla como solitarios que unieron sus fuerzas a regañadientes; lo bastante inteligentes como para juntar recursos, pero carentes de una atracción auténtica por nuestros congéneres. El viejo proverbio romano «Homo homini lupus» (el hombre es un lobo para el hombre) resume esta visión asocial que continúa inspirando al derecho, la economía y las ciencias políticas. El problema no es sólo que este dicho es una mala representación de nosotros, sino también un insulto para uno de los cooperadores más gregarios y leales del reino animal; tan leal, de hecho, que nuestros antepasados tuvieron la sabiduría de domesticarlo. Los lobos sobreviven abatiendo presas más grandes que ellos, como caribúes y alces, y lo hacen trabajando en equipo. Cuando vuelven de la caza, regurgitan carne para alimentar a las madres, a los jóvenes y, a veces, a los enfermos y viejos que se quedaron atrás. Como los hinchas de un equipo de fútbol cuando cantan, ellos refuerzan la unidad de la manada aullando a coro antes y después de la caza. La competencia no está ausente, pero los lobos no pueden permitirse darle rienda suelta. La lealtad y la confianza tienen prioridad. El comportamiento que mina
los cimientos de la cooperación se amortigua para prevenir el desmonoramiento de la armonía social, de la que depende la supervivencia. Un lobo que dejara prevalecer sus limitados intereses individuales pronto se encontraría persiguiendo ratones en solitario. Los antropoides conocen la misma solidaridad. Se ha comunicado que los chimpancés del parque nacional de Taï, en Costa de Marfil, cuidaban de los compañeros heridos por leopardos, enjugaban su sangre con la lengua, eliminaban cuidadosamente la suciedad e impedían que las moscas se acercaran a la herida. Protegían a los heridos y se desplazaban despacio para permitirles seguir la marcha del grupo. Todo esto tiene pleno sentido si se piensa que los chimpancés viven en grupo por una buena razón, al igual que los lobos y los seres humanos. No estaríamos donde estamos hoy si nuestros ancestros hubieran sido socialmente distantes. Lo que yo veo, pues, es lo opuesto de la imagen tradicional de una naturaleza «de garras y dientes ensangrentados», en la que el individuo es lo primero y la sociedad, un mero añadido. Uno no puede participar de los beneficios de la vida en grupo sin poner algo de su parte. Todo animal social alcanza su propio equilibrio entre el interés individual y el comunitario. Algunos son relativamente ariscos, otros casi amables. Pero hasta las sociedades más duras, como las de papiones y macacos, limitan las fricciones internas. La gente suele pensar que, en la naturaleza, la debilidad supone de forma automática la eliminación, un principio popularizado como «la ley de la selva». Pero, en realidad, los animales sociales cuentan con una tolerancia y un apoyo considerables. De no ser así, ¿qué objeto tendría vivir juntos? Yo solía trabajar con un grupo de macacos rhesus en cuyo seno nació una hembra mentalmente retardada, Azalea, que siempre contó con una gran aceptación. Dado que Azalea tenía un triplete de cromosomas, su condición venía a ser como el síndrome de Down humano. Normalmente, los macacos rhesus castigan a cualquiera que viole las reglas de su estricta sociedad, pero a Azalea se le permitían los mayores deslices, como amenazar al macho alfa. Era como si todo el mundo se hiciera cargo de su irremediable ineptitud. De manera similar, un grupo de macacos de los Alpes japoneses incluía a una hembra congénitamente tarada llamada Mozu, que apenas podía caminar y en absoluto trepar, porque le faltaban las manos y los pies. Estrella de los documentales de naturaleza japoneses, Mozu fue tan plenamente aceptada por su grupo que tuvo una larga vida y fue capaz de criar cinco hijos.
Ya está bien de tanta supervivencia del más apto. Hay mucho de eso, por supuesto, pero no hay necesidad de caricaturizar la vida de nuestros parientes primates como un constante mirar por encima del hombro. Los primates se encuentran muy a gusto en compañía de otros. Llevarse bien con los demás es una aptitud capital, porque las posibilidades de supervivencia fuera del grupo, a merced de predadores y vecinos hostiles, son ínfimas. Los primates forzados a vivir solos no tardan en encontrar la muerte. Esto explica por qué dedican tanto tiempo —hasta el 10 por ciento de la jornada— al mantenimiento de sus lazos sociales a base de acicalar a otros. Los estudios de campo han mostrado que las monas con mejores conexiones sociales tienen la prole de mayor supervivencia. Autista conoce a gorila La vinculación afectiva es tan fundamental que una norteamericana con síndrome de Asperger, una forma de autismo, que no había conseguido asumir su condición viviendo entre la gente, encontró la paz interior cuando se hizo cuidadora de gorilas en un zoológico. O quizá fueran los gorilas los que la tomaron a su cargo. Dawn Prince-Hughes relata que la gente la amedrentaba con sus miradas y preguntas directas para las que querían respuestas inmediatas. En cambio los gorilas le dejaban espacio, evitaban el contacto visual y transmitían una calma confortable. Y, sobre todo, eran pacientes. Los gorilas tienen personalidades «oblicuas»: raramente se miran cara a cara. Además, como todos los antropoides, carecen de la esclerótica blanca en torno al iris que convierte la mirada humana en una señal tan perturbadora. Nuestra coloración ocular realza la comunicación, pero también impide las sutilezas comunicativas de los antropoides, con sus ojos rojizos. Además, los antropoides no suelen mirar fijamente como nosotros. Tienen una increíble visión periférica que les permite seguir mucho de lo que pasa a su alrededor mirando de soslayo. Es algo a lo que hay que acostumbrarse. ¡Cuántas veces he pensado que no me prestaban atención, sólo para comprobar que estaba equivocado y que no habían perdido detalle! Los gorilas empatizaron con Prince-Hughes «mirando sin mirar y entendiendo sin hablar», como dijo ella, mediante el antiguo lenguaje animal de posturas y mímica corporal. El imponente espalda plateada de la colonia, Congo, era el más sensible y confortador, y respondía directamente a los signos de
malestar. Esto no es sorprendente porque, a pesar de su reputación de feroz King Kong, el gorila macho es un protector nato. Los horrendos relatos de ataques de gorilas con los que los cazadores coloniales acostumbraban volver a casa pretendían impresionar más por la valentía humana que por la ferocidad bestial. Pero, de hecho, un gorila macho que carga está dispuesto a morir por su familia. Es remarcable que tenga que ser una autista —una persona considerada deficiente en su aptitud para las relaciones interpersonales— la que nos haga ver la primacía de la vinculación antropoide y la profunda afinidad que sentimos con unos cuerpos peludos similares a los nuestros. Que fueran los gorilas los que sacaron a Prince-Hughes de su soledad, en vez de los chimpancés o los bonobos, tiene sentido en vista del temperamento de estos antropoides. Los gorilas son mucho menos extrovertidos que los chimpancés y bonobos. Considérese la siguiente odisea por la que pasó un zoológico suizo. Una noche, sus chimpancés se las arreglaron para quitar la claraboya de su recinto cerrado y escapar por el techo, después de lo cual algunos se pasearon por la ciudad saltando de casa en casa. Llevó días recuperar los animales, y fue una suerte que ninguno de ellos muriera electrocutado o por disparos de la policía. A raíz de este suceso, unos activistas por los derechos de los animales tuvieron la brillante idea de «liberar» a los gorilas del mismo zoo. Sin pensar demasiado en lo que más convenía a los animales, una noche subieron al techo del recinto de los gorilas y quitaron la claraboya. Pero, aunque tuvieron muchas horas para escapar, no lo hicieron. A la mañana siguiente, los cuidadores los encontraron a todos sentados donde siempre, mirando hacia arriba extrañados y fascinados por el hueco abierto sobre ellos. Ninguno había sentido curiosidad por salir al exterior, y el personal del zoo no tuvo más que restituir la claraboya. Esto es una muestra de la diferencia de temperamento entre chimpancés y gorilas. La condición natural de nuestro linaje es de vinculación y apoyo, tanto que hasta una autista puede percibirlo. O quizá precisamente alguien así, ya que nuestra obsesión por el habla es un obstáculo para la plena apreciación de las señales no verbales, como posturas, gestos, expresiones y tonos de voz. Sin estas señales corporales nuestra comunicación pierde su contenido emocional y se convierte en mera información técnica. Podríamos sustituir la palabra por tarjetas con «te quiero» o «estoy enfadado». Es sabido que la gente afectada de parálisis facial por algún trastorno neurológico y que, en consecuencia, no puede
expresar sus emociones con una sonrisa o un ceño fruncido, por ejemplo, se sume en una melancólica soledad. Para nuestra especie, la vida sin el lenguaje corporal que nos cohesiona apenas merece vivirse. Las explicaciones de los orígenes humanos que no tienen en cuenta esta profunda conexión y nos presentan como solitarios que se reunieron de mala gana ignoran la evolución primate. Pertenecemos a una categoría de animales conocida por los zoólogos como «gregarios obligados», lo que significa que no tenemos otra opción que mantenernos unidos. Por eso el temor al ostracismo acecha en las esquinas de toda mente humana: ser expulsado es lo peor que puede sucedernos. Así era en los tiempos bíblicos, y así sigue siendo hoy en día. La evolución ha implantado en nosotros la necesidad de pertenecer y ser aceptado. Somos sociables hasta la médula. Contradicciones domadas Un Dodge Dart de veinte años que tuve me enseñó que la parte más importante de un automóvil no es el motor. El vehículo sólo se paraba del todo si apretaba el pedal del freno con todas mis fuerzas. Una mañana tranquila con poco tráfico me decidí a conducirlo despacio hasta un taller cercano. Aunque llegué sano y salvo, el viaje fue angustioso, y durante meses soñé que conducía un coche que nunca llegaba a pararse. En la naturaleza, los controles y ajustes son tan esenciales como los frenos de un coche. Todo está regulado y bajo control. Por ejemplo, los mamíferos y las aves han dado el salto evolutivo hacia la sangre caliente, pero tienen problemas cada vez que se sobrecalientan. Cuando hace calor, o después del ejercicio, se refrescan sudando, abanicándose con las orejas o jadeando con la lengua fuera. La naturaleza tuvo que poner un freno a la temperatura corporal. De modo similar, todo pájaro tiene un tamaño óptimo de los huevos, de la puesta, de las presas, una distancia óptima de búsqueda de alimento, etc. Las aves que se desvían de la norma al poner más huevos de la cuenta o alejarse demasiado del nido en busca de insectos se quedan atrás en la carrera evolutiva. Esto también se aplica a las tendencias sociales conflictivas, como la competencia y la cooperación, el egoísmo y la sociabilidad, la discordia y la armonía. Todo se equilibra alrededor de un grado óptimo. Ser egoísta es inevitable y necesario, pero sólo hasta cierto punto. Esto es lo que quiero decir
cuando afirmo que la naturaleza humana es una cabeza de Jano: somos el producto de fuerzas opuestas, como la doble necesidad de velar por los propios intereses y la de congeniar. Si pongo el énfasis en lo segundo es por la insistencia tradicional en lo primero. Ambos factores están estrechamente interconectados y contribuyen a la supervivencia. Las mismas capacidades que promueven la paz, como la reconciliación, nunca habrían evolucionado en ausencia de conflicto. En un mundo bipolar, toda capacidad implica su opuesta. Hemos discutido paradojas concretas, como la conexión entre democracia y jerarquía, entre familia nuclear e infanticidio y entre equidad y competencia. En cada caso se requieren varios procesos para pasar de una situación a otra, pero, se mire como se mire, las instituciones sociales resultan de una interacción entre fuerzas opuestas. La evolución es un proceso dialéctico. La naturaleza humana también es inherentemente pluridimensional, y lo mismo vale para chimpancés y bonobos. Aunque la naturaleza del chimpancé sea más violenta y la del bonobo más pacífica, los primeros resuelven conflictos y los segundos compiten. De hecho, la capacidad pacificadora de los chimpancés es de lo más impresionante, dado su obvio temperamento violento. Ambos antropoides exhiben ambas tendencias, pero cada uno llega a un equilibrio propio. Al ser de forma sistemática más brutales que los chimpancés y más empáticos que los bonobos, somos, sin lugar a dudas, el primate más bipolar. Nuestras sociedades nunca son pacíficas ni competitivas en términos absolutos, nunca se rigen por el puro egoísmo, ni por una moralidad perfecta. Los estados puros no son naturales. Lo que vale para la sociedad humana también vale para la naturaleza humana. Podemos encontrar benevolencia y crueldad, nobleza y vulgaridad, incluso a veces en la misma persona. Estamos llenos de contradicciones, pero la mayoría domadas. Hablar de «contradicciones domadas» puede sonar oscuro, incluso místico, pero están por todas partes. El sistema solar es un ejemplo perfecto. Es resultado de dos fuerzas opuestas, una hacia dentro y otra hacia fuera. La gravedad del Sol equilibra los movimientos planetarios centrífugos tan perfectamente que el sistema solar entero se ha mantenido durante miles de millones de años. Por encima de la dualidad inherente de la naturaleza humana está el papel de la inteligencia. Aunque por costumbre sobrestimemos la racionalidad, es innegable que nuestro comportamiento es una combinación de instinto e inteligencia. Ejercemos poco control sobre impulsos tan antiguos como los que
conciernen al poder, el sexo, la seguridad y el alimento, pero por lo general sopesamos los pros y los contras de nuestras acciones antes de actuar. El comportamiento humano es en gran parte influenciable por la experiencia. Esto puede sonar tan obvio que no hace falta ni mencionarlo, pero es un discurso radicalmente distinto del que solían emplear los biólogos. En los años sesenta del pasado siglo, casi toda tendencia reseñable de la especie humana se catalogaba como «instinto», y la Instinktlehre («doctrina del instinto») de Konrad Lorenz hasta incluía un «parlamento» de instintos para mantenerlos ligados. El problema con el término «instinto», sin embargo, es que rebaja el papel del aprendizaje y la experiencia. En algunos círculos contemporáneos existe una corriente similar, aunque ahora se favorece el término «módulo». El cerebro humano se compara con una navaja multiusos a la que la evolución ha ido añadiendo módulos para todo, desde el reconocimiento de caras y el uso de herramientas hasta el cuidado de los hijos y la amistad. Por desgracia, nadie sabe exactamente qué es un módulo cerebral y la evidencia de su existencia no es más tangible que la de los instintos. Es innegable que tenemos predisposiciones innatas, pero no veo a los seres humanos como actores ciegos que ejecutan programas genéticos, sino como improvisadores que se adaptan con flexibilidad a otros improvisadores en liza, con nuestros genes ofreciendo pistas y sugerencias. Lo mismo se aplica a nuestros parientes primates. Permítaseme explicar esto con el ejemplo de Yeroen —del zoo de Arnhem—, que se había lastimado la mano en una pelea. Yeroen estaba intentando entablar una coalición con el aspirante Nikkie, pero en los escarceos previos a su alianza, Nikkie le había mordido la mano. Aunque no era una herida profunda, Yeroen cojeaba de manera ostensible. Al cabo de un par de días, sin embargo, comenzamos a sospechar que cojeaba en especial cuando Nikkie estaba presente. Esto me parecía difícil de creer, así que decidimos hacer observaciones sistemáticas. Cada vez que veíamos cojear a Yeroen, registrábamos el paradero de Nikkie. Esto reveló que el campo de visión de Nikkie importaba mucho. Por ejemplo, Yeroen pasaba junto a un Nikkie sentado, desde un punto situado frente a éste hasta otro detrás de él, y mientras estaba en su campo de visión cojeaba de manera lastimosa, pero una vez estaba detrás de Nikkie volvía a caminar perfectamente. Yeroen parecía estar simulando una cojera para que su socio fuera menos arisco con él y quizá le mostrara cierta simpatía. Herir a un compinche nunca es una jugada inteligente, y Yeroen parecía estar indicándole esto a Nikkie
exagerando el daño infligido. Por supuesto, aparentar es algo que nos resulta familiar, porque lo hacemos todo el tiempo: un matrimonio que intenta parecer feliz en público para disimular sus desavenencias, o unos empleados que ríen un chiste malo del jefe. Guardar las apariencias es algo que compartimos con los antropoides. Hace poco examinamos cientos de filmaciones de juegos de lucha entre chimpancés jóvenes para ver cuándo reían más. Los chimpancés que juegan abren la boca en una expresión que recuerda a la risa humana. Nos interesaban especialmente los inmaduros de edades bastante dispares, porque no es raro que sus juegos se vuelvan demasiado rudos. Tan pronto como esto ocurre, acude la madre del más joven y a veces le da un manotazo en la cabeza a su compañero de juegos. Sin duda, el mayor quiere evitar esto. Lo que vimos es que los jóvenes que jugaban con pequeñuelos reían mucho siempre que la madre del otro estaba mirando. Era como si estuvieran diciendo: «¡Mira cuánto nos divertimos!». Reían mucho menos cuando se encontraban solos con su compañero de juego. Así pues, su comportamiento dependía de si la madre miraba o no. A ojos de mamá, proyectaban una alegría que le daba la suficiente confianza para dejarlos solos. El fingimiento durante el juego o entre rivales políticos hace que la teoría de los animales como actores ciegos sea problemática. Los antropoides no tienen un programa genético que les diga cuándo cojear o cuándo reír, sino que son plenamente conscientes de su entorno social. Como las personas, ponderan numerosas opciones y deciden qué hacer en función de las circunstancias. En el laboratorio, los chimpancés suelen enfrentarse a problemas abstractos, como encontrar recompensas indicadas por los experimentadores o apreciar la diferencia entre cuatro, cinco o seis artículos, una capacidad conocida como «numerosidad». Si fallan, como ocurre a veces, la conclusión suele ser que son menos inteligentes que los humanos. En el dominio social, sin embargo, donde deben resolver problemas a los que se han enfrentado toda su vida, dan la impresión de ser tan inteligentes como nosotros. Una manera drástica de comprobar esto sería colocar a un ser humano en una colonia de chimpancés. Obviamente, esto es poco realista, porque un chimpancé tiene mucha más fuerza muscular que un hombre, pero imaginemos que encontramos a alguien lo bastante fuerte para plantar cara a un chimpancé adulto. Podríamos ver cómo se las arreglaba dentro de la comunidad. El reto para nuestro infiltrado sería ganar amigos sin ser demasiado sumiso, porque sin
cierta firmeza acabaría en el último lugar del orden jerárquico a la hora del reparto de comida o aún peor. El éxito requeriría que, como en la vida real, la persona no fuera ni un matón ni un felpudo. No tendría objeto intentar disimular el miedo o la hostilidad, porque el lenguaje corporal humano es un libro abierto para los chimpancés. Mi predicción es que una colonia de chimpancés no sería más fácil de dominar que un grupo típico de gente en el trabajo o en la escuela. Lo que quiero decir con todo esto es que la vida social antropoide está llena de decisiones inteligentes. Por esta razón, las comparaciones entre seres humanos, chimpancés y bonobos van mucho más allá de «instintos» o «módulos» compartidos, se definan como se definan. Las tres especies afrontan dilemas sociales similares y deben superar contradicciones parecidas en su pugna por el rango, los apareamientos y los recursos. Aplican toda su potencia mental para encontrar soluciones. Cierto, nuestra especie parece estar muy por delante y sopesa más opciones que los chimpancés y los bonobos, pero esto no parece una diferencia fundamental. Aunque nuestro ordenador y nuestro programa de ajedrez sean mejores, todos seguimos jugando al ajedrez. Siempre jóvenes Mucha gente cree que nuestra especie sigue evolucionando hacia cotas aún más altas, mientras que los antropoides se estancaron. Ahora bien, ¿es verdad que nuestros parientes primates dejaron de evolucionar? ¿Y es verdad que el género humano sigue evolucionando? Irónicamente, puede que lo cierto sea justo lo contrario. Puede que nuestra evolución haya cesado, mientras que los antropoides siguen sometidos a presiones evolutivas. La evolución procede a través de la supervivencia de variantes que se reproducen más que otras. Hace un par de siglos esto todavía se aplicaba a nuestra especie. En lugares insalubres como las áreas urbanas en rápido crecimiento, la mortalidad excedía a la natalidad. Esto significaba que unos tenían familias muy numerosas y otros ni siquiera llegaban a dejar descendencia. Hoy en día, en cambio, el número de nacidos que llegan a los veinticinco años se acerca al 98 por ciento. En estas circunstancias, todo el mundo tiene oportunidad de estar representado en el acervo génico.
La buena nutrición y la medicina moderna han suprimido las presiones selectivas que impulsaron la evolución humana. El parto, por ejemplo, representaba un alto riesgo para la madre y para el bebé. La estrechez del canal del parto (en relación con nuestro cráneo agrandado) es parcialmente responsable, lo que implica que había una presión selectiva continuada para mantenerlo ancho. Las cesáreas lo han cambiado todo. En Estados Unidos, 26 de cada cien nacimientos son por cesárea, y en algunas clínicas privadas brasileñas la cifra alcanza el 90 por ciento. Cada vez sobrevivirán más mujeres con un canal del parto estrecho, perpetuando un rasgo que hace pocas generaciones representaba una muerte segura. El resultado inevitable será el aumento de las cesáreas, hasta que el parto natural sea la excepción y no la regla. La evolución continuada requiere una danse macabre en torno a los que mueren antes de llegar a reproducirse. Esto aún podría ocurrir en el mundo industrializado; por ejemplo, en forma de una devastadora epidemia de gripe. Los dotados de una inmunidad superior sobrevivirán para legar sus genes a las generaciones futuras, como ocurrió durante la peste negra del siglo XIV, que en un lapso de cinco años se calcula que llegó a matar 25 millones de personas sólo en Europa. Algunos científicos creen que un virus muy infeccioso de tipo ébola se transmitió de persona en persona. La inmunidad a esta clase de virus está hoy más extendida en Europa que en otras partes del mundo, lo que con toda probabilidad se debe a aquel episodio de selección natural en masa. De modo similar, podemos esperar una resistencia creciente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el África subsahariana, donde cerca del 10 por ciento de la población está infectada. Se sabe que una pequeña minoría es resistente a la infección, y que otra minoría no desarrolla el sida aunque se infecte. Los biólogos llaman a estos casos «mutaciones adaptativas». Su progenie se propagará hasta llenar el continente. Pero este proceso sólo se completará a costa de una enorme pérdida de vidas humanas. Los chimpancés salvajes ya deben haber pasado por esto: son portadores del estrechamente emparentado virus de la inmunodeficiencia simia (VIS) sin manifestar ningún síntoma. Aparte de la inmunidad, que probablemente continuará ajustándose, no está claro qué cambios genéticos podemos esperar todavía en nuestra especie. Puede que la humanidad haya alcanzado su cumbre biológica, por así decirlo, no superable a menos que se emprendan programas de crianza deliberados, algo que espero no ocurra nunca. A pesar de libros curiosos como The Darwin Awards,
que describe a gente autoeliminada del acervo génico por actos incomprensiblemente estúpidos —como el ladrón que huyó de una tienda con dos bogavantes vivos bien armados embutidos en sus pantalones, provocándose una imprevista vasectomía—, unos cuantos de tales accidentes no mejorarán el género humano. Puesto que no hay conexión entre la inteligencia y el número de hijos que tiene la gente, nuestro volumen cerebral seguirá como está. ¿Y la cultura? Cuando el cambio cultural era lento, la biología podía seguir su marcha. Algunos rasgos culturales y genéticos se transmitían juntos, un fenómeno conocido como «herencia dual». Por ejemplo, nuestros ancestros se hicieron resistentes a la lactosa cuando comenzaron a criar ganado. Todo mamífero infantil es capaz de digerir la leche, pero lo habitual es que la enzima necesaria se inhiba tras el destete. En los seres humanos esto ocurre después de los cuatro años. Los que no pueden digerir la lactosa sufren diarreas y vómitos siempre que beben leche cruda de vaca. Ésta es la condición original de nuestra especie y es la típica de la mayoría de adultos del mundo. Sólo los descendientes de ganaderos, como los europeos del norte y los pastores africanos lácteodependientes, son capaces de absorber vitamina D y calcio de la leche, un cambio genético que se remonta a diez mil años atrás, cuando se domesticaron los primeros ovinos y bovinos. Pero los avances culturales del presente son demasiado rápidos para que la biología pueda mantener el paso. Es improbable que los mensajes por teléfono móvil hagan que nuestros pulgares se alarguen. Más bien, diseñamos los mensajes de texto para los pulgares que ya poseíamos. Nos hemos convertido en expertos en cambiar el entorno para nuestro beneficio. Así pues, no creo en la evolución continuada del género humano, al menos en lo relativo a nuestra morfología y comportamiento. Hemos suprimido la única palanca que tiene la biología para modificarnos: la reproducción diferencial. No está claro que los antropoides continúen evolucionando, aunque siguen estando sometidos a presiones selectivas reales. El problema es que están sufriendo una presión tan intensa que apenas les da tregua: están al borde de la extinción. Durante años me he aferrado a la idea de que, en vista de las amplias franjas de selva tropical que aún quedan en el mundo, los antropoides siempre nos acompañarían. Debido a la masiva destrucción del hábitat, los incendios, la caza furtiva, el tráfico de carne —en África la gente come grandes monos— y, recientemente, el virus ébola, puede que en libertad sólo queden unos doscientos mil chimpancés, cien mil gorilas, veinte mil bonobos y otros tantos orangutanes.
Si esto parece mucho, piénsese que el enemigo —nosotros— suma más de seis mil millones de efectivos. Es una batalla desigual y la predicción es que hacia el año 2040 no quedará prácticamente nada del hábitat de estos animales. El género humano se devaluará si ni siquiera somos capaces de proteger a los animales más cercanos a nosotros, que comparten casi todos nuestros genes y cuyas diferencias con respecto a nosotros son sólo de grado. Si permitimos que se extingan, también podemos dejar que todo desaparezca y convertir en una profecía autorrealizada la idea de que somos la única forma de vida inteligente en la Tierra. Aunque toda mi vida he estudiado a antropoides en cautividad, he visto bastantes de ellos en su entorno natural para apreciar que su vida allá —su dignidad, su pertenencia, su papel— es irremplazable. Perder todo esto sería perder mucho de nosotros mismos. Las poblaciones salvajes de antropoides adquieren un valor incalculable cuando se trata de iluminar la evolución pasada. Apenas sabemos, por ejemplo, por qué los bonobos son tan diferentes de los chimpancés. ¿Qué ocurrió hace dos millones de años, cuando sus linajes se separaron? ¿Se parecía más la forma ancestral al chimpancé o al bonobo? Sabemos que en la actualidad los bonobos viven en un hábitat más rico que el de los chimpancés, lo que posibilita que grupos mixtos de machos y hembras se alimenten juntos. Esto permite una mayor cohesión social que entre los chimpancés, los cuales se dividen en pequeñas partidas a la hora de buscar alimento. La «hermandad» entre hembras no emparentadas típica de la sociedad bonobo no habría sido posible sin unos recursos alimentarios abundantes y predecibles. Los bonobos tienen acceso a enormes árboles frutales capaces de proporcionar alimento a muchos individuos y también consumen hierbas abundantes en el sotobosque. Puesto que las mismas hierbas son también un ingrediente básico de la dieta de los gorilas, se ha especulado que la ausencia de gorilas en el hábitat de los bonobos ha permitido que éstos ocupen un nicho vedado a los chimpancés, que compiten con los gorilas en toda su área de distribución. Los bonobos también están conectados con nosotros por otro rasgo interesante, y es que son primates «siempre jóvenes». Éste es el argumento de la «neotenia», aplicado a nuestra propia especie desde que en 1926 un anatomista holandés hiciera la sorprendente afirmación de que el Homo sapiens es como un feto de primate que ha alcanzado la madurez sexual. Stephen Jay Gould consideró que la retención de rasgos juveniles era el sello de la evolución humana. No sabía de los bonobos, cuyos adultos conservan el cráneo pequeño y
redondeado de un chimpancé juvenil, así como el mechón de pelo blanco en la rabadilla que los chimpancés pierden después de los cinco años. Las voces de los bonobos adultos son tan agudas como las de los chimpancés inmaduros, conservan el carácter juguetón durante toda su vida y hasta la vulva orientada frontalmente de las hembras se considera neoténica, un rasgo que comparten con las mujeres. La neotenia humana se evidencia en nuestra piel desnuda y, especialmente, en nuestro cráneo globoso y cara plana. Los seres humanos adultos tienen aspecto de antropoides muy juveniles. ¿Está frenada en su desarrollo la culminación de la creación? No cabe duda de que nuestro éxito como especie está ligado al hecho de haber ampliado la curiosidad y la inventiva de los mamíferos infantiles a la edad adulta. Nos hemos autodenominado Homo ludens, el mono juguetón. Jugamos hasta que morimos, danzamos y cantamos, e incrementamos nuestro conocimiento leyendo no ficción o yendo a cursos universitarios. Tenemos una gran necesidad de permanecer jóvenes de corazón. Puesto que la humanidad no puede cifrar sus esperanzas en la evolución biológica continuada, tiene que construir sobre su herencia primate. Al estar sólo laxamente programada y haber bebido la poción de la juventud evolutiva, esta herencia es rica y variada, y está llena de flexibilidad. Un poco de ideología Por su coordinación casi perfecta y su disposición al sacrificio individual en aras del colectivo, las colonias de hormigas se comparan a menudo con los regímenes socialistas. Ambos son un paraíso obrero. Pero al lado del orden de un hormiguero, hasta la fuerza de trabajo humana más cualificada parece una ineficiente anarquía. Después de trabajar, la gente vuelve a casa, bebe, chismorrea, holgazanea. Una hormiga que se precie nunca haría nada de esto. A pesar del adoctrinamiento masivo por parte de los regímenes comunistas, la gente se resiste a consagrarse al bien común. Somos sensibles a los intereses colectivos, pero no hasta el punto de renunciar a los individuales. El comunismo se hundió porque su estructura económica de incentivos había perdido contacto con la naturaleza humana. Por desgracia, no lo hizo sin antes causar gran sufrimiento y muerte.
La Alemania nazi fue un desastre ideológico bien diferente. También en ella lo colectivo (das Volk) se ponía por encima de lo individual, pero en vez de la ingeniería social, los métodos elegidos eran los chivos expiatorios y la manipulación genética. La gente se dividía en una categoría «superior» y otra «inferior», la primera de las cuales tenía que protegerse contra la contaminación de la segunda. En el horrible lenguaje médico de los nazis, un Volk saludable requería la eliminación de los elementos cancerosos. La idea se llevó al extremo, de una manera que ha deteriorado la reputación de la biología en las sociedades occidentales. Pero la ideología seleccionista subyacente no se restringió a ese tiempo y lugar. A principios del siglo XX, el movimiento eugenista (que aspiraba a mejorar la humanidad mediante la reproducción selectiva de los más aptos) tuvo un gran auge tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Basándose en ideas que se remontan a La República de Platón, consideraba aceptable la castración de los criminales. Y el darwinismo social (la idea de que en una economía de laissezfaire el fuerte debe imponerse al débil, lo que redundaría en un mejoramiento general de la población) aún sigue inspirando los programas políticos. En esta visión, ayudar a los pobres subvertiría el orden natural. La ideología política y la biología son extraños compañeros de cama, y la mayoría de biólogos preferimos dormir en una habitación separada. La razón por la que no nos hemos salido con la nuestra es el increíble atractivo de las palabras «naturaleza» y «natural». Suenan tan reconfortantes que todas las ideologías quieren apropiárselas. Esto significa que los biólogos, cuando escriben sobre el comportamiento y la sociedad, se arriesgan a ser succionados por el remolino político. Así ocurrió, por ejemplo, tras la publicación de nuestro estudio sobre la equidad primate. Los periódicos usaron nuestro hallazgo de que un mono rechaza el pepino en cuanto ve que su vecino come uvas para abogar por una sociedad más igualitaria. «Si los monos rechazan el tratamiento injusto, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo?», se interrogaban las páginas de opinión. Esto suscitó extrañas reacciones, como un mensaje por correo electrónico que nos acusaba de comunistas. Su autor pensaba que estábamos intentando socavar el capitalismo, al que por lo visto le trae sin cuidado la justicia. Lo que nuestro crítico no captó, sin embargo, es que las reacciones de nuestros monos recordaban el funcionamiento del mercado libre. ¿Qué puede ser más capitalista que comparar lo obtenido por uno con lo obtenido por otro y quejarse de la diferencia de precio?
En 1879, el economista norteamericano Francis Walker intentó explicar por qué su gremio tenía tan «mala fama entre las personas reales». Echó las culpas a su incapacidad para comprender por qué el comportamiento humano no se ajusta a la teoría económica. No siempre actuamos como los economistas piensan que deberíamos, principalmente porque somos menos egoístas y menos racionales de lo que los economistas suponen que somos. Los economistas están siendo adoctrinados en una maqueta de la naturaleza humana que dan por buena hasta tal punto que su propio comportamiento ha comenzado a parecerse a ella. Los exámenes psicológicos han demostrado que los catedráticos de economía son más egocéntricos que el estudiante universitario medio. La exposición clase tras clase al modelo capitalista del interés propio parece matar cualquier tendencia prosocial de entrada. Dejan de confiar en los demás y, en correspondencia, los demás dejan de confiar en ellos. De ahí la mala fama. Los mamíferos sociales, en cambio, conocen la confianza, la lealtad y la solidaridad. Como los chimpancés del parque nacional de Taï, no dejan atrás al desafortunado. Además, tienen maneras de tratar a los aprovechados, como rehusar la cooperación con aquellos que no cooperan. La reciprocidad les permite construir la clase de sistema de apoyo social que muchos economistas ven como una quimera. En la vida colectiva de nuestros parientes cercanos no es difícil reconocer tanto el espíritu competitivo del capitalismo como un bien desarrollado espíritu comunitario. Así pues, el sistema político más adecuado para nosotros debería encontrar el equilibrio de los dos. No somos hormigas, así que el socialismo puro no es para nosotros. La historia reciente ha demostrado qué ocurre cuando se reprime la ambición individual. Pero, aunque la caída del Muro de Berlín se presentara como un triunfo del mercado libre, no hay garantía de que el capitalismo puro tenga más futuro que el socialismo. No es que esta forma de gobierno no exista en ninguna parte —incluso en Estados Unidos abundan las inspecciones, las compensaciones, los sindicatos y los subsidios que restringen la libertad de mercado—, pero, en comparación con el resto del mundo, Estados Unidos es un experimento de competencia sin restricciones. Este ensayo la ha convertido en la nación más rica de la historia de la civilización; sin embargo, algo enigmático está ocurriendo con la salud nacional, cada vez más rezagada en relación con la riqueza. Estados Unidos tenía los ciudadanos más altos y saludables del mundo, pero ahora está entre las últimas naciones industrializadas en cuanto a longevidad y entre las primeras en cuanto a embarazos prematuros y mortalidad
infantil. Mientras que la mayoría de naciones ha ido sumando casi una pulgada por década a su estatura media, Estados Unidos se ha estancado desde la década de 1970. El resultado es que el europeo del norte medio sobrepasa ahora en tres pulgadas al estadounidense medio. Esto no puede explicarse por las últimas oleadas de inmigrantes, que constituyen una fracción demasiado reducida de la población como para afectar a esta estadística. En cuanto a la esperanza de vida, Estados Unidos también se está rezagando. En este índice de salud fundamental, ya ni siquiera figura entre las primeras veinticinco naciones con una población más longeva. ¿Cómo se explica esto? El primer culpable que acude a la mente es la privatización de la sanidad, que se traduce en millones de personas sin seguridad social. Pero el problema quizá sea más profundo. El economista británico Richard Wilkinson, que ha compilado datos globales sobre la conexión entre estatus socioeconómico y salud, culpa a la desigualdad. Con una clase baja enorme, la diferencia entre ricos y pobres en Estados Unidos se parece a la de muchos países del tercer mundo. El uno por ciento de la clase superior de los norteamericanos acumula más ingresos que todo el 40 por ciento de la clase inferior. Ésta es una diferencia enorme en comparación con Europa y Japón. Wilkinson argumenta que las grandes disparidades de renta erosionan el tejido social, generan resentimiento y menoscaban la confianza, lo que crea estrés tanto en el rico como en el pobre. Nadie se siente tranquilo en un sistema así. El resultado es que la nación más rica del mundo tiene ahora una salud pública pobre. Se piense lo que se piense de un sistema político, si no es capaz de promover el bienestar físico de sus ciudadanos es que tiene un problema. Así como el comunismo se hundió porque su ideología no se ajustaba al comportamiento humano, el capitalismo inmoderado quizá sea insostenible en su celebración del bienestar material de unos pocos en detrimento del resto. Niega la solidaridad básica que hace soportable la vida. También va contra una larga historia evolutiva de igualitarismo, que a su vez tiene que ver con nuestra naturaleza cooperativa. Los experimentos con primates demuestran que la cooperación se deshace si los beneficios no se reparten entre todos los participantes, y el comportamiento humano probablemente obedece al mismo principio. Así pues, el libro de la naturaleza ofrece páginas que complacerán tanto a los liberales como a los conservadores, tanto a los convencidos de que todos
estamos en el mismo barco como a los que rinden culto al interés individual. Cuando Margaret Thatcher dijo que la sociedad sólo era una ilusión, no estaba retratando al primate intensamente sociable que somos. Y cuando Piotr Kropotkin, un príncipe de la Rusia decimonónica, afirmó que la lucha por la vida sólo podía conducir a una cooperación creciente, estaba cerrando los ojos a la libre competencia y sus efectos estimulantes. El reto es encontrar el equilibrio justo entre ambas. Probablemente nuestras sociedades funcionarían mejor si imitaran, en la medida de lo posible, el modelo de comunidad a pequeña escala de nuestros ancestros. Es obvio que no evolucionamos para vivir en ciudades con millones de personas, donde tropezamos con extraños dondequiera que vayamos, somos amenazados por ellos en calles oscuras, nos sentamos a su lado en el autobús y les tocamos el claxon en los embotellamientos. Como los bonobos en sus comunidades altamente cohesionadas, nuestros ancestros estaban rodeados de conocidos con los que trataban a diario. Es notable que nuestras sociedades sean tan ordenadas, productivas y relativamente seguras como son. Pero los urbanistas pueden y deben esmerarse más en aproximarse a la vida comunitaria de antaño, en la que todo el mundo conocía el nombre y la dirección de cada niño. El término «capital social» se refiere a la salvaguarda pública y la sensación de seguridad derivadas de un entorno predecible y una red social densa. Los vecindarios más viejos en ciudades como Chicago, Nueva York, Londres y París generan dicho capital social, pero sólo porque se diseñaron para que la gente viviera, trabajara, comprara y fuera a la escuela sin salir de ellos. De este modo, la gente llega a conocerse y comienza a compartir valores. Una joven, camino de casa, al oscurecer está rodeada de tantos residentes interesados en unas calles seguras que puede sentirse protegida. Está rodeada de una vigilancia vecinal tácita. La tendencia moderna a separar físicamente los lugares donde se satisfacen las necesidades humanas rompe con esta tradición, obligando a las personas a vivir en un sitio, comprar en uno diferente y trabajar en otro. Es un desastre para el sentido de comunidad, por no hablar del tiempo y el combustible consumidos y del estrés acumulado que conlleva trasladar a toda esa gente. En palabras de Edward Wilson, la biología nos mantiene sujetos con una correa y sólo dejará que nos perdamos si nos alejamos de lo que somos. Podemos planificar nuestra vida como queramos, pero nuestra prosperidad dependerá de lo bien que se ajuste a las predisposiciones humanas.
Encontré un vívido ejemplo de esto mientras tomaba el té con una pareja joven, durante una visita a un kibbutz israelí en la década de 1990. Ambos se habían criado en un kibbutzim cercano cuando todavía se separaba a los niños de los padres para que crecieran juntos en la cooperativa. La pareja me explicó que esta práctica se ha abandonado y que ahora se permite a los niños ir a casa con sus padres después de la escuela y por la noche. El cambio fue un alivio, me dijeron, porque tener a los hijos cerca «parece lo correcto». ¡Qué obviedad! El kibbutz había tensado demasiado la correa. No me atrevo a predecir lo que podemos y no podemos hacer, pero el vínculo materno-filial parece sacrosanto, porque está en el meollo de la biología mamífera. Encontramos la misma clase de límites a la hora de decidir qué tipo de sociedad queremos construir y cómo lograr unos derechos humanos globales. Estamos tan atados a una psicología humana conformada por millones de años de vida en comunidades pequeñas, que de algún modo necesitamos estructurar el mundo que nos rodea de una manera reconocible para dicha psicología. Si pudiéramos conseguir ver a la gente de otros continentes como parte de nosotros e integrarla en nuestro círculo de reciprocidad y empatía, estaríamos construyendo sobre nuestra naturaleza y no yendo contra ella. En el año 2004, el ministro de Justicia israelí provocó un gran revuelo político al compadecerse del enemigo. Yosef Lapid cuestionó el plan del ejército israelí de demoler miles de casas palestinas en una zona a lo largo de la frontera con Egipto. Lo habían conmovido las imágenes de los telediarios: «Cuando vi la imagen de una anciana a cuatro patas en las ruinas de su casa buscando sus medicinas bajo unas baldosas, pensé qué diría yo si fuera mi abuela». La abuela de Lapid fue una víctima del Holocausto. Los partidarios de la línea dura no querían oír esto, por supuesto, y se distanciaron de él. El incidente ilustra cómo una emoción simple puede ampliar la definición del grupo propio. De pronto, Lapid se había dado cuenta de que los palestinos también estaban dentro de su círculo de preocupación. La empatía es el arma que puede librarnos de la maldición xenófoba. Pero la empatía es frágil. En nuestros parientes cercanos se activa, en el contexto comunitario, por hechos como el sufrimiento de una cría, pero se desactiva con la misma facilidad cuando se trata de extraños o miembros de otras especies. La manera en que un chimpancé casca el cráneo de un mono vivo golpeándolo contra un tronco para acceder a los sesos no es la mejor publicidad de la empatía antropoide. Los bonobos son menos brutales, pero también en este
caso la empatía debe pasar varios filtros antes de expresarse. A menudo estos filtros la retienen, porque ningún antropoide puede permitirse sentir lástima de todos los seres vivos todo el tiempo. Ello vale también para los seres humanos. Nuestro diseño evolutivo dificulta la identificación con los foráneos. Hemos sido diseñados para aborrecer a nuestros enemigos, ignorar las necesidades de la gente que apenas conocemos y desconfiar de cualquiera que tenga un aspecto distinto del nuestro. Aunque dentro de nuestras comunidades podemos ser altamente cooperativos, casi nos convertimos en otro animal cuando se trata de extraños. Estas actitudes fueron resumidas por Winston Churchill, mucho antes de que se ganara la reputación de corajudo político-guerrero, cuando escribió: «La historia del género humano es la guerra. Salvo interludios breves y precarios, nunca ha habido paz en el mundo, y antes de que comenzara la historia, la rivalidad a muerte era universal e inacabable». Como hemos visto, esto es una gran exageración. Nadie niega nuestro potencial guerrero, pero Churchill estaba muy equivocado en cuanto a los interludios. Los grupos de cazadoresrecolectores contemporáneos coexisten en paz la mayor parte del tiempo. Con toda probabilidad, esto se aplicaba aún más a nuestros ancestros, que vivían en un planeta con mucho espacio y relativamente poca necesidad de competir. Deben haber pasado por largos periodos de armonía entre grupos, interrumpidos sólo por breves interludios de confrontación. Aunque las circunstancias han cambiado y hacen que la paz sea hoy mucho más difícil de mantener que en aquellos días, un retorno a la disposición mental que permitió las relaciones intergrupales mutuamente beneficiosas quizás esté más a nuestro alcance de lo que puede parecerles a quienes enfatizan nuestro lado guerrero. Después de todo, tenemos una historia de buena convivencia entre grupos, al menos igual de larga que la historia de guerra. Poseemos tanto un lado chimpancé, que excluye las relaciones amigables entre grupos, como un lado bonobo, que permite el intercambio sexual y el acicalamiento mutuo a través de las fronteras. ¿Qué mono llevamos dentro?
Cuando a Helena Bonham Carter le preguntaron en una entrevista cómo se había preparado para su papel de Ari en El planeta de los simios, respondió que simplemente había contactado con la mona que llevaba dentro. Ella y los otros actores de la película fueron a una academia «simia» para adquirir posturas y movimientos simiescos, pero, aunque la menuda Bonham Carter interpretó a un chimpancé, lo que había encontrado en su interior era, pienso, un sensual bonobo. El contraste entre estos dos antropoides me recuerda la distinción que hacen los psicólogos entre personalidades HE y HA. Las personalidades HE (Hierarchy-Enhancing) creen en la ley y el orden, y en la mano dura para mantener a todo el mundo en su sitio. En cambio, las personalidades HA (Hierarchy-Attenuating) buscan nivelar el terreno de juego. La cuestión no es qué tendencia es más deseable, porque sólo las dos juntas crean la sociedad humana tal como la conocemos. Nuestras sociedades equilibran ambos tipos, con instituciones que son más HE, como la justicia, o más HA, como los movimientos por los derechos civiles y las organizaciones que se ocupan de los pobres. Cada persona tiende a un tipo u otro, y hasta podríamos clasificar especies enteras según este criterio, con los chimpancés en la categoría HE y los bonobos en la HA. ¿Podríamos ser un híbrido entre estos dos antropoides? Sabemos poco sobre el comportamiento de los híbridos reales, pero son biológicamente posibles y, de hecho, existen. Ningún zoológico que se precie cruzaría deliberadamente dos primates amenazados, pero hay un reporte de un pequeño circo itinerante francés cuya función incluye grandes monos con voces curiosas. Se pensaba que estos antropoides eran chimpancés, pero para el oído experto sus voces son tan agudas como las de los bonobos. Resulta que, sin saberlo, el circo adquirió hace tiempo un bonobo macho, conocido por el nombre de Congo. El adiestrador pronto advirtió el impulso sexual insaciable de este macho, que explotó a base de recompensar sus mejores ejecuciones dejándolo retozar con las hembras del circo, todas chimpancés. La progenie resultante, que podríamos llamar «bonancés» o «chimpobos», camina de pie con notable facilidad y llama la atención por su gentileza y sensibilidad. Puede que compartamos mucho con estos híbridos. Tenemos la fortuna de poseer no uno, sino dos monos interiores, que juntos nos permiten construir una imagen de nosotros mismos considerablemente más compleja de lo que nos habían dicho los biólogos durante los pasados veinticinco años. La visión que
nos retrata como egoístas y mezquinos, con una moralidad ilusoria, debe revisarse. Si somos esencialmente antropoides, como yo argumentaría, o al menos descendientes de antropoides, como argüiría cualquier biólogo, entonces nacemos con una gama de tendencias, desde las más básicas hasta las más nobles. Lejos de ser un producto de la imaginación, nuestra moralidad es el resultado del mismo proceso de selección que conformó nuestro lado competitivo y agresivo. Que semejante criatura pueda haberse derivado de la eliminación de genotipos no exitosos es lo que presta a la visión darwiniana su potencia. Si evitamos confundir este proceso con sus productos —el error de Beethoven—, lo que vemos es uno de los animales más internamente conflictivos que han caminado sobre la faz de la Tierra. Es capaz de una destrucción increíble, tanto de su medio ambiente como de su propia estirpe, pero al mismo tiempo posee pozos de empatía y amor más profundos que los de cualquier otra especie. Puesto que este animal ha adquirido dominancia sobre el resto, es de la máxima importancia que se mire con honestidad al espejo para conocer tanto al archienemigo al que se enfrenta como al aliado dispuesto a ayudarle a construir un mundo mejor.
Apéndice
Bibliografía 1. Nuestra familia antropoide Ardrey, R., African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man, Simon & Schuster, Nueva York, 1961 [trad. esp.: Génesis en África: la evolución y el origen del hombre, Hispano Europea, Barcelona, 1969]. Baron-Cohen, S., The Essential Difference: The Truth About the Male and Female Brain, Basic Books, Nueva York, 2003. Cartmill, M., A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature Through History, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1993. Cohen, S., Doyle, W.J., Skoner, D.P., Rabin, B.S. y Gwaltney, J.M., «Social Ties and Susceptibility to the Common Cold», Journal of the American Medical Association 277 (1997), págs. 1940-1944. Coolidge, H.J., «Pan Paniscus: Pygmy Chimpanzee from South of the Congo River», American Journal of Physical Anthropology 18 (1933), págs. 1-57. —, «Historical Remarks Bearing on the Discovery of Pan Paniscus», en Susman, R.L. (ed.), The Pygmy Chimpanzee, Plenum, Nueva York (1984), págs. ix-xiii. Darwin, Ch., On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, John Murray, Londres, 1967 [1859] [trad. esp.: El origen de las especies, Alianza, Madrid, 2003.] —, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Princeton University Press, Princeton, 1981 [1871] [trad. esp.: El origen del hombre, EDAF, Madrid, 1982]. Dawkins, R., The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford, 1976 [trad. esp.: El gen egoísta, Salvat, Barcelona, 1993]. De Waal, F.B.M., «Aap Geeft Aapje de Fles», en De Levende Natuur 82(2) (1980), págs. 45-53. —, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996 [trad. esp.: Bien natural. Los orígenes del bien y del mal en los humanos y otros animales, Herder, Barcelona, 1997]. —, Bonobo: The Forgotten Ape, University of California Press, Berkeley, 1997; con fotografías de Frans Lanting. Ghiselin, M., The Economy of Nature and the Evolution of Sex, University of California Press, Berkeley, 1974. Goodall, J., «Life and Death at Gombe», National Geographic 155(5) (1979), págs. 592-621. —, The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. —, Reason for Hope, Warner, Nueva York, 1999. Greene, J. y Haidt, J., «How (and Where) Does Moral Judgement Work?», Trends in Cognitive Sciences 16 (2002), págs. 517-523. Hoffman, M.L., «Sex Differences in Empathy and Related Behaviors», Psychological Bulletin 84 (1978), págs. 712-722. Kano, T., The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology, Stanford University Press, Stanford, CA, 1992. Köhler, W., Mentality of Apes, 2ª ed., Vintage, Nueva York, 1959 [1925].
Menzel, C.R., «Unprompted Recall and Reporting of Hidden Objects by a Chimpanzee (Pan Troglodytes) After Extended Delays», Journal of Comparative Psychology 113 (1999), págs. 426-434. Montagu, A. (ed.), Man and Aggression, Oxford University Press, Londres, 1968 [trad. esp.: Hombre y agresión, Kairós, Barcelona, 1970]. Morris, D., The Naked Ape, McGraw-Hill, Nueva York, 1967 [trad. esp.: El mono desnudo, Plaza & Janés, Barcelona, 1968]. Nakamichi, M., «Stick Throwing by Gorillas at the San Diego Wild Animal Park», Folia primatologica 69 (1998), págs. 291-295. Nesse, R.M., «Natural Selection and the Capacity for Subjective Commitment», en Nesse, R.M. (ed.), Evolution and the Capacity for Commitment, Russell Sage, Nueva York (2001), págs. 1-44. Nishida, T., «The Social Group of Wild Chimpanzees in the Mahali Mountains», Primates 9 (1968), págs. 167-224. Parr, L.A. y De Waal, F.B.M., «Visual Kin Recognition in Chimpanzees», Nature 399 (1999), págs. 647648. Patterson, T., «The Behavior of a Group of Captive Pygmy Chimpanzees (Pan paniscus)», Primates 20 (1979), págs. 341-354. Ridley, M., The Origins of Virtue, Viking, Londres, 1996. —, The Cooperative Gene, Free Press, Nueva York, 2002. Schwab, K., «Capitalism Must Develop More of a Conscience», Newsweek (24 de febrero), 2003. Smith, A., A Theory of Moral Sentiments, Modern Library, Nueva York, 1937 [1759] [trad. esp.: La teoría de los sentimientos morales, Alianza, Madrid, 2004]. Sober, E. y Wilson, D.S., Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1998 [trad. esp.: El comportamiento altruista, evolución y psicología, Siglo XXI Editores, Madrid, 2000]. Taylor, S., The Tending Instinct, Times Books, Nueva York, 2002. Tratz, E.P. y Heck, H., «Der Afrikanische Anthropoide “Bonobo”, eine Neue Menschenaffengattung», Säugetierkundliche Mitteilungen 2 (1954), págs. 97-101. Wildman, D.E., Uddin, M., Liu, G., Grossman, L.I. y Goodman, M., «Implications of Natural Selection in Shaping 99.4% Nonsynonymous DNA Identity Between Humans and Chimpanzees: Enlarging Genus Homo», Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (2003), págs. 7181-7188. Williams, G.C., Réplica a los comentarios de «Huxley’s Evolution and Ethics in Sociobiological Perspective», Zygon 23 (1988), págs. 437-438. Wilson, E.O., On Human Nature, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1978 [trad. esp.: Sobre la naturaleza humana, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983]. Wrangham, R.W. y Peterson, D., Demonic Males: Apes and the Evolution of Human Aggression, Houghton Mifflin, Boston, 1996. Wright, R., The Moral Animal: The New Science of Evolutionary Psychology, Pantheon, Nueva York, 1994. Yerkes, R.M., Almost Human, Century, Nueva York, 1925. Zihlman, A.L., «Body Build and Tissue Composition in Pan Paniscus and Pan Troglodytes, with Comparisons to Other Hominoids», en Susman, R.L. (ed.), The Pygmy Chimpanzee, Plenum, Nueva York (1984), págs. 179-200. Zihlman, A.L., Cronin, J.E., Cramer, D.L. y Sarich, V.M., «Pygmy Chimpanzee as a Possible Prototype for the Common Ancestor of Humans, Chimpanzees, and Gorillas», Nature 275 (1978), págs. 744-746.
2. Poder Adang, O., De Machtigste Chimpansee van Nederland: Leven en Dood in een Mensapengemeenschap, Nieuwezijds, Amsterdam, 1999.
Boehm, C., «Egalitarian Behavior and Reverse Dominance Hierarchy», Current Anthropology 34 (1993), págs. 227-254. —, «Pacifying Interventions at Arnhem Zoo and Gombe», en Wrangham, R.W., McGrew, W.C., De Waal, F.B.M. y Heltne, P. (eds.), Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, Cambridge (1994), págs. 211-226. —, Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. De Waal, F.B.M., «Sex-Differences in the Formation of Coalitions Among Chimpanzees», Ethology & Sociobiology 5 (1984), págs. 239-255. —, «The Chimpanzee’s Adaptive Potential: A Comparison of Social Life Under Captive and Wild Conditions», en Wrangham, R.W., McGrew, W.C., De Waal, F.B.M. y Heltne, P. (eds.), Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, Cambridge (1994), págs. 243-260. —, Bonobo: The Forgotten Ape, University of California Press, Berkeley, 1997; con fotografías de Frans Lanting. —, Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1998 [1982] [trad. esp.: La política de los chimpancés, Alianza, Madrid, 1993]. De Waal, F.B.M. y L.M. Luttrell, «Mechanisms of Social Reciprocity in Three Primate Species: Symmetrical Relationship Characteristics or Cognition?», Ethology & Sociobiology 9 (1988), págs. 101-118. —, «Toward a Comparative Socioecology of the Genus Macaca: Different Dominance Styles in Rhesus and Stumptail Monkeys», American Journal of Primatology 19 (1989), págs. 83-109. Doran, D.M., Jungers, W.L., Sugiyama, Y., Fleagle, J.G. y Heesy, C.P. «Multivariate and Phylogenetic Approaches to Understanding Chimpanzee and Bonobo Behavioral Diversity», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 14-34. Dowd, M., «The Baby Bust», The New York Times (10 de abril), 2002. Furuichi, T., «Social Interactions and the Life History of Female Pan Paniscus in Wamba, Zaire», International Journal of Primatology 10 (1989), págs. 173197. —, «Dominance Status of Wild Bonobos at Wamba, Zaire», XIVth Congress of the International Primatological Society, Estrasburgo, 1992. —, «Agonistic Interactions and Matrifocal Dominance Rank of Wild Bonobos at Wamba», International Journal of Primatology 18 (1997), págs. 855-875. Gamson, W., «A Theory of Coalition Formation», American Sociological Review 26 (1961), págs. 373-382. Goodall, J., «Unusual Violence in the Overthrow of an Alpha Male Chimpanzee at Gombe», en Nishida, T., McGrew, W.C., Marler, P., Pickford, M. y De Waal, F.B.M. (eds.), Topics in Primatology, Volume 1, Human Origins, University of Tokyo Press, Tokio (1992), págs. 131-142. Grady, M.F. y McGuire, M.T., «The Nature of Constitutions», Journal of Bioeconomics 1 (1999), págs. 227-240. Gregory, S. W. y Webster, S., «A Nonverbal Signal in Voices of Interview Partners Effectively Predicts Communication Accommodation and Social Status Perceptions», Journal of Personality and Social Psychology 70 (1996), págs. 1231-1240. Gregory, S.W. y Gallagher, T.J., «Spectral Analysis of Candidates’ Nonverbal Vocal Communication: Predicting U. S. Presidential Election Outcomes», Social Psychology Quarterly 65 (2002), págs. 298308. Hobbes, T., Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 [1651] [trad. esp.: Leviatán, Alianza, Madrid, 2004]. Hohmann, G. y Fruth, B., «Food Sharing and Status in Unprovisioned Bonobos», en Wiessner, P. y Schiefenhövel, W. (eds.), Food and the Status Quest, Berghahn, Providence (1996), págs. 47-67. Kano, T., «Male Rank Order and Copulation Rate in a Unit-Group of Bonobos at Wamba, Zaire», en McGrew, W.C., Marchant, L.F. y Nishida, T. (eds.), Great Ape Societies, Cambridge University Press,
Cambridge (1996), págs. 135-145. Kano, T., Comentarios sobre C.B. Stanford, Current Anthropology 39 (1998), págs. 410-411. Kawanaka, K., «Association, Ranging, and the Social Unit in Chimpanzees of the Mahale Mountains, Tanzania», International Journal of Primatology 5 (1984), págs. 411-434. Konner, M., «Some Obstacles to Altruism», en Post, S.G. et al. (eds.), Altruistic Love: Science, Philosophy, and Religion in Dialogue, Oxford University Press, Oxford (2002), págs. 192-211. Lee, P.C., «The Meanings of Weaning: Growth, Lactation and Life History», Evolutionary Anthropology 5 (1997), págs. 87-96. Lee, R.B., The !Kung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1979. Mulder, M., Omgaan met Macht, Elsevier, Amsterdam, 1979. Nishida, T., «Alpha Status and Agonistic Alliances in Wild Chimpanzees», Primates 24 (1983), págs. 318336. Nishida, T. y Hosaka, K., «Coalition Strategies Among Adult Male Chimpanzees of the Mahale Mountains, Tanzania», en McGrew, W.C., Marchant, L.F. y Nishida, T. (eds.), Great Ape Societies, Cambridge University Press, Cambridge (1996), págs. 114-134. Parish, A.R., «Sex and Food Control in the “Uncommon Chimpanzee”: How Bonobo Females Overcome a Phylogenetic Legacy of Male Dominance», Ethology & Sociobiology 15 (1993), págs. 157-179. Parish, A.R y De Waal, F.B.M., «The Other “Closest Living Relative”: How Bonobos Challenge Traditional Assumptions About Females, Dominance, Intra- and Inter-Sexual Interactions, and Hominid Evolution», en LeCroy, D. y Moller, P. (eds.), Evolutionary Perspectives on Human Reproductive Behavior, en Annals of the New York Academy of Sciences 907 (2000), págs. 97-103. Riss, D. y Goodall, J., «The Recent Rise to the Alpha-Rank in a Population of Free-Ranging Chimpanzees», Folia primatologica 27 (1977), págs. 134-151. Roy, R. y Benenson, J.F., «Sex and Contextual Effects on Children’s Use of Interference Competition», Developmental Psychology 38 (2002), págs. 306-312. Sacks, O., The Man who Mistook His Wife for a Hat, Picador, Londres, 1985. Sapolsky, R.M., Why Zebras Don’t Get Ulcers, Freeman, Nueva York, 1994. Schama, S., The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, Knopf, Nueva York, 1987. Schjelderup-Ebbe, T., «Beiträge zur Sozialpsychologie des Haushuhns», Zeitschrift für Psychologie 88 (1922), págs. 225-252. Sherif, M., In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Cooperation, Houghton Mifflin, Boston, 1966. Stanford, C.B., «The Social Behavior of Chimpanzees and Bonobos», Current Anthropology 39 (1998), págs. 399-407. Strier, K.B., «Causes and Consequences of Nonaggression in the Woolly Spider Monkey, or Muriqui», en Silverberg, J. y Gray, J.P. (eds.), Aggression and Peacefulness in Humam and Other Primates, Oxford University Press, Nueva York (1992), págs. 100-116. Thierry, B., «A Comparative Study of Aggression and Response to Aggression in Three Species of Macaque», en Else, J.G. y Lee, P.C. (eds.), Primate Ontogeny, Cognition and Social Behavior, Cambridge University Press, Cambridge (1986), págs. 307-313. Van Elsacker, L., Vervaecke, H. y Verheyen, R.F., «A Review of Terminology on Aggregation Patterns in Bonobos», International Journal of Primatology 16 (1995), págs. 37-52. Vervaecke, H., De Vries, H. y Van Elsacker, L., «Dominance and Its Behavioral Measures in a Captive Group of Bonobos», International Journal of Primatology 21 (2000), págs. 47-68. Wiessner, P., «Leveling the Hunter: Constraints on the Status Quest in Foraging Societies», en Wiessner, P. y Schiefenhövel, W. (eds.), Food and the Status Quest, Berghahn, Providence (1996), págs. 171-191. Woodward, R. y Bernstein, C., The Final Days, Simon & Schuster, Nueva York, 1976. Zinnes, D.A., «An Analytical Study of the Balance of Power Theories», Journal of Peace Research 4
(1967), págs. 270-288.
3. Sexo Alcock, J., The Triumph of Sociobiology, Oxford University Press, Oxford, 2001. Alexander, M.G. y Fisher, T.D., «Truth and Consequences: Using the Bogus Pipeline to Examine Sex Differences in Self-Reported Sexuality», Journal of Sex Research 40 (2003), págs. 27-35. Angier, N., Woman: An Intimate Geography, Houghton Mifflin, Nueva York, 1999 [trad. esp.: Mujer, una geografía íntima, Debate, Madrid, 2000]. Antilla, S., Tales from the Boom-Boom Room: Women vs. Wall Street, Bloomberg Press, Princeton, 2003. Arribas, A., Petite Histoire du Baiser, Nicolas Philippe, París, 2003. Bagemihl, B., Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, Nueva York, 1999. Beckerman, S. y Valentine, P., Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America, University Press of Florida, Gainesville, 2002. Bereczkei, T., Gyuris, T. y Weisfeld, G.E., «Sexual Imprinting in Human Mate Choice», Proceedings of the Royal Society of London 271 (2004), págs. 1129-1134. Betzig, L., Despotism and Differential Reproduction: A Darwinian View of History, Aldine de Gruyter, Nueva York, 1986. Boesch, C. y Boesch, H., «Sex Differences in the Use of Natural Hammers by Wild Chimpanzees: A Preliminary Report», Journal of Human Evolution 13 (1984), págs. 415-585. Bray, O.E., Kennelly, J.J. y Guarino, J.L., «Fertility of Eggs Produced on Territories of Vasectomized RedWinged Blackbirds», Wilson Bulletin 87 (1975), págs. 187-195. Brown Travis, C. (ed.), Evolution, Gender, and Rape, MIT Press, Cambridge, MA, 2003. Buss, D.M., «Sex Differences in Human Mate Preferences», Behavioral and Brain Sciences 12 (1989), págs. 1-49. Cardoso, F.L. y Werner, D., «Homosexuality», en Ember, C.R. y Ember, M. (eds.), Encyclopedia of Sex and Gender: Men and Women in the World’s Cultures, Kluwer, Nueva York (2004), págs. 204-215. Dahl, J.F., «Cyclic Perineal Swelling During the Intermenstrual Intervals of Captive Female Pygmy Chimpanzees», Journal of Human Evolution 15 (1986), págs. 369-385. Dahl, J.F., Nadler, R.D. y Collins, D.C., «Monitoring the Ovarian Cycles of Pan troglodytes and Pan paniscus: A Comparative Approach», American Journal of Primatology 24 (1991), págs. 195-209. Daly, M. y Wilson, M., «Whom Are Newborn Babies Said to Resemble?», Ethology & Sociobiology 3 (1982), págs. 69-78. —, Homicide, Aldine de Gruyter, Hawthorne, NY, 1988. De Waal, F.B.M., «Tension Regulation and Nonreproductive Functions of Sex Among Captive Bonobos», National Geographic Research 3 (1987), págs. 318-335. —, «Sex as an Alternative to Aggression in the Bonobo», en Abramson, P. y Pinkerton, S. (eds.), Sexual Nature, Sexual Culture, University of Chicago Press, Chicago (1995), págs. 37-56. —, Comentario sobre C.B. Stanford. Current Anthropology 39 (1998), págs. 407-408. —, «Survival of the Rapist», reseña de A Natural History of Rape de R. Thornhill y C.T. Palmer, New York Times Book Review (2 de abril 2000), págs. 24-25. —, The Ape and the Sushi Master, Basic Books, Nueva York, 2001 [trad. esp.: El simio y el aprendiz de sushi. Reflexiones de un primatólogo sobre la cultura, Paidós, Barcelona, 2002]. Deer, B., «Death of the Killer Ape», The Sunday Times Magazine, Londres (9 de marzo), 1997. Diamond, M., «Selected Cross-Generational Sexual Behavior in Traditional Hawai’i: A Sexological Ethnography», en Feierman, J.R. (ed.), Pedophilia: Biosocial Dimensions, Springer, Nueva York (1990), págs. 378-393.
Ehrlich, P., Human Natures: Genes, Cultures, and the Human Prospect, Island Press, Washington, DC, 2000. Fisher, H., The Sex Contract: The Evolution of Human Behavior, Quill, Nueva York, 1983 [trad. esp.: El contrato sexual, Salvat, Barcelona, 1995]. Fossey, D., «Infanticide in Mountain Gorillas with Comparative Notes on Chimpanzees», en Hausfater, G. y Hrdy, S.B. (eds.), Infanticide, Aldine de Gruyter, Nueva York (1984), págs. 217-235. Foucault, M., The History of Sexuality: An Introduction, volumen 1, Vintage, Nueva York, 1978 [trad. esp.: Historia de la sexualidad, Siglo XXI Editores, Madrid]. Freese, J. y Meland, S., «Seven Tenths Incorrect: Heterogenity and Change in the Waist-to-Hip Ratios in Playboy Centerfold Models and Miss America Pageant Winners», Journal of Sex Research 39 (2002), págs. 133-138. Freud, S., Totem and Taboo: Some Points of Agreement Between the Mental Lives of Savages and Neurotics, Norton, Nueva York, 1950 [1913] [trad. esp.: Tótem y tabú, Alianza, Madrid, 1999]. Friedman, D.M., A Mind of its Own: A Cultural History of the Penis, Free Press, Nueva York, 2001. Furuichi, T. y Hashimoto, C., «Why Female Bonobos Have a Lower Copulation Rate During Estrus Than Chimpanzees», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 156-167. Furuichi T., Idani, G., Ihobe, H., Kuroda, S., Kitamura, K., Mori, A., Enomoto, T., Okayasu, N., Hashimoto, C. y Kano, T., «Population Dynamics of Wild Bonobos at Wamba», International Journal of Primatology 19 (1998), págs. 1029-1043. Goldfoot, D.A., Westerborg-van Loon, H., Groeneveld, W. y Slob, A.K., «Behavioral and Physiological Evidence of Sexual Climax in the Female Stumptailed Macaque», Science 208 (1980), págs. 14771479. Gould, S.J., «Freudian Slip», Natural History (abril 1987), págs. 15-21. Harcourt, A.H., «Sexual Selection and Sperm Competition in Primates: What Are Male Genitalia Good For?», Evolutionary Anthropology 4 (1995), págs. 121-129. Hashimoto, C. y Furuichi, T., «Social Role and Development of Noncopulatory Sexual Behavior of Wild Bonobos», en Wrangham, R. W. et al. (eds.), Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, Cambridge, MA (1994), págs. 155-168. Hawkes, K., O’Connell, J.F., Blurton-Jones, N.G., Alvarez, H. y Charnov, E.L., «Grandmothering, Menopause, and the Evolution of Human Life Histories», Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (1998), págs. 1336-1339. Hobbes, T., Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 [1651]. Hohmann, G. y Fruth, B., «Dynamics in Social Organization of Bonobos (Pan Paniscus)», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 138-150. Hrdy, S.B., «Infanticide Among Animals: A Review, Classification, and Examination of the Implications for the Reproductive Strategies of Females», Ethology & Sociobiology 1 (1979), págs. 13-40. —, Mother Nature: A History of Mothers, Infants, and Natural Selection, Pantheon, Nueva York, 1999. Hrdy, S.B. y Whitten, P.L., «Patterning of Sexual Activity», en Smuts, B. et al. (eds.), Primate Societies, University of Chicago Press, Chicago (1987), págs. 370-384. Hua, C., A Society Without Fathers or Husbands: The Na of China, Zone Books, Nueva York, 2001. Jolly, A., Lucy’s Legacy: Sex and Intelligence in Human Evolution, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. Kano, T., The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology, Stanford University Press, Stanford, CA, 1992. Kevles, B., Females of the Species: Sex and Survival in the Animal Kingdom, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. y Martin, C.E., Sexual Behavior of the Human Male, Saunders Company, Filadelfia, 1948.
Kuroda, S., El mono desconocido: El chimpancé pigmeo (en japonés), Chikuma-Shobo, Tokio, 1982. Laumann, E., Gagnon, J.H., Michael, R.T. y Michaels, S., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States, University of Chicago Press, Chicago, 1994. Linden, E., The Octopus and the Orangutan, Dutton, Nueva York, 2002. Lovejoy, C.O., «The Origin of Man», Science 211 (1981), págs. 341-350. Malinowski, B., The Sexual Life of Savages, Lowe & Brydone, Londres, 1929 [trad. esp.: La vida sexual de los salvajes, Morata, Madrid, 1975]. Marlowe, F., «Male Contribution to Diet and Female Reproductive Success Among Foragers», Current Anthropology 42 (2001), págs. 755-760. McGrew, W.C., «Evolutionary Implications of Sex-Differences in Chimpanzee Predation and Tool-Use», en Hamburg, D.A. y McCown, E.R. (eds.), The Great Apes, Benjamin Cummings, Menlo Park (1979), págs. 440-463. Michael, R.T., Gagnon, J.H., Laumann, B.O. y Kolata, G., Sex in America: A Definitive Survey, Little, Brown, Nueva York, 1994. Møller, A.P., «Ejaculate Quality, Testes Size and Sperm Competition in Primates», Journal of Human Evolution 17 (1988), págs. 479-488. Morris, D., The Naked Ape, McGraw-Hill, Nueva York, 1967 [trad. esp.: El mono desnudo, Plaza & Janés, Barcelona, 1968]. Nishida, T. y Kawanaka, K., «Within-Group Cannibalism by Adult Male Chimpanzees», Primates 26 (1985), págs. 274-284. Palombit, R.A., «Infanticide and the Evolution of Pair Bonds in Nonhuman Primates», Evolutionary Anthropology 7 (1999), págs. 117-129. Panksepp, J., Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, Oxford University Press, Nueva York, 1998. Potts, M. y Short, R., Ever Since Adam and Eve: The Evolution of Human Sexuality, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. Pusey, A.E. y Packer, C., «Infanticide in Lions: Consequences and Counter-Strategies», en Parmigiani, S. y Vom Saal, F. (eds.), Infanticide and Parental Care, Harwood Academic Publishers, Chur (1994), págs. 277-299. Reno, P.L., Meindl, R.S., McCollum, M.A. y Lovejoy, C.O., «Sexual Dimorphism in Australopithecus Afarensis Was Similar to That of Modern Humans», Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (2003), págs. 9404-9409. Savage-Rumbaugh, S. y Wilkerson, B., «Socio-Sexual Behavior in Pan Paniscus and Pan Troglodytes: A Comparative Study», Journal of Human Evolution 7 (1978), págs. 327-344. Short, R.V., «Sexual Selection and its Component Parts, Somatic and Genital Selection as Illustrated by Man and the Great Apes», Advances in the Study of Behaviour 9 (1979), págs. 131-158. Simmons, L.W., Firman, R., Rhodes, G. y Peters. M., «Human Sperm Competition: Testis Size, Sperm Production and Rates of Extrapair Copulations», Animal Behaviour 68 (2004), págs. 297-302. Singh, D., «Adaptive Significance of Female Physical Attractiveness: Role of Waist-to-Hip Ratio», Journal of Personality and Social Psychology 65 (1993), págs. 293-307. Small, M.F., What’s Love Got to Do with It?, Anchor Books, Nueva York, 1995. —, «How Many Fathers are Best for a Child?», Discover (abril 2003), págs. 54-61. Smuts, B.B., «The Evolutionary Origins of Patriarchy», Human Nature 6 (1995), págs. 1-32. Sommer, V., «Infanticide Among the Langurs of Jodhpur: Testing the Sexual Selection Hypothesis with a Long-Term Record», en Parmigiani, S. y Vom Saal, F. S. (eds.), Infanticide and Parental Care, Harwood Academic Publishers, Chur (1994), págs. 155-187. Stanford, C.B., The Hunting Apes: Meat-eating and the Origin of Human Behavior, Princeton University Press, Princeton, 1999. Sugiyama, Y., «Social Organization of Hanuman Langurs», en Altmann, S.A. (ed.), Social Communication Among Primates, The University of Chicago Press, Chicago (1967), págs. 221-253.
Suzuki, A., «Carnivority and Cannibalism Observed Among Forest-Living Chimpanzees», Journal of the Anthropological Society of Nippon 79 (1971), págs. 30-48. Symons, D., The Evolution of Human Sexuality, Oxford University Press, Nueva York, 1979. Szalay, F.S. y Costello, R.K., «Evolution of Permanent Estrus Displays in Hominids», Journal of Human Evolution 20 (1991), págs. 439-464. Thompson-Handler, N., The Pygmy Chimpanzee: Sociosexual Behavior, Reproductive Biology and Life History Patterns (tesis no publicada), Yale University, New Haven, 1990. Thornhill, R. y Palmer, C.T., The Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion, MIT Press, Cambridge, MA, 2000. Tratz, E.P. y Heck, H., «Der Afrikanische Anthropoide “Bonobo”, eine Neue Menschenaffengattung», Säugetierkundliche Mitteilungen 2 (1954), págs. 97-101. Van Hooff, J.A.R.A.M., De Mens, een Primaat Net Zo «Eigenaardig» als de Andere Primaten, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), La Haya, 2002. Van Schaik, C.P. y Dunbar, R.I.M., «The Evolution of Monogamy in Large Primates: A New Hypothesis and Some Crucial Tests», Behaviour 115 (1990), págs. 30-62. Vasey, P.L., «Homosexual Behavior in Primates: A Review of Evidence and Theory», International Journal of Primatology 16 (1995), págs. 173-204. Walker, A., By the Light of My Fathers Smile, Ballantine, Nueva York, 1998. Wolf, A.P. y Durham, W.H., Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Stanford University Press, Stanford, CA, 2005. Wrangham, R.W., «The Evolution of Sexuality in Chimpanzees and Bonobos», Human Nature 4 (1993), págs. 47-79. Wright, C., «Going Ape», www.bostonphoenix.com (14-21 noviembre), 2002. Yerkes, R.M., «Conjugal Contrasts Among Chimpanzees», Journal of Abnormal and Social Psychology 36 (1941), págs. 175-199. Zerjal, T., et al., «The Genetic Legacy of the Mongols», American Journal of Human Genetics 72 (2003), págs. 717-721. Zimmer, C., Evolution: The Triumph of an Idea, Harper Collins, Nueva York, 2001. Zuk, M., Sexual Selections: What We Can and Can’t Learn About Sex from Animals, University of California Press, Berkeley, CA, 2002.
4. Violencia Atwood, M.E., Cat’s Eye, Doubleday, Nueva York, 1989 [trad. esp.: Ojo de gato, Ediciones B, Barcelona, 1996]. Aureli, F., «Post-Conflict Anxiety in Nonhuman Primates: The Mediating Role of Emotion in Conflict Resolution», Aggressive Behavior 23 (1997), págs. 315-328. Aureli, F. y De Waal, F.B.M., «Inhibition of Social Behavior in Chimpanzees Under High-Density Conditions», American Journal of Primatology 41 (1997), págs. 213-228. —, Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley, CA, 2000. Aureli, F., Preston, S. D. y De Waal, F. B. M., «Heart Rate Responses to Social Interactions in Free-Moving Rhesus Macaques (Macaca Mulatta): A Pilot Study», Journal of Comparative Psychology 113 (1999), págs. 59-65. Bauman, J., «Observations of the Strength of the Chimpanzee and its Implications», Journal of Mammalogy 7 (1926), págs. 1-9. Brewer, S., The Forest Dwellers, Collins, Londres, 1978.
Butovskaya, M., Verbeek, P., Ljungberg, T. y Lunardini, A., «A Multi-Cultural View of Peacemaking Among Young Children», en Aureli, F. y De Waal, F.B.M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2001), págs. 243-258. Calhoun, J.B., «Population Density and Social Pathology», Scientific American 206 (1962), págs. 139-148. Cords, M. y Thurnheer, S., «Reconciliation with Valuable Partners by Long-Tailed Macaques», Ethology 93 (1993), págs. 315-325. De Waal, F.B.M., «Integration of Dominance and Social Bonding in Primates», Quarterly Review of Biology 61 (1986), págs. 459-479. —, «Prügelknaben bei Primaten und eine Tödliche Kampf in der Arnheimer Schimpansenkolonie», en Gruter, M. y Rehbinder, M. (eds.), Ablehnung, Meidung, Ausschluβ: Multidisziplinäre Untersuchungen über die Kehrseite der Vergemeinschaftung, Duncker & Humblot, Berlín (1986), págs. 129-145. —, Peacemaking Among Primates, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989. —, «The Myth of a Simple Relation Between Space and Aggression in Captive Primates», Zoo Biology Supplement 1 (1989), págs. 141-148. —, Bonobo: The Forgotten Ape (con fotografías de Frans Lanting), University of California Press, Berkeley, CA, 1997. —, «Primates—A Natural Heritage of Conflict Resolution», Science 289 (2000), págs. 586-590. —, The Ape and the Sushi Master, Basic Books, Nueva York, 2001 [trad. esp.: El simio y el aprendiz de sushi. Reflexiones de un primatólogo sobre la cultura, Paidós, Barcelona, 2002]. De Waal, F.B.M. y Johanowicz, D.L., «Modification of Reconciliation Behavior Through Social Experience: An Experiment with Two Macaque Species», Child Development 64 (1993), págs. 897908. De Waal, F.B.M. y Van Roosmalen, A., «Reconciliation and Consolation Among Chimpanzees», Behavioral Ecology & Sociobiology 5 (1979), págs. 55-66. Ember, C.R., «Myths About Hunter-Gatherers», Ethnology 27 (1978), págs. 239-448. Ferguson, B.R., «The History of War: Fact vs. Fiction», en Ury, W.L. (ed.), Must we Fight?, Jossey-Bass, San Francisco (2002), págs. 26-37. —, «The Birth of War», Natural History (julio-agosto 2003), págs. 28-34. Frye, D.P., «Conflict Management in Cross-Cultural Perspective», en Aureli, F. y De Waal, F.B.M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2001), págs. 334-351. Gat, A., «The Pattern of Fighting in Simple, Small-Scale, Prestate Societies», Journal of Anthropological Research 55 (1999), págs. 563-583. Gavin, M., «Primate vs. Primate», BBC Wildlife (enero 2004), págs. 50-52. Goodall, J., The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. —, Reason for Hope, Warner, Nueva York, 1999. Haney, C., Banks, W.C. y Zimbardo, P.G., «Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison», International Journal of Criminology and Penology 1 (1973), págs. 69-97. Hölldobler, B. y Wilson, E.O., Journey to the Ants, Belknap Press, Cambridge, MA, 1994 [trad. esp.: Viaje a las hormigas, Crítica, Barcelona, 1996]. Idani, G., «Relations Between Unit-Groups of Bonobos at Wamba: Encounters and Temporary Fusions», African Study Monographs 11 (1990), págs. 153-186. Johnson, R., Aggression in Man and Animals, Saunders Company, Filadelfia, 1972. Judge, P.G. y De Waal, F.B.M., «Conflict Avoidance Among Rhesus Monkeys: Coping with Short-Term Crowding», Animal Behaviour 46 (1993), págs. 221-232. Kamenya, S., «Human Baby Killed by Gombe Chimpanzee», Pan Africa News 9(2) (2002), pág. 26. Kano, T., The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology, Stanford University Press, Stanford, CA, 1992. Kayumbo, H.Y., «A Chimpanzee Attacks and Kills a Security Guard in Kigoma», Pan Africa News 9(2) (2002), págs. 11-12.
Köhler, W., Mentality of Apes, 2ª edición, Vintage, Nueva York, 1959 [1925]. Kutsukake, N. y Castles, D.L., «Reconciliation and Post-Conflict Third-Party Affiliation Among Wild Chimpanzees in the Mahale Mountains, Tanzania», Primates 45 (2004), págs. 157-165. Lagerspetz, K.M., Björkqvist, K. y Peltonen, T., «Is Indirect Aggression Typical of Females?», Aggressive Behavior 14 (1988), págs. 403-414. Lever, J., «Sex Differences in the Games Children Play», Social Problems 23 (1976), págs. 478-487. Lorenz, K.Z., On Aggression, Methuen, Londres, 1966 [1963] [trad. esp.: Sobre la agresión, Siglo XXI, Madrid, 2006]. Lux, K., Adam Smith’s Mistake, Shambhala, Boston, 1990. Maestripieri, D., Schino, G., Aureli, F. y Troisi, A., «A Modest Proposal: Displacement Activities as Indicators of Emotions in Primates», Animal Behaviour 44 (1992), págs. 967-979. Murphy, D.E. y Halbfinger, D.M., «9/11 Aftermath Bridged Racial Divide, New Yorkers Say, Gingerly», New York Times (16 de junio 2002), pág. 21. Nishida, T., Hiraiwa-Hasegawa, M., Hasegawa, T. y Takahata, Y., «Group Extinction and Female Transfer in Wild Chimpanzees in the Mahale Mountains National Park, Tanzania», Zeitschrift für Tierpsychologie 67 (1985), págs. 274-285. Palagi, E., Paoli, T. y Tarli, S.B., «Reconciliation and Consolation in Captive Bonobos (Pan Paniscus)», American Journal of Primatology 62 (2004), págs. 15-30. Power, M., The Egalitarians: Human and Chimpanzee, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. Preuschoft, S., Wang, X., Aureli, F. y De Waal, F.B.M., «Reconciliation in Captive Chimpanzees: A Reevaluation with Controlled Methods», International Journal of Primatology 23 (2002), págs. 29-50. Rabbie, J.M. y Horwitz, M., «The Arousal of Ingroup-Outgroup Bias by a Chance of Win or Loss», Journal of Personality and Social Psychology 69 (1969), págs. 223-228. Robarchek, C.A., «Conflict, Emotion, and Abreaction: Resolution of Conflict Among the Semai Senoi», Ethos 7 (1979), págs. 104-123. Rubin, L.B., Just Friends, Harper & Row, Nueva York, 1985. Sapolsky, R.M., «Endocrinology Alfresco: Psychoendocrine Studies of Wild Baboons», Recent Progress in Hormone Research 48 (1993), págs. 437-462. Sapolsky, R.M. y Share, L.J., «A Pacific Culture Among Wild Baboons: Its Emergence and Transmission», Public Library of Science Biology 2 (2004), págs. 534-541. Schneirla, T.C., «A Unique Case of Circular Milling in Ants, Considered in Relation to Trail Following and the General Problem of Orientation», American Museum Novitates 1253 (1944), págs. 1-26. Stanford, C.B., The Hunting Apes: Meat-Eating and the Origins of Human Behavior, Princeton University Press, Princeton, 1999. Tannen, D., You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, Ballantine, Nueva York, 1990 [trad. esp.: Tú no me entiendes, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992]. Taylor, S., The Tending Instinct, Times Books, Nueva York, 2002. Verbeek, P. y De Waal, F.B.M., «Peacemaking Among Preschool Children», Journal of Peace Psychology 7 (2001), págs. 5-28. Verbeek, P., Hartup, W.W. y Collins, W.A., «Conflict Management in Children and Adolescents», en Aureli, F. y De Waal, F.B.M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2000), págs. 34-53. Weaver, A. y De Waal, F.B.M., «The Mother-Offspring Relationship as a Template in Social Development: Reconciliation in Captive Brown Capuchins (Cebus Apella)», Journal of Comparative Psychology 117 (2003), págs. 101-110. Wilson, M.L. y Wrangham, R.W., «Intergroup Relations in Chimpanzees», Annual Review of Anthropology 32 (2003), págs. 363-392. Wittig, R.M. y Boesch, C., «“Decision-making” in Conflicts of Wild Chimpanzees (Pan Troglodytes): An Extension of the Relational Model», Behavioral Ecology & Sociobiology 54 (2003), págs. 491-504. Wrangham, R.W., «Evolution of Coalitionary Killing», Yearbook of Physical Anthropology 42 (1999), págs.
1-30. Wrangham, R.W. y Peterson, D., Demonic Males: Apes and the Evolution of Human Aggression, Houghton Mifflin, Boston, 1996.
5. Benevolencia Anderson, J.R., Myowa-Yamakoshi, M. y Matsuzawa, T., «Contagious Yawning in Chimpanzees», Proceedings of the Royal Society of London, B (supl.) 271 (2004), págs. 468-470. Bischof-Köhler, D., «Über den Zusammenhang von Empathie und der Fähigkeit sich im Spiegel zu erkennen», Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 47 (1988), págs. 147-159. Boesch, C., «Complex Cooperation Among Taï Chimpanzees», en De Waal, F.B.M. y Tyack, P.L. (eds.), Animal Social Complexity, Harvard University Press, Cambridge (2003), págs. 93-110. Bonnie, K.E. y De Waal, F.B.M., «Primate Social Reciprocity and the Origin of Gratitude», en Emmons, R.A. y McCullough, M.E. (eds.), The Psychology of Gratitude, Oxford University Press, Oxford (2004), págs. 213-229. Brosnan, S.F. y De Waal, F.B.M., «Monkeys Reject Unequal Pay», Nature 425 (2003), págs. 297-299. Caldwell, M.C. y Caldwell, D.K., «Epimeletic (Care-Giving) Behavior in Cetacea», en Norris, K.S. (ed.), Whales, Dolphins, and Porpoises, University of California Press, Berkeley (1966), págs. 755-789. Church, R.M., «Emotional Reactions of Rats to the Pain of Others», Journal of Comparative & Physiological Psychology 52 (1959), págs. 132-134. De Waal, F.B.M., «Food Sharing and Reciprocal Obligations Among Chimpanzees», Journal of Human Evolution 18 (1989), págs. 433-459. —, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996 [trad. esp.: edición citada]. —, «The Chimpanzee’s Service Economy: Food for Grooming», Evolution & Human Behavior 18 (1997), págs. 375-386. —, «Attitudinal Reciprocity in Food Sharing Among Brown Capuchins», Animal Behaviour 60 (2000), págs. 253-261. De Waal, F.B.M. y Aureli, F., «Consolation, Reconciliation, and a Possible Cognitive Difference Between Macaque and Chimpanzee», en Russon, A.E., Bard, K.A. y Parker, S.T. (eds.), Reaching into Thought: The Minds of the Great Apes, Cambridge University Press, Cambridge (1996), págs. 80-110. De Waal, F.B.M. y Berger, M.L., «Payment for Labour in Monkeys», Nature 404 (2000), pág. 563. De Waal, F.B.M. y Luttrell, L.M., «Mechanisms of Social Reciprocity in Three Primate Species: Symmetrical Relationship Characteristics or Cognition?», Ethology & Sociobiology 9 (1988), págs. 101-118. Dewsbury, D.A., «Conflicting Approaches: Operant Psychology Arrives at a Primate Laboratory», The Behavior Analyst 26 (2003), págs. 253-265. Di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. y Rizzolatti, G., «Understanding Motor Events: A Neurophysiological Study», Experimental Brain Research 91 (1992), págs. 176-180. Dimberg, U., Thunberg, M. y Elmehed, K., «Unconscious Facial Reactions to Emotional Facial Expressions», Psychological Science 11 (2000), págs. 86-89. Fehr, E. y Schmidt, K.M., «A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation», Quarterly Journal of Economics 114 (1999), págs. 817-868. Frank, R.H., Passions Within Reason: The Strategic Role of the Emotions, Norton, Nueva York, 1988. Gallup, G.G., «Self-Awareness and the Emergence of Mind in Primates», American Journal of Primatology 2 (1982), págs. 237-248. Gould, S.J., «So Cleverly Kind an Animal», en Ever Since Darwin, Penguin, Harmondsworth (1980), págs. 260-267 [trad. esp.: Desde Darwin, Hermann Blume, Barcelona, 1983].
Grammer, K., «Strangers Meet: Laughter and Nonverbal Signs of Interest in Opposite-Sex Encounters», Journal of Nonverbal Behavior 14 (1990), págs. 209-236. Greene, J. y Haidt, J., «How (and Where) Does Moral Judgment Work?», Trends in Cognitive Sciences 16 (2002), págs. 517-523. Haidt, J., «The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment», Psychological Review 108 (2001), págs. 814-834. Hare, B., Call, J. y Tomasello, M., «Do Chimpanzees Know What Conspecifics Know?», Animal Behaviour 61 (2001), págs. 139-151. Hatfield, E., Cacioppo, J.T. y Rapson, R.L., «Emotional Contagion», Current Directions in Psychological Science 2 (1993), págs. 96-99. Hume, D., A Treatise of Human Nature, Penguin, Harmondsworth, 1985 [1739] [trad. esp.: Tratado sobre la naturaleza humana, Tecnos, Madrid, 1998]. Jacoby, S., Wild Justice: The Evolution of Revenge, Harper & Row, Nueva York, 1983. Kuroshima, H., Fujita, K., Adachi, I., Iwata, K. y Fuyuki, A., «A Capuchin Monkey (Cebus Apella) Recognizes When People Do and Do Not Know the Location of Food», Animal Cognition 6 (2003), págs. 283-291. Ladygina-Kohts, N.N., Infant Chimpanzee and Human Child: A Classic 1935 Comparative Study of Ape Emotions and Intelligence, De Waal, F. B. M. (ed.), Oxford University Press, Nueva York, 2001 [1935]. Lethmate, J. y Dücker, G., «Untersuchungen zum Selbsterkennen im Spiegel bei Orang-Utans und einigen anderen Affenarten», Zeitschrift für Tierpsychologie 33 (1973), págs. 248-269. Leuba, J.H., «Morality Among the Animals», Harper’s Monthly 937 (1928), págs. 97-103. MacIntyre, A., Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues, Open Court, Chicago, 1999 [trad. esp.: Animales racionales y dependientes, Paidós, Barcelona, 2001]. Masserman, J., Wechkin, M.S. y Terris, W., «Altruistic Behavior in Rhesus Monkeys», American Journal of Psychiatry 121 (1964), págs. 584-585. Mencio [372-289 a.C.], The Works of Mencius (traducción inglesa de Gu Lu), Shangwu, Shanghai [trad. esp.: Confucio, Mencio, Los cuatro libros, Alfaguara, Madrid, 1994]. Mendres, K.A. y De Waal, F.B.M., «Capuchins Do Cooperate: The Advantage of an Intuitive Task», Animal Behaviour 60 (2000), págs. 523-529. Nakayama, K., «Observing Conspecifics Scratching Induces a Contagion of Scratching in Japanese Monkeys (Macaca Fuscata)», Journal of Comparative Psychology 118 (2004), págs. 20-24. Oakley, K., Man the Tool-Maker, University of Chicago Press, Chicago, 1957. O’Connell, S.M., «Empathy in Chimpanzees: Evidence for Theory of Mind?», Primates 36 (1995), págs. 397-410. Payne, K., Silent Thunder: In the Presence of Elephants, Penguin, Nueva York, 1998. Povinelli, D.J. y Eddy, T.J., «What Young Chimpanzees Know About Seeing», Monographs of the Society for Research in Child Development 61 (1996), págs. 1-151. Premack, D. y Woodruff, G., «Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind?», Behavioral and Brain Sciences 4 (1978), págs. 515-526. Preston, S.D. y De Waal, F.B.M., «Empathy: Its Ultimate and Proximate Bases», Behavioral and Brain Sciences 25 (2002), págs. 1-72. Reiss, D. y Marino, L., «Mirror Self-Recognition in the Bottlenose Dolphin: A Case of Cognitive Convergence», Proceedings of the National Academy of Sciences 98 (2001), págs. 5937-5942. Rose, L., «Vertebrate Predation and Food-Sharing in Cebus and Pan», International Journal of Primatology 18 (1997), págs. 727-765. Schuster, G., «Kolosse mit sanfter Seele», Stern 37 (5 de septiembre 1996), pág. 27. Simms, M., Darwin’s Orchestra, Henry Holt & Co, Nueva York, 1997. Smuts, B.B., Sex and Friendship in Baboons, Aldine de Gruyter, Nueva York, 1985. Stanford, C.B., «The Ape’s Gift: Meat-Eating, Meat-Sharing, and Human Evolution», en De Waal, F.B.M.
(ed.), Tree of Origin, Harvard University Press, Cambridge (2001), págs. 95-117. Surowiecki, J., «The Coup de Grasso», The New Yorker, octubre 2003. Tomasello, M., The Cultural Origins of Human Cognition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. Trivers, R.L., «The Evolution of Reciprocal Altruism», Quarterly Review of Biology 46 (1971), págs. 3557. Turiel, E., The Development of Social Knowledge: Morality and Convention, Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Twain, M., The Tragedy of Pudd’nhead Wilson, Buccaneer Books, Cutchogue, NY, 1976 [1894]. Van Baaren, R., Mimicry in Social Perspective, Ridderprint, Ridderkerk, Holanda, 2003. Watts, D.P., Colmenares, F. y Arnold, K., «Redirection, Consolation, and Male Policing: How Targets of Aggression Interact with Bystanders», en Aureli, F. y De Waal, F. B. M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2000), págs. 281-301. Weir, A.A.S., Chappell, J. y Kacelnik, A., «Shaping of Hooks in New Caledonian Crows», Science 297 (2002), pág. 981. Westermarck, E., The Origin and Development of the Moral Ideas (volumen 1, 2ª edición), Macmillan, Londres, 1912 [1908]. Zahn-Waxler, C., Hollenbeck, B. y Radke-Yarrow, M., «The Origins of Empathy and Altruism», en Fox, M.W. y Mickley, L.D. (eds.), Advances in Animal Welfare Science, Humane Society of the United States, Washington, DC (1984), págs. 21-39. Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M., Wagner, E. y Chapman, M., «Development of Concern for Others», Developmental Psychology 28 (1992), págs. 126-136.
6. El mono bipolar Bilger, B., «The Height Gap: Why Europeans Are Getting Taller and Taller – and Americans Aren’t», The New Yorker, abril 2004. Blount, B.G., «Issues in Bonobo (Pan Paniscus) Sexual Behavior», American Anthropologist 92 (1990), págs. 702-714. Boesch, C., «New Elements of a Theory of Mind in Wild Chimpanzees», Behavioral and Brain Sciences 15 (1992), págs. 149-150. Bonnie, K.E. y De Waal, F.B.M., «Affiliation Promotes the Transmission of a Social Custom: Handclasp Grooming Among Captive Chimpanzees», Primates (en prensa). Churchill, W.S., Thoughts and Adventures, Norton, Nueva York, 1991 [1932]. Cohen, A., «What the Monkeys Can Teach Humans About Making America Fairer», The New York Times (21 de septiembre), 2003. Cole, J., About Face, Bradford, Cambridge, MA, 1998. De Waal, F.B.M., Peacemaking Among Primates, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989. —, «Evolutionary Psychology: The Wheat and the Chaff», Current Directions in Psychological Science 11(6) (2002), págs. 187-191. De Waal, F.B.M. y Seres, M., «Propagation of Handclasp Grooming Among Captive Chimpanzees», American Journal of Primatology 43 (1997), págs. 339-346. De Waal, F.B.M., Uno, H., Luttrell, L.M., Meisner, L.F. y Jeannotte, L.A., «Behavioral Retardation in a Macaque with Autosomal Trisomy and Aging Mother», American Journal on Mental Retardation 100 (1996), págs. 378-390. Durham, W.H., Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity, Stanford University Press, Stanford, CA, 1991.
Flack, J.C., Jeannotte, L.A y De Waal, F.B.M., «Play Signaling and the Perception of Social Rules by Juvenile Chimpanzees», Journal of Comparative Psychology 118 (2004), págs. 149-159. Frank, R.H., Gilovich, T. y Regan, D.T., «Does Studying Economics Inhibit Cooperation?», Journal of Economic Perspectives 7 (1993), págs. 159-171. Fukuyama, F., The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press, Nueva York, 1999. Galvani, A.P. y Slatkin, M., «Evaluating Plague and Smallpox as Historical Selective Pressures for the CCR5-∆D32 HIV-Resistance Allele», Proceedings of the National Academy of Sciences 100(25) (2003), págs. 15276-15279. Gould, S.J., Ontogeny and Phylogeny, Belknap Press, Cambridge, MA, 1977. Huizinga, J., Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, Beacon Press, Boston, 1972 [1950] [trad. esp.: Homo Ludens, Alianza, Madrid]. Kevles, D.J., In the Name of Eugenics, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995. Lopez, B.H., Of Wolves and Men, Scribner, Nueva York, 1978. Lorenz, K.Z., Man Meets Dog, Methuen, Londres, 1954 [trad. esp.: Cuando el hombre encontró al perro, Tusquets Editores, col. Fábula 192, Barcelona, 1999]. Malenky, R.K. y Wrangham, R.W., «A Quantitative Comparison of Terrestrial Herbaceous Food Consumption by Pan Paniscus in the Lomako Forest, Zaire, and Pan Troglodytes in the Kibale Forest, Uganda», American Journal of Primatology 32 (1994), págs. 1-12. Mech, L.D., The Arctic Wolf: Living with the Pack, Voyageur Press, Stillwater, MN, 1988. Nakamura, M., «Grooming Hand-Clasp in the Mahale M Group Chimpanzees: Implications for Culture in Social Behaviours», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 71-83. Prince-Hughes, D., Songs of the Gorilla Nation: My Journey Through Autism, Harmony, Nueva York, 2004. Schleidt, W.M. y Shalter, M.D., «Co-Evolution of Humans and Canids», Evolution & Cognition 9 (2003), págs. 57-72. Scott, S. y Duncan, C., Return of the Black Death: The Worlds Greatest Serial Killer, Wiley, Nueva York, 2004. Shea, B.T., «Peadomorphosis and Neoteny in the Pygmy Chimpanzee», Science 222 (1983), págs. 521-522. Sidanius, J. y Pratto, F., Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression, Cambridge University Press, Nueva York, 1999. Silk, J.B., Alberts, S.C. y Altmann, J., «Social Bonds of Female Baboons Enhance Infant Survival», Science 302 (2003), págs. 1231-1234. Singer, P., A Darwinian Left: Politics, Evolution, and Cooperation, Yale University Press, New Haven, CT, 1999. Song, S., «Too Posh to Push», Time (19 de abril 2004), págs. 59-60. Tooby, J. y Cosmides, L., «The Psychological Foundations of Culture», en Barkow, J., Cosmides, L. y Tooby, J. (eds.), The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, Oxford University Press, Nueva York (1992), págs. 19-136. Vervaecke, H., De Bonobo’s: Schalkse Apen met Memelijke Trekjes, Davidson, Leuven, Bélgica, 2002. White, F.J. y Wrangham, R.W., «Feeding Competition and Patch Size in the Chimpanzee Species Pan Paniscus and P. Troglodytes», Behaviour 105 (1988), págs. 148-164. Wilkinson, R., Mind the Gap, Yale University Press, New Haven, CT, 2001. Wrangham, R.W., «Ecology and Social Relationships in Two Species of Chimpanzee», en Rubenstein, D.I. y Wrangham, R.W. (eds.), Ecology and Social Evolution: Birds and Mammals, Princeton University Press, Princeton (1986), págs. 353-378.
NOTAS
* Publicado por Tusquets Editores, Metatemas 86, Barcelona, 2004. (N. del E.)
El mono que llevamos dentro Frans de Waal No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal) Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47 Título original: Our Inner Ape Textura de la portada: ramas muertas caídas sobre el lago De la fotografía del autor (portada): © Catherine Marin © Frans de Waal, 2005 Fotografías: cortesía de Frans de Waal De la traducción: Ambrosio García Leal, 2007 Reservados todos los derechos de esta edición para Tusquets Editores, S.A. - Av. Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona (España) www.tusquetseditores.com Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2016 ISBN: 978-84-9066-278-6 (epub) Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L. www.newcomlab.com
Notas Créditos
Para Cattie, mi amor
AGRADECIMIENTOS
Este libro debe tanto a tal número de primates, humanos y no humanos, que es imposible darles las gracias a todos. La idea central nació de una discusión con Doug Abrams. En aquellos momentos, yo estaba considerando aplicar mi experiencia de toda una vida con primates al comportamiento humano, y Doug opinaba que los bonobos merecían mucha más atención de la que habían recibido hasta entonces. Las dos ideas combinadas se tradujeron en un libro que compara directamente los comportamientos de seres humanos, chimpancés y bonobos. Mucho más que mis libros anteriores, El mono que llevamos dentro trata del lugar que ocupa nuestra especie en la naturaleza. Aprecio y agradezco los comentarios de Jake Morrissey, editor de Riverhead, Doug Abrams, Wendy Carlton y mi esposa, Catherine Marin. También doy las gracias a mi agente, Michelle Tessler, por dejar el libro en tan buenas manos. Al principio de mi carrera, en Holanda, conté con el apoyo de Jan van Hooff, mi director de tesis, y su hermano, Anton van Hooff, director del zoo de Arnhem. Doy las gracias a Robert Goy por empujarme hasta este otro lado del Atlántico. En Estados Unidos han sido tantos los colaboradores, técnicos y discípulos que han trabajado conmigo que no puedo citar todos sus nombres, aunque estoy en deuda con ellos por su ayuda y por haber abierto nuevas líneas de investigación. Finalmente, quiero dar las gracias a Alexandre Arribas, Marietta Dindo, Michael Hammond, Milton Harris, Ernst Mayr, Toshisada Nishida y Amy Parish por haberme ayudado de diversas maneras, y a Catherine, por su amor y apoyo.
1 Nuestra familia antropoide Se puede sacar al mono de la jungla, pero no a la jungla del mono. Esto también se aplica a nosotros, grandes monos bípedos. Desde que nuestros ancestros se columpiaban de árbol en árbol, la vida en grupo ha sido una obsesión de nuestro linaje. La televisión nos muestra hasta la saciedad a políticos que se golpean el pecho, estrellas de segunda que van de cita en cita, y programas de testimonios reales sobre quién triunfa y quién no. Sería fácil mofarse de todo este comportamiento primate si no fuera porque nuestros colegas simios se toman las luchas por el poder y el sexo tan en serio como nosotros. Pero, aparte del poder y el sexo, compartimos más cosas con ellos. El compañerismo y la empatía son igualmente importantes, pero rara vez se los considera parte de nuestro legado biológico. Tendemos mucho más a maldecir a la naturaleza por lo que nos disgusta de nosotros mismos que a ensalzarla por lo que nos gusta. Como dijo Katharine Hepburn en La reina de África, «La naturaleza, señor Allnut, es lo que hemos venido a este mundo a vencer». Esta opinión todavía persiste en gran medida. De los millones de páginas escritas a lo largo de los siglos sobre la naturaleza humana, nada es tan desolador —ni tan erróneo— como lo publicado en las últimas tres décadas. Se nos dice que nuestros genes son egoístas, que la bondad humana es una impostura, y que hacemos gala de moralidad sólo para impresionar a los demás. Pero si todo lo que le importa a la gente es su propio interés, ¿por qué un bebé de tan solo un día llora cuando oye llorar a otro bebé? Así nace la empatía. Quizá no sea un comportamiento muy sofisticado, pero podemos estar seguros de que un recién nacido no pretende impresionar. Venimos a este mundo con impulsos hacia los otros que, más tarde en la vida, nos mueven a preocuparnos por los demás. La antigüedad de estos impulsos se evidencia en el comportamiento de nuestros parientes primates. Realmente notable es el bonobo, un antropoide poco conocido, pero tan cercano genéticamente a nosotros como el chimpancé. En una
ocasión, una hembra llamada Kuni vio cómo un estornino chocaba contra el vidrio de su recinto en el zoo británico de Twycross. Kuni tomó al aturdido pájaro y lo colocó con cuidado sobre sus pies. Al comprobar que no se movía, lo sacudió un poco, a lo que el ave respondió con un aleteo espasmódico. Con el estornino en la mano, Kuni se encaramó al árbol más alto, abrazando el tronco con las piernas y sosteniendo al pájaro con ambas manos. Desplegó sus alas con cuidado, manteniendo una punta entre los dedos de cada mano, antes de lanzar al pájaro al aire como un pequeño avión de juguete. Pero, tras un aleteo descoordinado, el estornino aterrizó en la orilla del foso. Kuni descendió del árbol y se quedó un buen rato montando guardia junto al pájaro para protegerlo de la curiosidad infantil. Hacia el final de la jornada, el pájaro, ya recuperado, había emprendido de nuevo el vuelo. El trato dispensado por Kuni a este pájaro fue diferente del que habría utilizado para auxiliar a un congénere. En vez de seguir una pauta de conducta prefijada, ajustó su auxilio a la situación específica de un animal por completo diferente a ella misma. Los pájaros que sobrevolaban su recinto seguramente le habían proporcionado una idea de la ayuda requerida. Esta clase de empatía es inusitada en el mundo animal, porque se basa en la capacidad de imaginar las circunstancias de otro. Adam Smith, pionero de la teoría económica, debía de tener en mente acciones como la de Kuni (aunque no ejecutadas por un mono) cuando, hace más de dos siglos, nos ofreció la definición más imperecedera que se conoce de la empatía: la capacidad de «ponerse en el lugar del que sufre». La posibilidad de que la empatía forme parte de nuestro legado primate debería congratularnos, pero no tenemos por costumbre celebrar nuestra naturaleza. A quienes cometen un genocidio, los llamamos «animales». Pero cuando donan algo a los pobres, los aplaudimos por su «humanidad». Nos gusta reclamar este último comportamiento para nosotros. La posibilidad de una humanidad no humana sólo fue advertida por el público cuando un antropoide salvó a un miembro de nuestra propia especie. Esto ocurrió el 16 de agosto de 1996, cuando una gorila de ocho años llamada Binti Jua socorrió a un niño de tres años que había caído desde una altura de más de cinco metros al interior del recinto de primates del zoo Brookfield de Chicago. La gorila reaccionó de inmediato y tomó al niño en brazos. Luego se sentó en un tronco sobre una corriente de agua, acunó al niño en su regazo y le dio unos golpecitos suaves para ver si reaccionaba antes de entregarlo al personal del zoo. Este simple acto de compasión, captado en vídeo y difundido por todo el mundo, conmovió a
muchos, y Binti fue aclamada como una heroína. Fue la primera vez en la historia norteamericana que un antropoide figuró en los discursos de algunos líderes políticos, que la ponían como modelo de piedad. La cabeza de Jano Que el comportamiento de Binti causara tal sorpresa entre el público dice mucho sobre la manera en que los medios de comunicación retratan a los animales. En realidad, no hizo nada inusual, o al menos nada que una hembra de gorila no hiciera por cualquier individuo joven de su misma especie. Por mucho que los documentales de naturaleza se centren en bestias feroces —o en hombres viriles capaces de tumbarlas y reducirlas—, pienso que es vital comunicar la verdadera amplitud y profundidad de nuestra conexión con la naturaleza. Este libro explora los fascinantes e inquietantes paralelismos entre el comportamiento primate y el nuestro, con igual consideración para lo bueno, lo malo y lo desagradable. Tenemos la gran suerte de disponer de dos parientes primates cercanos para estudiarlos, y son tan diferentes como la noche y el día. Uno tiene modales bruscos y un carácter ambicioso y manipulador; el otro propone un modo de vida igualitario y libre. Todo el mundo ha oído hablar del chimpancé, conocido por la ciencia desde el siglo XVII. Su comportamiento jerárquico y violento ha inspirado la visión corriente de los seres humanos como «monos asesinos». Nuestro sino biológico, dicen algunos científicos, es ganar poder a base de sojuzgar a otros y librar una contienda perpetua. He sido testigo de suficiente derramamiento de sangre entre los chimpancés como para convenir en que tienen una vena violenta. Pero no deberíamos dejar de lado a nuestro otro pariente cercano, el bonobo, no descubierto hasta el siglo XX. Los bonobos son unos animales tranquilos con buen apetito sexual. Pacíficos por naturaleza, contradicen la idea de que el nuestro es un linaje sanguinario. Lo que permite a los bonobos hacerse una idea de las ansias y necesidades de los otros y ayudarles a satisfacerlas es la empatía. Cuando la hija de dos años de una hembra llamada Linda se puso de morros, esto significaba que quería mamar; pero esta cría había permanecido en la guardería del zoo de San Diego y había sido devuelta al grupo bastante después de que Linda hubiera dejado de producir leche. Aun así, la madre entendió el mensaje y acudió a una fuente para
llenarse la boca de agua. Luego se sentó frente a su cría y frunció los labios para que pudiera beber de ellos. Linda hizo tres viajes más a la fuente hasta que su hija quedó satisfecha. Nos encantan estos comportamientos (lo que en sí mismo es un caso de empatía). Pero la misma capacidad de entender al prójimo también permite herirlo de manera deliberada. Tanto la compasión como la crueldad dependen de la capacidad de imaginar cómo afecta el propio comportamiento a los otros. Los animales de cerebro pequeño, como los tiburones, ciertamente pueden herir, pero no tienen la menor idea del daño que causan. El volumen cerebral de los antropoides es un tercio del nuestro, lo cual los faculta para la crueldad. Como los niños que arrojan piedras a los patos de un estanque, los antropoides a veces infligen dolor por pura diversión. En un juego, para atraer a unos pollos separados por una valla, unos chimpancés juveniles de laboratorio les echaban migas de pan. Cada vez que los inocentes pollos se aproximaban, los chimpancés los golpeaban con un palo o los pinchaban con un alambre. Este juego de Tántalo, en que los pollos eran lo bastante estúpidos como para colaborar (aunque podemos estar seguros de que para ellos no era en absoluto un juego), fue inventado por los chimpancés con la única finalidad de combatir su propio aburrimiento, y lo refinaron hasta el punto de que un individuo se encargaba de lanzar el cebo y otro el golpe. Los grandes monos se parecen tanto a nosotros que se los conoce como «antropomorfos» (palabra de raíz griega que significa «con forma humana»). Tener afinidades cercanas con dos sociedades tan distintas como la del chimpancé y la del bonobo resulta extraordinariamente instructivo. La brutalidad y el afán de poder del chimpancé contrastan con la amabilidad y el erotismo del bonobo (una suerte de doctor Jekyll y mister Hyde). Nuestra propia naturaleza es un tenso matrimonio entre ambos. Nuestro lado oscuro es tristemente obvio: se estima que sólo en el siglo XX, 160 millones de personas perdieron la vida por causa de la guerra, el genocidio o la opresión política. Aún más escalofriantes que estas cifras son las expresiones más personales de la crueldad humana, como el horrendo incidente que acaeció en 1998 en un pueblo de Texas. Tres varones blancos invitaron a un negro de cuarenta y nueve años a subir a su camión, pero, en vez de llevarlo a casa, lo transportaron a un descampado y, después de darle una paliza, lo ataron al vehículo y lo arrastraron durante varios kilómetros por una carretera, hasta arrancarle la cabeza y el brazo derecho. Somos capaces de tales atrocidades a pesar, o precisamente a causa, de
nuestra capacidad de imaginar qué sienten los demás. Por otro lado, cuando esa misma capacidad se combina con una actitud positiva, nos mueve a enviar alimento a los que pasan hambre, a jugarnos el tipo por rescatar a extraños — como sucede en los incendios o terremotos—, a llorar cuando alguien nos cuenta una historia triste, o a sumarnos a una partida de búsqueda cuando desaparece el hijo del vecino. Somos como una cabeza de Jano, con una cara cruel y otra compasiva mirando en sentidos opuestos. Esto puede confundirnos hasta el punto de simplificar en exceso nuestra imagen de nosotros mismos: o nos proclamamos «la culminación de la creación» o nos retratamos como los villanos por excelencia. ¿Por qué no aceptar que somos las dos cosas? Ambos aspectos de nuestra naturaleza se corresponden con los de nuestros parientes primates más cercanos. El chimpancé expresa tan bien la cara violenta de la naturaleza humana que pocos científicos escriben sobre alguna otra faceta suya. Pero también somos criaturas intensamente sociables que dependen unas de otras y necesitan la interacción con sus semejantes para llevar vidas sanas y felices. Próximos a la muerte, la incomunicación es nuestro castigo más extremo. Nuestros cuerpos y mentes no están hechos para la vida en solitario. Nos deprimimos de manera irremediable en ausencia de compañía humana, y nuestra salud se deteriora. En un estudio médico reciente, voluntarios sanos expuestos a virus del resfriado y la gripe eran más proclives a enfermar cuantos menos amigos y familiares tenían a su alrededor. Las mujeres aprecian de manera natural esta necesidad de conexión. En los mamíferos, el cuidado parental es inseparable de la lactancia. A lo largo de los 180 millones de años de evolución de los mamíferos, las hembras que respondían a las necesidades de sus retoños se reproducían más que las madres frías y distantes. Dado que las mujeres descienden de una larga línea de madres que cuidaban, alimentaban, limpiaban, transportaban, confortaban y defendían a sus hijos, no debería sorprendernos encontrar diferencias de género en la empatía humana. Éstas aparecen bastante antes de la socialización: el primer signo de empatía —llorar en respuesta al llanto de otro bebé— es, de hecho, más típico de las niñas que de los niños, y más adelante la empatía sigue estando más desarrollada en el sexo femenino que en el masculino. Esto no quiere decir que los varones carezcan de empatía o no necesiten el contacto humano, pero lo buscan más en las mujeres que en otros varones. Una relación a largo plazo con una mujer, como el matrimonio, es la manera más efectiva de alargar la vida para
un varón. La otra cara de esta moneda es el autismo, un desorden de la empatía que dificulta la conexión con los otros, y que es cuatro veces más frecuente en los varones que en las mujeres. Los empáticos bonobos se ponen una y otra vez en el lugar del otro. En el Georgia State University Language Research Center de Atlanta, un bonobo llamado Kanzi ha aprendido a comunicarse con la gente. Su fabulosa comprensión del inglés hablado lo ha convertido en una celebridad. Advirtiendo que algunos de sus iguales no tienen su mismo adiestramiento, a veces Kanzi ejerce de maestro. Una vez se sentó al lado de Tamuli, una hermana menor suya apenas expuesta al habla humana, mientras un investigador intentaba sin éxito hacerla responder a peticiones verbales simples. Cada vez que el investigador se dirigía a Tamuli, Kanzi representaba lo que se esperaba de ella. Cuando se le pidió que acicalara a Kanzi, éste tomó su mano y la colocó bajo su barbilla, apretándola contra el pecho. En esta posición, Kanzi fijó la mirada en los ojos de Tamuli con lo que se interpretaba como un gesto de interrogación. Cuando Kanzi repitió la acción, la joven hembra dejó los dedos apoyados en su pecho como si se preguntara qué le correspondía hacer. Kanzi entiende perfectamente bien si las órdenes se dirigen a él o a otros. No estaba ejecutando una orden destinada a Tamuli, sino que estaba intentando hacerla comprender. La sensibilidad de Kanzi al desconocimiento de su hermana y su interés en enseñarla sugiere un nivel de empatía que, hasta donde sabemos, sólo se encuentra en antropoides y seres humanos. Lo que dicen los nombres En 1978 vi bonobos de cerca por primera vez, en un zoo holandés. La etiqueta de la jaula los identificaba como «chimpancés pigmeos», lo que implicaba que no eran más que una versión reducida de sus primos más conocidos. Pero nada podía estar más lejos de la realidad. Un bonobo es físicamente tan distinto de un chimpancé como un Concorde de un Boeing 747. Hasta los chimpancés habrían de admitir que los bonobos tienen más estilo. El cuerpo de un bonobo es grácil y elegante, con manos de pianista y una cabeza relativamente pequeña. El bonobo tiene una cara más plana y abierta que el chimpancé, y una frente más amplia. La faz es negra, los labios rosados, las orejas pequeñas y los orificios nasales amplios. Las hembras
tienen pechos; no tan prominentes como en nuestra especie, pero ciertamente más que el busto plano de las otras hembras antropoides. Coronándolo todo está el peinado característico del bonobo: una larga cabellera negra con una raya bien marcada en medio. La mayor diferencia entre los chimpancés y los bonobos es la proporción corporal. Los primeros tienen cabezas grandes, cuellos gruesos y hombros anchos; se diría que van al gimnasio cada día. Los bonobos tienen un aspecto más intelectual, con torsos esbeltos, hombros estrechos y cuellos delgados. Buena parte de su peso corresponde a las piernas, más largas que en los chimpancés. El resultado es que, cuando caminan a cuatro patas sobre los nudillos, la espalda de los chimpancés se inclina hacia abajo, mientras que la de los bonobos queda casi horizontal por la elevación de las caderas. Cuando se ponen de pie o caminan erguidos, parecen enderezar la espalda mejor que los chimpancés, lo que les permite adoptar una postura sobrecogedoramente humana. Por esa razón se los ha comparado con nuestros ancestros australopitecos. El bonobo es uno de los últimos grandes mamíferos descubiertos por la ciencia. El hallazgo tuvo lugar en 1929, no en un exuberante hábitat africano, sino en un museo de la Bélgica colonial, tras la inspección de un pequeño cráneo inicialmente atribuido a un chimpancé juvenil: en un animal inmaduro las suturas craneales deberían haber estado separadas, mientras que en este espécimen estaban fusionadas. En vista de ello, Ernst Schwarz, un anatomista alemán, concluyó que el cráneo pertenecía a un chimpancé adulto con una cabeza inusualmente pequeña, y declaró que había tropezado con una nueva subespecie. Pronto las diferencias anatómicas se consideraron lo bastante relevantes como para elevar al bonobo a la categoría de especie aparte del chimpancé común, con el nombre científico de Pan paniscus. Un biólogo, antiguo discípulo de Schwarz en Berlín, me contó que sus colegas solían burlarse de éste porque no sólo pretendía que había dos especies de chimpancés, sino que había tres especies de elefantes. Todo el mundo sabía que no había más que una especie de chimpancés y dos de elefantes. El comentario estándar sobre der Schwarz era que lo sabía «todo y más». Al final resultó que Schwarz tenía razón. No hace mucho se confirmó al elefante de selva como especie, y a Schwarz se lo conoce como el descubridor oficial del bonobo: la clase de honor por el que un científico estaría dispuesto a dar la vida. Pan, el más que apropiado nombre genérico del bonobo, deriva del dios
griego con torso humano y piernas, orejas y cuernos de cabra. Festivamente lujurioso, al dios Pan le encantaba retozar con las ninfas mientras tocaba la flauta (de pan). El chimpancé común pertenece al mismo género. El nombre específico del bonobo, paniscus, significa «diminuto», mientras que el del chimpancé común, troglodytes, significa «cavernícola». Así pues, el bonobo es una deidad cabría diminuta, y el chimpancé común una deidad cabría cavernícola; unos apelativos ciertamente curiosos. La denominación «bonobo» probablemente deriva de una mala trascripción de «Bolobo», una ciudad junto al río Congo, cuyo nombre figuraba en la etiqueta de una jaula de embarque (aunque también he oído que «bonobo» significa «ancestro» en una lengua bantú extinta). En cualquier caso, el nombre tiene un sonsonete festivo que se aviene con la naturaleza del animal. Los primatólogos lo verbalizan de modo jocoso, como en «esta noche vamos a bonobear», una frase cuyo significado se aclarará pronto. Los franceses se refieren a los bonobos como «chimpancés de la orilla izquierda» (una denominación que evoca imágenes de un modo de vida alternativo) porque viven en la orilla suroccidental del río Congo. Este enorme río, que en algunos lugares supera los quince kilómetros de anchura, separa de manera permanente las poblaciones de bonobos de las de chimpancés y gorilas del norte. A pesar de que se los llamó «chimpancés pigmeos», los bonobos no son mucho menores que los chimpancés comunes. El macho adulto medio pesa unos 43 kilos y la hembra unos 36 kilos. Lo que más me llamó la atención al observar a mis primeros bonobos fue lo sensibles que parecían. También descubrí algunos hábitos que me chocaron. Contemplé una riña menor por una caja de cartón, en la que un macho y una hembra se perseguían y pegaban hasta que, de improviso, la pelea había dado paso a ¡un acto sexual! Yo había estudiado la conducta de los chimpancés, que nunca pasan tan fácilmente de la agresión al sexo, así que pensé que aquel comportamiento era anómalo, o que se me había escapado algún detalle capaz de explicar el súbito cambio de actitud. Pero lo que había visto era perfectamente normal en estos primates tan sexuales. Esto lo supe mucho después, cuando comencé a trabajar con bonobos en el zoo de San Diego. El conocimiento sobre este misterioso primo nuestro se complementó con la información sobre los bonobos salvajes que llegaba con cuentagotas desde África. Estos animales son nativos de una región relativamente pequeña, de la extensión de Inglaterra, en la República Democrática del Congo (antiguo Zaire), donde viven en selvas densas y
pantanosas. Cuando localizan un claro en el que los científicos de campo han dejado caña de azúcar, los machos lo inspeccionan primero y se apresuran a recoger todo el alimento que pueden antes de que las hembras hagan acto de presencia. Cuando éstas llegan, su entrada se acompaña de una orgía sexual y la inevitable apropiación de las mejores cañas por las matriarcas. Lo mismo vale para las colonias en cautividad que he estudiado, invariablemente dominadas por una hembra veterana. Esto es sorprendente, ya que ambos sexos difieren en tamaño tanto como en el caso humano, y la hembra media pesa un 15 por ciento menos que el macho medio. Además, los machos tienen unos caninos largos y puntiagudos de los que carecen las hembras. ¿Cómo mantienen el control las hembras, entonces? La respuesta está en la solidaridad. Consideremos el caso de Vernon, un bonobo del zoo de San Diego que era el macho alfa de un pequeño grupo con una única hembra, Loretta, su amiga y pareja sexual. Es la única vez que he visto un grupo de bonobos dominado por un macho. En su momento pensé que esto era lo normal; después de todo, la dominancia masculina es lo típico en la mayoría de los mamíferos. Pero Loretta era relativamente joven y también la única hembra. En cuanto se incorporó una segunda hembra al grupo, el equilibrio de poder cambió. Lo primero que hicieron Loretta y la recién llegada tras su encuentro fue practicar el sexo. Esta pauta de conducta se conoce como frotamiento genitogenital, o GG, aunque también ha llegado a mis oídos la denominación más colorista de «hoka-hoka». Una hembra se abrazaba a la otra con brazos y piernas y colgaba de ella igual que una cría de bonobo cuelga de su madre. A continuación, cara a cara, se frotaban mutuamente sus vulvas y clítoris con un movimiento de vaivén lateral rápido. Exhibían amplias sonrisas y chillaban ruidosamente, lo que dejaba pocas dudas sobre si los antropoides conocen el placer sexual. El sexo entre Loretta y su nueva amiga se hizo cada vez más frecuente, lo que significó el fin del dominio de Vernon. Al cabo de unos meses, la escena típica a la hora de comer era que, después de un acto homosexual, las hembras reclamaban toda la comida. Si quería obtener algo de comida, Vernon tenía que pedirla con la mano extendida. Esto también vale para las comunidades de bonobos salvajes, donde las hembras controlan el suministro de alimentos. En comparación con el androcéntrico chimpancé, el ginocéntrico, sensual y apacible bonobo ofrece una nueva manera de pensar en la ascendencia humana. Su comportamiento es difícil de conciliar con la imagen popular de nuestros
ancestros como cavernícolas barbudos arrastrando a sus mujeres por los pelos. No es que las cosas fueran necesariamente al revés, pero es bueno tener claro qué sabemos y qué desconocemos. El comportamiento no se fosiliza. Por eso las especulaciones sobre la prehistoria humana se basan a menudo en lo que sabemos de otros primates. Su comportamiento da idea de la enorme variedad conductual que podrían haber exhibido nuestros ancestros lejanos. Y cuanto más sabemos de los bonobos, más se amplía esta variedad. Hijos de mamá Vuelvo por un día al zoo de San Diego para reencontrarme con dos viejos amigos, Gale Foland y Mike Hammond, ambos veteranos cuidadores de grandes monos. Éste no es un trabajo para cualquiera. Es imposible tratar con las necesidades y reacciones de los antropoides sin acceder al mismo reservorio emocional que nos sirve para tratar con nuestros semejantes. Los cuidadores incapaces de tomarse a sus animales en serio nunca congeniarán con ellos, y quienes se los tomen demasiado en serio sucumbirán a la red de intrigas, provocaciones y chantaje emocional que satura cualquier comunidad de antropoides. En un área cerrada al público, nos inclinamos sobre una balaustrada para contemplar desde arriba un recinto espacioso y tapizado de hierba. El aire transporta el olor acre distintivo de los gorilas. Esa misma mañana, Gale ha introducido en el recinto una hembra de cinco años llamada Azizi, que él mismo había criado. Azizi se ha encontrado dentro de un grupo con un macho recientemente introducido, Paul Donn, una figura inmensa recostada contra el muro. De vez en cuando, carga dando la vuelta al recinto mientras se golpea el pecho para impresionar al colectivo de hembras que controla, o al menos querría controlar. Las hembras, especialmente las más veteranas, tienden a mostrarse díscolas; a veces se juntan para ahuyentarlo y «mantenerlo a raya», como dice Gale. Pero por ahora Paul Donn está calmado, y vemos que Azizi se le acerca cautelosamente. El macho actúa como si no lo advirtiera, se inspecciona los dedos de los pies diplomáticamente y evita mirar directamente a los ojos de la nerviosa gorila. Cada vez que Azizi se acerca un poco más, busca la mirada de Gale, su padre adoptivo. Gale asiente con la cabeza y dice cosas como «sigue, no
tengas miedo». Para él, esto es fácil de decir, aunque Paul Donn, todo músculo, debe pesar cinco veces más que Azizi. Pero ella se siente irresistiblemente atraída por el imponente macho. Estos gorilas son conocidos por su inteligencia, aunque se supone que no usan herramientas (nunca lo hacen en libertad). Pero tres gorilas de este zoo han encontrado una nueva manera de alcanzar las sabrosas hojas de las higueras. Los troncos están rodeados de alambre electrificado para evitar que trepen, pero han aprendido a sortear este obstáculo lanzando alguna de las muchas ramas caídas contra un árbol. Cuando la rama vuelve a caer, suele arrastrar parte del follaje. Se ha visto a una hembra partir en dos una rama larga y quedarse con la pieza más adecuada; un paso importante, porque muestra que los gorilas son capaces de modificar sus herramientas. Hoy tiene lugar un incidente con el mismo alambre electrificado. Es la clase de escena que me llama la atención. Una veterana hembra residente ha aprendido a meter la mano por debajo de la alambrada sin tocarla para alcanzar las hierbas que crecen al otro lado. Junto a ella está sentada una hembra nueva que, según me cuenta Gale, acaba de recibir su primera descarga. La experiencia fue tan desagradable que gritaba y sacudía frenéticamente la mano. La recién llegada ha hecho amistad con la otra, y ahora la ve hacer justo lo que a ella le ha causado tanto dolor. En cuanto ve a su amiga deslizar el brazo por debajo de la alambrada, salta y comienza a tirar de ella, la agarra con un brazo por la cintura e intenta apartarla del peligro. Pero su veterana amiga continúa impertérrita. Al final la hembra joven vuelve a sentarse, con la mirada fija y abrazándose a sí misma. Parece estar anticipando que su amiga va a recibir una descarga. Desde luego, «se pone en el lugar del otro». Como los chimpancés y los bonobos, los gorilas se incluyen en el grupo de los grandes monos, o antropoides. Sólo hay cuatro especies de grandes monos (la cuarta es el orangután). Son primates grandes y sin cola. Ambos rasgos separan la familia de los antropoides y los seres humanos (los hominoideos) del resto de los monos. Así pues, los antropoides no deberían confundirse con los micos — no hay mayor insulto para un experto en antropoides que decirle que nos encantan sus micos—, aunque todos son «primates», nosotros incluidos. Entre los antropoides, nuestros parientes más cercanos son los chimpancés y los bonobos. Ambos son igualmente próximos a nosotros, lo que no impide a los primatólogos discutir acaloradamente sobre cuál de ellos es el mejor modelo de la humanidad ancestral. Todos derivamos de un ancestro común, y una especie
puede haber retenido más rasgos ancestrales que la otra, lo que incrementaría su relevancia para la evolución humana. Pero ahora mismo es imposible decidirse por una u otra especie. No sorprende que los expertos en chimpancés suelan votar por su objeto de estudio, y los expertos en bonobos por el suyo. Puesto que los gorilas se separaron de nuestra rama evolutiva un poco antes que los chimpancés y los bonobos, se ha aducido que el tipo que se parezca más al gorila debería considerarse el original. Ahora bien, ¿quién dice que los gorilas se parecen a nuestro último ancestro común? Ellos también han tenido mucho tiempo para cambiar; de hecho, más de siete millones de años. Lo que estamos buscando es el antropoide que menos ha cambiado. Según Takayoshi Kano, la máxima autoridad en bonobos salvajes, puesto que los bonobos nunca abandonaron la selva húmeda —cosa que sí hicieron en parte los chimpancés y del todo los ancestros del género humano—, seguramente han tenido menos presiones selectivas para cambiar y, por ende, podrían parecerse más al antropoide selvático del que todos descendemos. El anatomista norteamericano Harold Coolidge ha especulado que el bonobo «quizá se aproxime más al ancestro común del chimpancé y el hombre que ningún chimpancé vivo». La adaptación a la vida en los árboles se evidencia en el uso que hacen los bonobos de sus cuerpos, bastante inusual para los estándares humanos. Sus pies les sirven de manos. Con ellos agarran cosas, gesticulan y palmotean para atraer la atención. A los antropoides se los cataloga a veces como «cuadrúpedos», pero los bonobos podrían describirse mejor como «cuadrumanos». Son más acróbatas que ningún otro gran mono y saltan de rama en rama con increíble agilidad. Pueden caminar erguidos sobre una cuerda suspendida como si estuvieran en el suelo. Estas aptitudes acrobáticas tienen una utilidad práctica para unos monos que nunca se han visto impelidos a salir de la selva y cambiar su modo de vida arborícola, ni siquiera de manera parcial. Que los bonobos son más arborícolas que los chimpancés resulta obvio cuando se comparan las reacciones de unos y otros al encontrarse por primera vez con científicos en el bosque: los chimpancés bajan de los árboles y huyen corriendo por el suelo, mientras que los bonobos huyen a través del ramaje y sólo descienden al suelo del bosque cuando ya están bien lejos. Auguro que el debate sobre qué antropoide se parece más a nuestro último ancestro común continuará por algún tiempo, pero, por el momento, convengamos en que chimpancés y bonobos son igualmente relevantes para la evolución humana. El gorila se aparta tanto de chimpancés y bonobos como de
nosotros por su gran dimorfismo sexual (la diferencia de tamaño entre machos y hembras) y el sistema social asociado, pues un único macho monopoliza un harén de hembras. En aras de la simplicidad, sólo hablaré de los gorilas de manera ocasional mientras exploramos las similitudes y diferencias entre bonobos, chimpancés y nosotros mismos. No nos quedamos para ver qué ocurre entre Azizi y Paul Donn. Sin duda trabarán contacto, pero esto puede llevar horas, incluso días. Los cuidadores saben que luego cambiará la actitud de Azizi para siempre; nunca volverá a ser la pequeña gorila dependiente a la que Gale daba el biberón y cargaba a la espalda hasta que se hizo demasiado pesada. Su nuevo destino será vivir en este grupo, arrimarse a un gran macho de su misma especie y, quizá, criar a sus propios vástagos. Nos dirigimos al recinto de los bonobos, donde Loretta me saluda con aullidos estridentes. Aunque mi etapa investigadora en este zoo fue hace casi veinte años, todavía me conoce, pues el reconocimiento es permanente. No puedo imaginar el olvido de una cara que he visto a diario durante un tiempo, así que ¿por qué habría de ser diferente para Loretta? Y sus gritos son distintivos. Las llamadas de los bonobos son inconfundibles: la manera más fácil de distinguir a los chimpancés de los bonobos es escuchar sus voces. El «huu-huu» bajo del chimpancé está ausente en el bonobo. El timbre de voz de este último es tan agudo (más parecido a «hii-hii») que cuando el zoo de Hellabrunn en Munich recibió sus primeros bonobos, el director estuvo a punto de retornarlos. Aún no había mirado bajo la tela que cubría las jaulas procedentes de Bolobo y no podía creer que los sonidos provinieran de antropoides. Loretta me presenta sus genitales globosos, mirándome cabeza abajo a través de sus piernas y haciéndome un gesto de invitación con el brazo. Le devuelvo el gesto mientras pregunto a Mike por uno de los machos no presentes. Mike me lleva a las jaulas de noche. El macho está sentado dentro, acompañado de una hembra joven. La hembra se muestra visiblemente molesta cada vez que Mike habla conmigo. ¿Qué está haciendo aquí este extraño, y por qué Mike no le dedica toda su atención a ella? Intenta agarrarme a través de los barrotes. El macho mantiene las distancias, pero presenta su trasero a Mike y luego su barriga para que la acaricie, al tiempo que muestra una impresionante erección, como haría cualquier bonobo macho en circunstancias semejantes. Para los bonobos, machos o hembras, no hay línea divisoria entre sexualidad y afecto.
Figura 1. Árbol evolutivo del género humano y los cuatro grandes monos, basado en comparaciones de ADN. Las cifras en los puntos de bifurcación indican la antigüedad (en millones de años) de la divergencia. Chimpancés y bonobos constituyen un único género: Pan. El linaje humano se separó del ancestro de Pan hace unos 5,5 millones de años. Algunos científicos piensan que chimpancés, bonobos y seres humanos son lo bastante próximos como para formar un único género: Homo. Puesto que bonobos y chimpancés se separaron hace unos 2,5 millones de años, después de que su ancestro común se separara de nuestro linaje, ambos están igualmente cerca de nosotros. Los gorilas se separaron antes, y más aún el único gran mono asiático, el orangután. Este macho tiene que estar separado del grupo debido a su bajo rango. Aunque plenamente adulto, es incapaz de defenderse de todo un grupo de hembras. La hostilidad femenina contra los machos es un problema creciente entre los bonobos en cautividad. En el pasado, los zoológicos cometieron un error fundamental al trasladar bonobos machos de un lado a otro. Si tenían que enviar ejemplares a otro zoo para criar, siempre elegían machos. Esto es un acierto para la mayoría de animales, pero representa un desastre para los bonobos machos. En la naturaleza son las hembras las que migran y dejan su grupo natal en la pubertad. Los machos se quedan y disfrutan de la compañía y protección de sus madres. Los machos con madres influyentes ascienden en la
jerarquía y son tolerados a la hora de comer. Desafortunadamente, el macho en cuestión había sido traído desde fuera. Dado que son auténticos hijos de mamá, a los machos les va mejor en el grupo donde nacieron. Así pues, la agresión no está ausente entre los bonobos, ni mucho menos. Cuando las hembras atacan, las cosas se ponen feas. Si se forma una ruidosa melée de brazos y piernas, es invariablemente el macho quien sale herido. Aunque los bonobos son maestros de la reconciliación, tienen esta capacidad por una buena razón: no se privan de pelear. El bonobo es un ejemplo convincente de armonía social precisamente porque las tensiones subyacentes son visibles. Esta paradoja se aplica también a nosotros. Así como la prueba última de un barco es cómo se comporta en medio de una tormenta, sólo confiamos plenamente en una relación si es capaz de sobrevivir al conflicto ocasional. Tras contemplar unos cuantos encuentros sexuales más entre los bonobos, Mike no puede resistirse a mencionar la afirmación reciente de un científico local de que los bonobos recluidos en los zoológicos raramente practican el sexo, quizá sólo un par de veces al año. ¿Podría ser que los bonobos no merecieran su reputación de máquinas sexuales? Ya fuera, entre el público, bromeamos que, como hemos contado seis encuentros sexuales en sólo dos horas, debemos haber recopilado el equivalente a dos años de observaciones. Por un momento olvido que Mike y Gale llevan puestos sus uniformes, lo que significa que todo el mundo alrededor nuestro está prestando atención a lo que decimos. En voz demasiado alta, presumo de mi experiencia anterior: «Cuando estuve aquí, conté setecientos encuentros sexuales en un solo invierno». Un hombre que estaba a nuestro lado toma a su hija pequeña del brazo y se aleja a toda prisa. A veces la sexualidad de los bonobos es sutil. Una hembra joven intenta pasar por una rama donde un macho aún más joven le cierra el paso. El macho no se aparta, quizá por miedo a caer, y la hembra empeora las cosas al pellizcar con sus dientes la mano con la que él se agarra a la rama. Pero, en vez de recurrir a la fuerza, la hembra se da la vuelta y frota su clítoris contra el brazo del macho. Ambos son inmaduros, pero ésta es la manera que tienen los bonobos de resolver los conflictos, una táctica que comienzan a aplicar pronto en la vida. Tras este contacto, y ya calmada, la hembra pasa por encima del macho y continúa su camino por la rama. De vuelta en casa, me asombro del contraste con los chimpancés. Trabajo con unos cuarenta de ellos al aire libre en la estación de campo del Yerkes National Primate Research Center, cerca de Atlanta. Conozco a estos antropoides
desde hace largo tiempo, y los veo como personalidades distintas. Ellos me conocen igualmente bien y me pagan con el mejor cumplido que puede anhelar un investigador: tratarme como a un mueble. Me subo a la valla para saludar a Tara, la hija de tres años de Rita, que está sentada en lo alto de una estructura para trepar. Rita nos mira un momento y luego continúa acicalando a su propia madre, la abuela de Tara. Si un extraño se hubiera limitado a pasar por allá, Rita, que es protectora en extremo, enseguida habría saltado al suelo para llevarse a su hija. Me siento honrado por su desinterés hacia mí. Veo un corte profundo reciente en el labio superior de Socko, el segundo macho en rango. Sólo otro macho puede haberle hecho eso: Bjorn, el macho alfa, más pequeño que Socko, pero muy listo, irascible y mezquino. Mantiene a raya a los otros chimpancés mediante el juego sucio. Ésta es la conclusión a la que he llegado al cabo de los años, después de ver la técnica de combate de Bjorn y las heridas que inflige a sus víctimas en sitios inusuales como el vientre o el escroto. Socko, un grandullón desmañado, no puede competir con él, así que debe someterse a ese pequeño dictador. Pero, por fortuna para Socko, su hermano menor, que está dando el último estirón, está ansioso por aliarse con él, lo que muy pronto va a crearle problemas a Bjorn. Aquí, en el centro Yerkes, presenciamos una reñida lucha masculina por el poder político, la interminable saga de la sociedad chimpancé. En última instancia, estas luchas son por las hembras, lo que implica que la diferencia fundamental entre nuestros dos parientes primates más cercanos es que uno resuelve los asuntos sexuales mediante el poder, mientras que el otro resuelve las luchas de poder por medio del sexo. Un barniz de civilización Al abrir el periódico en un vuelo de Chicago a Charleston, en Carolina del Sur, lo primero que me llamó la atención fue el titular «Lili golpeará Charleston». Lili era un gran huracán, y la devastación causada el año anterior por Hugo, otro ciclón, aún estaba fresca en la memoria de todos. Al final, Lili se desvió de Charleston, y la única tormenta en la que me vi inmerso fue meramente académica.
La conferencia a la que asistí era sobre la paz mundial y las relaciones humanas pacíficas. Fui para exponer mi trabajo sobre la resolución de conflictos en los primates. Siempre es divertido especular acerca de por qué la gente propende a ciertos campos, pero los estudios sobre la paz atraen su cuota de exaltados. En la reunión, dos eminentes pacifistas se enzarzaron en una discusión a gritos, al parecer porque uno se había referido a los esquimales, y el otro lo había acusado de colonialista, cuando no racista, porque a ese pueblo habría que llamarlo inuit. Según el libro Never in Anger, los inuit se extreman en evitar relaciones que siquiera remotamente denoten hostilidad. Cualquiera que levante la voz se arriesga a caer en el ostracismo, una penalización que en su medio ambiente supone peligro de muerte. Algunos de los asistentes a la conferencia seguramente habríamos sido abandonados en los hielos. Como occidentales que éramos, evitar la confrontación no estaba en nuestro guión. Ya veía otro titular de periódico tal como: «Conferencia de paz acaba a puñetazos». Éste ha sido el único evento académico en el que he visto gente plenamente adulta abandonando la sala con un portazo, como niños pequeños. En medio de todo este jaleo, algunos todavía tenían la osadía de preguntarse, con el ceño fruncido y una expresión profundamente académica, si el comportamiento humano y el antropoide eran realmente comparables. Por otro lado, he asistido a muchas reuniones del Club de la Agresión, formado por un grupo de académicos holandeses que siempre se mostraron civilizados y apacibles. Aunque por entonces aún no era más que un estudiante, se me permitió departir con psiquiatras, criminólogos, psicólogos y etólogos que se reunían regularmente para discutir sobre la agresión y la violencia. En aquellos días, las ideas evolucionistas giraban invariablemente en torno a la agresividad, como si nuestra especie no tuviera otra tendencia de la que hablar. Era como una discusión sobre perros pit-bull en la que el tema principal fuera siempre lo peligrosos que son. Lo que nos diferencia de los pit-bull, sin embargo, es que nosotros no hemos sido criados selectivamente para pelear. Nuestra presión mandibular es miserable y, desde luego, nuestros cerebros no necesitarían ser tan grandes si lo único importante fuera matar a otros. Pero, en la posguerra, la agresividad humana era una cuestión central en cualquier debate. Con sus cámaras de gas, ejecuciones en masa y destrucción deliberada, la segunda guerra mundial era la expresión de lo peor del comportamiento humano. Además, cuando el mundo occidental hizo inventario una vez asentado el polvo,
era imposible ignorar las atrocidades que en el corazón de Europa había cometido gente por lo demás civilizada. Las comparaciones con los animales eran ubicuas. Los animales no tienen inhibiciones, se decía. No tienen cultura, así que debía haber algo animal, algo en nuestra constitución genética, que había aflorado a través del barniz de la civilización y había dado al traste con la decencia humana. Esta «teoría del barniz», como la llamo yo, se convirtió en un tema dominante del debate de posguerra. En lo más hondo, los seres humanos somos violentos y amorales. Una oleada de libros populares exploró este tema abundando en la propuesta de que tenemos un impulso agresivo incontenible que encuentra una válvula de escape en la guerra, en la violencia y hasta en el deporte. Otra teoría sostenía que nuestra agresividad es una novedad, que somos los únicos primates capaces de matar a sus congéneres y que, además, nuestra especie no ha tenido tiempo de adquirir por evolución las inhibiciones apropiadas. El resultado es que no somos capaces de controlar nuestro instinto luchador tal como lo hacen «predadores profesionales» como los lobos o los leones. Nos vemos atados a un temperamento violento para cuyo dominio estamos mal equipados. No es difícil apreciar aquí el esbozo de una racionalización de la violencia humana en general y el Holocausto en particular, y desde luego no ayudó que la voz cantante de la época hablara alemán. Konrad Lorenz, un experto en la conducta de peces y gansos mundialmente reconocido, era el gran defensor de la idea de que la agresión está en nuestros genes. El asesinato se convirtió en la «marca de Caín» de la humanidad. Al otro lado del Atlántico, una visión similar fue promovida por Robert Ardrey, un periodista norteamericano que se inspiró en una especulación según la cual los australopitecos eran carnívoros que se tragaban a sus presas vivas descuartizándolas miembro a miembro, y que calmaban su sed con sangre caliente. Ésta era una imaginativa conclusión a partir de unos pocos huesos craneales, pero Ardrey basó en ella su mito del mono asesino. En El génesis africano, el periodista retrataba a nuestro ancestro como un predador mentalmente perturbado que alteraba el precario equilibrio natural. En la demagógica prosa de Ardrey se puede leer: «Nacimos de monos que se levantaron, no de ángeles caídos, y unos monos que eran asesinos armados. ¿De qué nos sorprendemos, entonces? ¿De nuestros asesinatos, masacres y misiles, y nuestros regímenes irreconciliables?».
Cuesta creerlo, pero la siguiente ola de biología popular fue aún más allá. Al mismo tiempo que Ronald Reagan y Margaret Thatcher predicaban que la codicia era buena para la sociedad, para la economía y desde luego para quienes tenían algo que codiciar, los biólogos publicaban libros que sustentaban estas ideas. El gen egoísta, de Richard Dawkins, nos enseñaba que, puesto que la evolución favorece a los que se ayudan a sí mismos, el egoísmo debería verse como una fuerza de cambio y no como un defecto degradante. Puede que seamos unos monos ruines, pero tiene sentido que lo seamos, y gracias a eso, el mundo es mejor. Un pequeño problema —señalado en vano por los objetores— radicaba en el lenguaje engañoso de este género de libros. Los genes portadores de rasgos que incrementan el éxito reproductivo se propaga entre la población y, en consecuencia, se promueven a sí mismos. Pero llamar «egoísmo» a esto no es más que una metáfora. Una bola de nieve que rueda pendiente abajo adquiriendo más nieve también promueve su propio crecimiento, pero en general no decimos que las bolas de nieve son egoístas. Llevada a su extremo, la postura de que todo es egoísmo conduce a un mundo de pesadilla. Con un excelente olfato para causar sensación, estos autores nos arrastran a un escenario hobbesiano, en el que cada cual mira por sí mismo y la gente sólo se muestra generosa para engañar a los otros. Del amor no se habla, la compasión está ausente y la bondad es una mera ilusión. La cita más conocida de aquellos días, del biólogo Michael Ghiselin, expresa plenamente esta idea: «Rasga la piel de un altruista y verás sangrar a un hipócrita». Deberíamos alegrarnos de que este sombrío y siniestro cuadro sea pura fantasía, de que difiera radicalmente de un mundo real donde reímos, lloramos, hacemos el amor y mimamos a los bebés. Los autores de esta ficción son conscientes de ello y a veces confían en que la condición humana no sea tan mala como la pintan ellos. El gen egoísta es un buen ejemplo. Después de argumentar que nuestros genes saben lo que más nos conviene, que programan hasta el último engranaje de la máquina de supervivencia humana, Dawkins espera a la última frase de su libro para reconfortarnos con la reflexión final de que, en realidad, estamos aquí para tirar todos esos genes por la ventana: «Somos la única especie en la tierra que puede rebelarse contra la tiranía de los replicadores egoístas». Así pues, el pensamiento biológico de finales del siglo XX resaltaba nuestra necesidad de elevarnos por encima de la naturaleza. Esta visión se vendía como
darwinista, aunque el propio Darwin no la compartía en absoluto. Él creía, como yo, que nuestra humanidad se asienta en los instintos sociales que compartimos con otros animales. Obviamente, ésta es una manera de ver las cosas más optimista que la de que somos «los únicos en la tierra» capaces de vencer nuestros instintos básicos. En esta última visión, la decencia humana no es más que un delgado barniz, algo que hemos inventado y no heredado. Y cada vez que hacemos algo poco honorable, los teóricos del barniz nos recuerdan la terrible enjundia que hay debajo: «¡He ahí la naturaleza humana!». Nuestra cara diabólica La primera escena de 2001: Una odisea del espacio, la película de Stanley Kubrick, capturaba en una deslumbrante imagen la idea de que la violencia es buena. Tras una disputa entre unos homínidos en la que uno golpea a otro con un fémur de cebra, el arma es lanzada triunfalmente al aire, donde se transforma, haciendo un viaje de muchos milenios en el tiempo, en una nave espacial en órbita. La equiparación de la agresión con el progreso subyace tras la hipótesis del «éxodo africano», la cual postula que hemos llegado adonde hemos llegado por la vía del genocidio. Cuando las bandas de Homo sapiens salieron de África, se adentraron en Eurasia y eliminaron a todos los otros primates bípedos que encontraron en su camino, incluyendo a los neandertales, la especie más similar a ellos. Nuestra sed de sangre es el meollo de libros con títulos como El hombre como cazador, Machos diabólicos, El animal imperial o El lado oscuro del hombre,* que toman al chimpancé (macho) como modelo de la humanidad ancestral. Como las bombas en las primeras películas de James Bond, las hembras son aquello por lo que los machos pelean, pero, aparte de compañeras sexuales y madres, apenas intervienen en la historia. Los machos toman todas las decisiones y son protagonistas de todas las luchas y, por implicación, se convierten en responsables de la mayor parte de la evolución. Pero, aunque el chimpancé ha venido a representar la cara diabólica de nuestra cabeza de Jano, no siempre ha sido así. Cuando Lorenz y Ardrey se dedicaban a recalcar nuestra «marca de Caín», los chimpancés salvajes no parecían hacer mucho más que ir perezosamente de árbol en árbol en busca de fruta. Los adversarios de la idea del mono asesino —y eran multitud—
esgrimían esta información en favor suyo. Citaban a Jane Goodall, quien en 1960 había emprendido su investigación de los chimpancés de la región del río Gombe, en Tanzania. Por entonces, Goodall todavía los presentaba como los nobles salvajes del filósofo francés Jean-Jacques Rousseau: solitarios autosuficientes que no necesitaban ni conectar ni competir entre sí. En la jungla, los chimpancés viajaban solos o en pequeñas «partidas» de composición cambiante. El único lazo robusto era entre madres e hijos dependientes. No es extraño que la gente pensara que los antropoides vivían en un paraíso. La primera corrección de estas impresiones la aportaron, en la década de 1970, unos científicos japoneses que estudiaban a los chimpancés de las montañas Mahale, al sur de Gombe. Estos investigadores recelaban del sesgo «individualista» indicado por sus colegas norteamericanos y europeos. ¿Cómo podía un animal tan cercano a nosotros no tener ninguna vida social reseñable? Vieron que, a pesar de que los chimpancés cambian de compañía a diario, pertenecen a comunidades separadas entre sí. La segunda corrección afectó a la reputación pacífica de los chimpancés, que algunos antropólogos hacían valer como argumento contra la idea de una naturaleza humana innatamente agresiva. Dos constataciones cambiaron esta imagen. En primer lugar, supimos que los chimpancés cazan monos, quiebran sus cráneos y los devoran vivos. Esto los convertía en carnívoros. Luego, en 1979, la revista National Geographic destacó que estos antropoides también matan a sus congéneres, y a veces los devoran. Esto los convertía en asesinos y caníbales. La información se acompañaba de ilustraciones de chimpancés machos que perseguían a enemigos incautos en las fronteras de su territorio, los rodeaban y les daban una paliza de muerte. Al principio estas noticias provenían de muy pocas fuentes, pero pronto el goteo se convirtió en una corriente imposible de desestimar. El cuadro se transformó en el del mono asesino. Ahora sabíamos que los chimpancés mataban y vivían en comunidades mutuamente hostiles. En un libro posterior, Goodall relata cómo explicó estos hechos a un grupo de académicos, algunos de los cuales seguían teniendo la esperanza de eliminar la agresión humana a través de la educación y una programación televisiva mejorada. Su mensaje de que no éramos los únicos primates agresivos no fue bien recibido: sus turbados colegas le rogaron que minimizara la evidencia o se abstuviera de publicarla. Otros sospechaban que el campamento de Gombe, donde los investigadores dispensaban plátanos (un alimento altamente nutritivo y
antinatural) a los animales, había fomentado niveles de agresión patológicos. El campamento era un foco de competencia por la comida, desde luego, pero las peleas más serias se habían observado lejos de allí. Goodall se resistió a sus críticos: «Ciertamente, estaba convencida de que era mejor afrontar los hechos, por inquietantes que fueran, que insistir en negarlos». La crítica de los plátanos no prosperó, pues la guerra entre comunidades se ha documentado también en otros enclaves africanos sin provisión de alimento extra. La verdad pura y simple es que la violencia brutal forma parte de la condición natural de los chimpancés. No necesitan exhibirla —de hecho, algunas comunidades de chimpancés parecen bastante pacíficas—, pero pueden hacerlo y lo hacen a menudo. Esto refuerza la teoría del mono asesino pero, por otro lado, también la menoscaba. Lorenz y Ardrey afirmaban que la especie humana era única en su uso de la fuerza letal, mientras que las observaciones no sólo de chimpancés, sino de hienas, leones, langures y una larga lista de otros animales han dejado claro que matar congéneres, si bien no habitual, es una conducta muy extendida. El sociobiólogo Ed Wilson concluyó que, al cabo de más de mil horas de observación de cualquier animal, los científicos serán testigos de un combate mortal. Es la opinión de un experto en hormigas, un grupo de insectos que invade y mata a gran escala. En palabras de Wilson: «Al lado de las hormigas, que perpetran asesinatos, escaramuzas y batallas campales de manera rutinaria, los hombres son pacifistas sosegados». Con el descubrimiento del lado oscuro del chimpancé y su expulsión del «paraíso», Rousseau abandonó la escena y Hobbes entró por la puerta grande. La violencia antropoide seguramente significaba que estamos programados para ser implacables. Al combinar esta idea con la afirmación de los evolucionistas según la cual somos genéticamente egoístas, todo cuadraba. Ahora teníamos una visión coherente e irrefutable de la humanidad: contemplemos al chimpancé y veremos la clase de monstruos que en realidad somos. Así pues, los chimpancés reforzaron la idea de una naturaleza humana malvada, a pesar de que también podrían haberla contradicho. Después de todo, la violencia chimpancé está lejos de ser un hecho cotidiano: a los científicos les llevó décadas observarla. Apesadumbrada por el impacto sesgado de sus descubrimientos, la propia Goodall se esforzó de manera denodada en iluminar la cara amable, incluso compasiva, de los chimpancés, pero todo fue en vano. La ciencia había sentenciado: el que mata una vez siempre será un asesino. Los chimpancés pueden ser violentos pero, al mismo tiempo, sus
comunidades tienen poderosos mecanismos de control. Esto se me hizo evidente un día en el zoo de Arnhem. Estábamos expectantes al borde del foso que rodeada una isla arbolada. Nuestra preocupación era una chimpancé recién nacida llamada Roosje («Rosita» en holandés), que había sido adoptada por Kuif. Puesto que no tenía leche propia, habíamos adiestrado a Kuif para que diera el biberón a Roosje. El plan había funcionado más allá de nuestras previsiones más optimistas. Un logro menor para un antropoide era un enorme éxito para nosotros, o así lo veíamos. Pero ahora intentábamos reintroducir a la madre con su nueva hija en la colonia de chimpancés en cautividad más grande del mundo, que incluía a cuatro machos adultos peligrosos. Para intimidar a sus rivales, los machos cargan con el pelo erizado, lo que los hace parecer más grandes y amenazadores. Desafortunadamente, éste era el estado en que se encontraba Nikkie, el resuelto líder de la colonia. Los chimpancés machos son feroces, y tan fuertes que pueden doblegar a una persona con facilidad; cuando se enfadan, quedan más allá de nuestro control. Así que el destino de Roosje estaba en manos de sus congéneres. Por la mañana habíamos hecho desfilar a Kuif por delante de todas las jaulas de noche para evaluar la reacción del grupo. Todos conocían a Kuif, pero Roosje era nueva. Cuando Kuif pasaba por la jaula del macho alfa, algo atrajo mi atención. Nikkie estaba agarrándola por debajo, a través de los barrotes, lo que la hizo saltar con un estridente aullido. Su objetivo parecía ser el punto donde Roosje colgaba del vientre de Kuif. Puesto que sólo Nikkie actuó así, decidí efectuar la introducción en el grupo por etapas, liberando a Nikkie en último lugar. Sobre todo había que evitar dejar a Kuif sola con él. Yo contaba con sus protectores en el grupo. En libertad, los chimpancés matan ocasionalmente a crías de su propia especie. Las teorías de algunos biólogos sobre estos actos de infanticidio presumen que los machos compiten por fecundar a las hembras. Esto explicaría su constante competencia por el rango, así como la eliminación de las crías ajenas. Puede que Nikkie contemplara a Roosje como una cría extraña de la cual no podía ser el padre. Esto era poco tranquilizador, pues no podía descartarse que asistiéramos a una de aquellas horripilantes escenas comunicadas por los etólogos de campo. Roosje podía quedar hecha trizas. Puesto que había estado ocupándome de ella durante semanas, ayudando a Kuif a alimentarla y dándole el biberón yo mismo, estaba lejos de ser el observador desapasionado que normalmente prefiero ser.
Una vez en la isla, la mayoría de los miembros de la colonia saludó a Kuif con un abrazo, mirando al bebé de soslayo. Todo el mundo parecía estar pendiente de la puerta tras la que Nikkie esperaba sentado. Algunos jóvenes se colgaron en torno a la puerta, dándole patadas y esperando a ver qué pasaría. Durante todo este tiempo, los dos machos de más edad se mantuvieron junto a Kuif, mostrándose en extremo amigables con ella. Al cabo de una hora, soltamos a Nikkie. Los dos machos se alejaron de Kuif y se situaron entre ella y el amenazador macho que se aproximaba, cada uno con el brazo en el hombro del otro. Esto era una imagen para enmarcar, pues habían sido archienemigos durante años. Y ahí estaban, unidos contra el joven líder, quizá temiendo lo mismo que temíamos nosotros. Nikkie, con el pelo erizado, tenía un aspecto de lo más intimidatorio, pero se arrugó cuando vio que los otros dos no estaban en disposición de apartarse. La increíble determinación que debían transmitir los guardaespaldas de Kuif ahuyentó a Nikkie. No podía ver sus caras, pero los chimpancés leen en los ojos tanto como nosotros. Más tarde, Nikkie se aproximó a Kuif bajo la mirada vigilante de los otros dos machos. Era todo amabilidad. Sus primeras intenciones quedarán siempre en el misterio, pero dimos un enorme suspiro de alivio y me abracé con el cuidador que me había ayudado a adiestrar a Kuif. Los chimpancés viven bajo una nube de violencia potencial, y el infanticidio es una de las principales causas de muerte tanto en los zoológicos como en libertad. Pero, a la hora de debatir cuán agresivos somos nosotros como especie, el comportamiento del chimpancé es sólo una pieza del rompecabezas. La conducta de nuestros ancestros inmediatos sería más relevante. Por desgracia, hay enormes lagunas en nuestro conocimiento de ellos, sobre todo si intentamos ir más de diez mil años atrás. No hay evidencia firme de que siempre hayamos sido tan violentos como en los últimos milenios. Desde una perspectiva evolutiva, unos cuantos miles de años no es nada. Durante los millones de años previos, nuestros ancestros podrían haber llevado una existencia relajada en grupos pequeños de cazadores-recolectores que tenían pocos motivos de pelea, dada la escasa población del mundo por entonces. Esto no habría impedido en absoluto que conquistaran el globo. A menudo se piensa que la supervivencia del más apto implica la eliminación del menos adaptado. Pero uno también puede ganar la carrera evolutiva si posee un sistema inmunitario superior o es más eficiente a la hora de encontrar alimento.
El combate directo rara vez es la vía por la que una especie sustituye a otra. Así, en lugar de aniquilar a los neandertales, quizá simplemente fuimos más resistentes al frío o mejores cazadores. Es bien posible que los homínidos triunfantes «absorbieran» a otros menos exitosos por mestizaje, así que no puede descartarse que los genes neandertales hayan sobrevivido en nosotros. Quienes bromean acerca de que alguien se parece a un neandertal, deberían pensarlo dos veces. Una vez vi una notable reconstrucción de la cara de un neandertal basada en un cráneo, obra de un laboratorio moscovita. Los científicos rusos me confiaron que nunca se habían atrevido a dar publicidad al busto, por su inquietante parecido con uno de sus líderes políticos, que quizá no hubiera agradecido la comparación. El mono en el armario Si rasgáramos la piel de un bonobo, ¿destaparíamos a un hipócrita? Podemos estar bastante seguros de que el notorio aforismo de Ghiselin se refería sólo a las personas. Nadie diría que los animales se dedican al engaño. De ahí que los antropoides sean cruciales en el debate sobre la condición humana. Si resultan ser algo más que bestias, aunque sólo sea de manera ocasional, la idea de la bondad como invención humana comienza a tambalearse. Y si los auténticos pilares de la moralidad, como la compasión y el altruismo intencionado, pueden encontrarse en otros animales, nos veremos forzados a rechazar de plano la teoría del barniz. Darwin era consciente de estas implicaciones cuando observó que «muchos animales ciertamente se compadecen del sufrimiento o el peligro de los demás». Por supuesto que lo hacen. Entre los antropoides no es inusual ocuparse de un compañero herido, esperar al que se queda atrás, limpiar las heridas de otro o proporcionar fruta a los miembros más viejos de la comunidad que ya no pueden trepar. Se ha comunicado una observación de campo de un chimpancé macho que adoptó a una cría huérfana y enferma a la que transportaba y protegía de todo peligro aunque, presumiblemente, no tenía ningún parentesco con ella. En la década de 1920, el primatólogo Robert Yerkes quedó tan impresionado por la preocupación que mostraba un joven chimpancé, Prince Chimp, por su compañero Panzee, enfermo terminal, que admitió que si sus colegas le oyeran «hablar de su comportamiento altruista y obviamente compasivo hacia Panzee,
debería ser sospechoso de idealizar a un antropoide». La admiración de Yerkes por la sensibilidad de Prince Chimp es reveladora, dado que probablemente sabía más de la personalidad de los chimpancés que ninguna otra persona en la historia de la primatología. Yerkes rindió tributo a este pequeño y afectuoso antropoide en un libro titulado Almost Human, en el que expresaba sus dudas de que Prince Chimp fuera un chimpancé al uso. Más tarde, una inspección post mórtem reveló que, de hecho, no era un chimpancé, sino un bonobo; Yerkes no podía saberlo porque el bonobo no fue reconocido como especie hasta muchos años después. El primer estudio comparativo del comportamiento de bonobos y chimpancés se llevó a cabo en la década de 1930 en el zoo de Hellabrunn. Eduard Tratz y Heinz Heck publicaron sus resultados en 1954. Aterrados por un bombardeo nocturno de la ciudad durante la guerra, tres bonobos habían muerto de un colapso cardiaco. El hecho de que todos los bonobos del zoo murieran de miedo y que ninguno de los chimpancés corriera la misma suerte da testimonio de la sensibilidad de los primeros. Tratz y Heck confeccionaron una larga lista de diferencias entre bonobos y chimpancés, que incluía referencias al carácter relativamente pacífico, la conducta sexual y la sensualidad del bonobo. La agresión no está ausente entre los bonobos, pero el tratamiento al que los chimpancés someten de manera ocasional a sus congéneres, incluyendo mordiscos y golpes con ensañamiento, es raro en ellos. Un chimpancé macho blandirá una rama y retará a cualquiera que perciba como más débil, y su pelo se erizará a la menor provocación. Los chimpancés están obsesionados por el rango. En comparación con el bonobo, el chimpancé es una bestia salvaje; o como lo expresaron Tratz y Heck: «El bonobo es una criatura extraordinariamente sensible y tierna, muy alejada de la Urkraft [fuerza primitiva] demoníaca del chimpancé adulto». Si esto ya se sabía en 1954, podemos preguntarnos por qué no se mencionó al bonobo en los debates sobre la agresión humana, y por qué sigue siendo menos conocido que el chimpancé común. De hecho, ese estudio se publicó en alemán, y los tiempos en que los científicos angloparlantes leían otras lenguas distintas del inglés ya habían pasado. Además, el estudio sólo incluía unos pocos animales en cautividad, una muestra demasiado pequeña para resultar muy convincente. Las observaciones de campo de los bonobos, que se emprendieron relativamente tarde, todavía llevan décadas de retraso en comparación con el estudio de los otros grandes monos. Otra razón es cultural: el erotismo de los
bonobos era un tema que pocos autores querían tratar. Esta situación aún continúa. En los años noventa del pasado siglo, un equipo de cineastas británicos viajó a las remotas junglas africanas para filmar a los bonobos, pero detenían sus cámaras cada vez que en el visor aparecía una escena «embarazosa». Cuando un científico japonés que asesoraba al equipo les preguntó por qué no documentaban ninguna conducta sexual, la respuesta exacta fue que «a nuestros espectadores no les interesaría». Mucho más importante que todo esto es que los bonobos no responden a las ideas establecidas sobre la naturaleza humana. Si las observaciones hubieran demostrado que se masacran unos a otros, todo el mundo los conocería. El verdadero problema es su temperamento pacífico. A veces intento imaginar qué habría pasado si hubiéramos conocido primero a los bonobos, y sólo más tarde o nunca hubiéramos tenido noticia de los chimpancés. Las discusiones sobre la evolución humana no girarían tanto en torno a la violencia, la guerra y la dominación masculina, sino la sexualidad, la empatía, la solidaridad y la cooperación. ¡Cuán diferente sería nuestro paisaje intelectual! El poder de la teoría del mono asesino sólo comenzó a debilitarse con la aparición de nuestro otro primo. Los bonobos actúan como si nunca hubieran oído hablar del asunto. Entre los bonobos no se producen guerras a muerte, apenas cazan, los machos no dominan a las hembras, y hay mucho, mucho sexo. Si el chimpancé representa nuestra cara diabólica, el bonobo es nuestra cara angélica. Los bonobos hacen el amor, no la guerra. Son los hippies del mundo primate. Los científicos se sentían más incómodos con ellos que una familia de los años sesenta del pasado siglo con la vuelta a casa de su oveja negra de largas greñas, equipado con su maceta de marihuana: apagaron las luces y se escondieron bajo la mesa con la esperanza de que el huésped no invitado se fuera. El bonobo es el antropoide perfecto para los tiempos que corren. Las actitudes han cambiado mucho desde que Margaret Thatcher postulara su estridente individualismo. «No hay eso que llaman sociedad», proclamó. «Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias.» El comentario de Thatcher quizá se inspirara en las ideas evolucionistas de su tiempo, o viceversa. En cualquier caso, veinte años más tarde, cuando grandes escándalos financieros han dado el pinchazo final al globo inflado de la Bolsa, el individualismo puro y simple ya no suena con tanta vehemencia. En la era posterior a Enron, la gente ha vuelto a darse cuenta —como si nunca lo hubiera sabido— de que el
capitalismo inmoderado rara vez revela lo mejor de las personas. El «evangelio de la codicia» de Reagan y Thatcher se agrió. Hasta Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal y profeta del capitalismo, dejó caer que quizá sería bueno pisar el freno. Como explicó ante una comisión del senado estadounidense en el año 2002, «No es que las personas se hayan vuelto más codiciosas que en las generaciones pasadas. Lo que ocurre es que las vías para expresar la codicia han aumentado enormemente». Cualquiera que esté al corriente de la biología evolutiva debe haber notado un cambio de espíritu paralelo. De pronto se publicaron libros con títulos como Unto Others, Evolutionary Origins of Morality, The Tending Instinct, The Cooperative Gene y mi Bien natural. Se hablaba menos de agresión y competencia, y más de conectividad, de cohesión social, de los orígenes de la solidaridad y el compromiso. El énfasis se ponía en el egoísmo ilustrado del individuo dentro de una colectividad mayor. Allí donde los intereses individuales se solapan, la competencia se limitará en aras de un beneficio mayor. Junto con otros gurús económicos del momento, Klaus Schwab declaró que ya era tiempo de que los negocios «se rijan no sólo por normas, sino por valores», mientras los biólogos evolutivos comenzaban a insistir en que «la persecución racional del interés propio no siempre es la mejor estrategia». Puede que ambos cambios de opinión se derivaran de cambios más amplios en las actitudes públicas. Después de haber reconstruido unas economías destruidas por la guerra y alcanzar niveles de prosperidad inimaginables poco tiempo atrás, el mundo industrializado podría estar ya preparado para centrarse en el dominio social. Debemos decidir si somos como robinsones sentados en islotes separados, tal como parecía imaginar Thatcher, o miembros de sociedades complejas en las que unos nos preocupamos por otros y de las que derivamos nuestra razón de ser. Más acorde con la segunda posibilidad que con la primera, Darwin pensaba que la gente nace con una predisposición moral y que el comportamiento animal respaldaba esta idea. Cita a un perro que nunca pasaba por delante de una cesta donde yacía un gato amigo suyo enfermo sin darle unos cuantos lametones. Esta conducta, dice Darwin, es un claro signo de los buenos sentimientos del perro. Darwin también relata el caso de un cuidador que fue mordido en la nuca por un fiero papión mientras limpiaba su jaula. El papión compartía espacio con un pequeño mono sudamericano. Amedrentado por su compañero de jaula, el mono mantenía una cálida amistad con el cuidador, y de hecho salvó su vida al distraer
al papión con mordiscos y gritos durante el ataque. El pequeño mono arriesgó así su propia vida, demostrando con ello que la amistad se traduce en altruismo. Darwin pensaba que las personas actuaban igual. Esto sucedía antes de que supiéramos de la existencia del bonobo y de los últimos hallazgos de la neurología. Los expertos han observado que la resolución de dilemas morales activa centros emocionales muy antiguos en lo más hondo de nuestro cerebro. En vez de un fenómeno superficial ubicado en el neocórtex expandido, parece ser que la toma de decisiones morales se asienta en millones de años de evolución social. Puede que esto suene obvio, pero es sumamente difícil de conciliar con la concepción de la moralidad como un barniz cultural o religioso. A menudo me he preguntado cómo una postura tan palmariamente errónea se ha defendido durante tantos años. ¿Por qué los altruistas eran vistos como hipócritas? ¿por qué se excluían las emociones del debate y por qué un libro con el audaz título de The Moral Animal negaba que la moralidad formara parte de nuestra naturaleza? La respuesta es que los evolucionistas estaban cometiendo el «error de Beethoven», es decir, la asunción de que proceso y producto deben parecerse. Al escuchar la música perfectamente estructurada de Ludwig van Beethoven, uno nunca diría en qué clase de antro transcurría su existencia. Los visitantes se quejaban de que el compositor viviera en el lugar más sucio, apestoso y desordenado imaginable, repleto de desperdicios, orinales sin vaciar y ropa mugrienta. Sus dos pianos estaban enterrados bajo montañas de polvo y papeles. El maestro mismo tenía un aspecto tan descuidado que una vez fue arrestado al tomársele por un vagabundo. Nadie se pregunta cómo Beethoven pudo crear sus intrincadas sonatas y nobles conciertos de piano en semejante pocilga. Todos sabemos que pueden surgir cosas maravillosas en circunstancias atroces, que proceso y producto son conceptos separados, razón por la cual el disfrute de un buen restaurante rara vez se ve realzado por una visita a su cocina. Pero la confusión entre proceso y producto ha llevado a algunos a creer que, en tanto en cuanto la selección natural es un proceso de eliminación cruel y despiadado, por fuerza tiene que producir criaturas crueles y despiadadas. Un proceso detestable debe producir comportamientos detestables, o así se pensaba. Pero la olla a presión de la naturaleza ha creado tanto peces que se lanzan sobre cualquier cosa que se mueva, incluidos sus propios alevines, como cetáceos con vínculos sociales tan fuertes que todo el grupo queda varado en la playa si uno de sus miembros se desorienta. La selección natural favorece a los organismos
que sobreviven y se reproducen, pura y simplemente. Cómo lo consiguen es una cuestión abierta. Cualquier organismo que prospere haciéndose más o menos agresivo que el resto, más o menos cooperativo o más o menos compasivo propagará sus genes. El proceso no especifica la vía hacia el éxito más que el interior de un apartamento vienés nos dice qué clase de músico se asomará a su ventana. El análisis de los antropoides Cada día al final de la tarde en el zoo de Arnhem, los cuidadores y yo llamamos a Kuif para el biberón diario de Roosje. Sin embargo, antes de que ella acuda con su hija adoptada, siempre tiene lugar un extraño ritual. Estamos acostumbrados a que los antropoides se saluden tras una larga ausencia, bien con besos y abrazos (chimpancés) bien con algún frotamiento sexual (bonobos). Pero Kuif fue el primer antropoide al que vi decir adiós; esto es una manera de hablar porque, obviamente, un antropoide no puede decir «adiós». Antes de entrar en nuestro edificio, Kuif se aproxima a Mama, la respetada hembra alfa del grupo y su mejor amiga, para darle un beso. Después busca a Yeroen, el macho de más edad, para hacer lo propio. Aunque Yeroen esté dormido al otro lado de la isla, o en medio de una sesión de acicalamiento con uno de sus compadres, Kuif dará un gran rodeo para llegar a él. Esta conducta me recuerda nuestra costumbre de no abandonar una fiesta sin despedirnos de los anfitriones. Para saludar, todo lo que se necesita es alegrarse de ver a un familiar concreto. Muchos animales sociables exhiben esta respuesta. Decir adiós es un asunto más complejo, porque requiere una visión de futuro: el conocimiento de que no veremos a alguien por un tiempo. Aprecié otra vez esta visión de futuro un día que observé a una chimpancé recoger toda la paja de su jaula de noche hasta la última brizna y, con los brazos repletos, llevársela fuera de la isla. Ningún chimpancé va por ahí cargado de paja, así que me llamó la atención. Era el mes de noviembre, y los días eran cada vez más fríos. Por lo visto, esta hembra había decidido que quería estar abrigada en el exterior. Cuando recogió la paja no podía sentir el frío porque estaba en un recinto con calefacción, así
que tuvo que extrapolar el frío del día anterior al día siguiente. Pasó todo el día acurrucada en su nido de paja, que no podía abandonar porque todo el mundo estaba pendiente de robárselo. Ésta es la clase de inteligencia que nos lleva a muchos de nosotros a estudiar a los antropoides. No sólo su comportamiento agresivo o sexual, buena parte del cual comparten con otros animales, sino la sorprendente perspicacia y finura que ponen en todo lo que hacen. Puesto que mucha de esta inteligencia es difícil de determinar, los estudios con monos cautivos son absolutamente esenciales. Así como nadie intentaría medir la inteligencia de un niño viéndolo correr por el patio de una escuela, el estudio de la cognición antropoide demanda un enfoque práctico. Hay que proponerles problemas para ver cómo los resuelven. Existe otra ventaja de los monos cautivos en condiciones de semilibertad (lo que significa exteriores espaciosos y un tamaño de grupo natural): uno puede observar su comportamiento mucho más de cerca que en el campo, donde tienden a perderse entre la maleza en el momento más crítico. Mi despacho favorito (tengo más de uno) tiene un amplio ventanal desde donde puedo ver todo lo que hacen los chimpancés de la Yerkes Field Station. No pueden esconderse de mí; ni yo de ellos, como resulta evidente cada vez que intento almorzar sin llamar la atención. La observación simple es la razón por la que la política del poder, la reconciliación tras la lucha y el uso de herramientas se descubrieron antes en antropoides cautivos y sólo más tarde se confirmaron en comunidades salvajes. Habitualmente nos ayudamos de unos binoculares y un teclado de ordenador con el que tomamos nota de todo acontecimiento social que presenciamos. Tenemos una larga lista de códigos para juegos, sexo, agresión, acicalamiento, atenciones y una miríada de distinciones sutiles dentro de cada categoría, e introducimos datos en una base continua en la forma de «quién hace qué a quién». Si las cosas se complican demasiado, como cuando se desencadena una batalla campal, filmamos o, como un locutor de deportes, narramos los acontecimientos en una grabadora. De este modo reunimos literalmente cientos de miles de observaciones, y luego programamos un ordenador para organizar los datos. A pesar del placer que nos proporciona nuestro trabajo, la primatología tiene su lado tedioso. Cuando queremos plantear un problema a nuestros animales, los animamos a entrar en un pequeño edificio. Puesto que no podemos forzarlos a participar, dependemos de su disposición. No sólo conocen sus nombres, sino los nombres de los otros, así que podemos pedir al individuo A que vaya a buscar al individuo
B. El truco, por supuesto, consiste en hacer que el experimento sea una experiencia placentera. Los ordenadores con palanca de mando les resultan realmente atractivos. Mi asistente no tiene más que mostrar el carro con el equipo para que se forme una fila de voluntarios. Como a los niños, la respuesta inmediata de un ordenador entusiasma a los antropoides. En un experimento, Lisa Parr presentó a los chimpancés del centro Yerkes cientos de fotografías tomadas por mí en el zoo de Arnhem. Con un océano de por medio, podíamos estar seguros de que no habían visto aquellas caras antes. En la pantalla del ordenador aparecía una cara y luego otras dos, una de las cuales pertenecía al mismo individuo que la primera. Si el chimpancé situaba el cursor en la cara correspondiente, se le premiaba con un sorbo de zumo. El reconocimiento de caras ya se había estudiado antes, pero los antropoides no habían obtenido puntuaciones demasiado buenas. Ahora bien, los experimentos anteriores habían empleado caras humanas en la hipótesis de que son fáciles de diferenciar. No así para los chimpancés. Resultó que discriminaban mucho mejor entre caras de sus congéneres. Lisa demostró que aprecian similitudes no sólo entre diferentes fotos de la misma cara, sino entre fotos de madre e hijo. Así como, mirando el álbum de fotos del lector, probablemente yo sería capaz de discriminar entre sus parientes de sangre y sus parientes políticos, los chimpancés reconocen las marcas del parentesco. Parecen tan perceptivos respecto de sus caras como nosotros con las nuestras. Otro estudio pretendía determinar si los chimpancés pueden indicar cosas a otros de manera deliberada. La historia anterior de Kanzi y Tamuli sugiere que sí, pero la cuestión sigue siendo controvertida. Algunos científicos se ciñen al gesto de señalar con la mano o el dedo índice por ser el modo en que lo hacemos nosotros. Pero no encuentro ninguna buena razón para adoptar este foco limitado. Nikkie se comunicó una vez conmigo con una técnica mucho más sutil. Se había acostumbrado a que le arrojara bayas silvestres a través del foso. Un día que estaba tomando datos me olvidé por completo de las bayas, que colgaban de una hilera de arbustos altos detrás de mí. Nikkie no se había olvidado. Se sentó justo enfrente de mí, fijó sus ojos rojizos en los míos y, una vez captó mi atención, ladeó abruptamente la cabeza y los ojos para fijarlos en un punto por encima de mi hombro izquierdo. Luego volvió a mirarme y repitió el movimiento. Puedo ser espeso en comparación con un antropoide, pero a la segunda seguí su mirada y vi las bayas. Nikkie había indicado lo que quería sin
un solo sonido ni gesto manual. Obviamente, esta «indicación» no tiene objeto a menos que uno entienda que otro no ha visto lo que uno ha visto, lo que implica darse cuenta de que no todo el mundo tiene la misma información. Charles Menzel llevó a cabo un experimento revelador en el mismo centro de investigación del lenguaje que alberga a Kanzi. Charlie dejó que una chimpancé llamada Panzee lo mirara mientras él escondía golosinas en un área arbolada cerca de su jaula. Panzee seguía la operación desde detrás de los barrotes. Puesto que no podía ir hasta donde estaba Charlie, necesitaría ayuda humana para obtener la golosina. Charlie enterraba una bolsa de M&M en el suelo o colocaba una chocolatina en algún arbusto. A veces hacía esto al final de la jornada, después de que todo el personal se hubiera ido a casa; ello significaba que Panzee no podía comunicar a nadie lo que sabía hasta el día siguiente. Los cuidadores que volvían por la mañana no conocían el experimento. Así, primero Panzee tenía que llamar la atención de algún cuidador, y después proporcionar información a alguien que ignoraba lo que ella sabía y que de entrada no tenía idea acerca de qué le estaba «hablando». Durante una demostración en directo de las habilidades de Panzee, Charlie me dijo en un aparte que los cuidadores suelen tener una opinión más elevada de las aptitudes mentales de los antropoides que los filósofos y psicólogos que escriben sobre el tema, pocos de los cuales han tenido ocasión de interactuar con estos animales a diario. Según me explicó, para el experimento era esencial que Panzee tratara con personas que la tomaran en serio. Todos los reclutados por Panzee declararon que al principio les sorprendió su comportamiento, pero que pronto entendieron que estaba intentando obtener algo de ellos. Siguiendo sus señales, jadeos y llamadas no tuvieron problemas para encontrar la golosina escondida en el bosque. Sin sus instrucciones no habrían sabido dónde buscar. Panzee nunca señaló una dirección equivocada o la situación correspondiente a alguna ocasión anterior. El resultado fue la comunicación de un suceso pasado, presente en la memoria del animal, a gente que no sabía nada de ello y, por lo tanto, no podía darle ninguna pista. Expongo estos ejemplos para señalar que existe una excelente investigación en la que basarnos a la hora de hacer afirmaciones sobre el sentido del pasado y del futuro, el reconocimiento de caras y la conducta social en general de los antropoides. Aunque en este libro me inclino por los ejemplos vívidos, intentado poner rostro a cuanto sabemos sobre nuestros parientes más cercanos, hay todo un cuerpo de literatura académica que respalda la mayoría de mis afirmaciones.
Pero no todas, lo que explica por qué sigue habiendo desacuerdos y por qué no se atisba un final para mi línea de investigación. Un congreso sobre grandes monos podría atraer a cien o doscientos expertos, pero esto no es nada comparado con un congreso típico de psicólogos o sociólogos, que fácilmente puede reunir a diez mil. En consecuencia, de ningún modo nos acercamos al nivel de comprensión de los antropoides que muchos de nosotros querríamos. La mayoría de mis colegas son investigadores de campo. Sean cuales fueren las ventajas de la observación de animales en cautividad, ésta nunca puede reemplazar al estudio del comportamiento natural. De cada aptitud destacable demostrada en el laboratorio queremos saber qué significa para los chimpancés y bonobos salvajes, qué beneficios les reporta. Esto se relaciona con la cuestión evolutiva de por qué surgió la aptitud en primera instancia. Para el reconocimiento de caras, los beneficios parecen bastante obvios, pero ¿qué hay de la visión de futuro? Los investigadores de campo han comprobado que los chimpancés recogen a veces tallos de hierba o ramitas horas antes de llegar al lugar en que se dedicarán a «pescar» hormigas o termitas. Las herramientas que necesitan suelen recogerlas durante el camino en un sitio donde abundan; por tanto, es bien posible que los chimpancés planeen sus rutas teniendo esto presente. Quizá lo más significativo de esta investigación no es qué revelan los antropoides sobre nuestros instintos. Con su desarrollo lento (no son plenamente adultos hasta los dieciséis años) y sus amplias oportunidades de aprender, el comportamiento de los antropoides no es mucho más instintivo que el nuestro. Los antropoides toman montones de decisiones a lo largo de su vida, como amenazar a un recién nacido o defenderlo, o salvar un pájaro o maltratarlo. Lo que comparamos, por lo tanto, son las maneras en que seres humanos y antropoides tratan problemas mediante una combinación de tendencias naturales, inteligencia y experiencia. Es imposible extraer de esta mezcla qué es innato y qué no. Aun así, la comparación es instructiva, aunque sólo sea porque nos hace dar un paso atrás y mirarnos en un espejo que nos muestra una cara diferente de nosotros mismos. Ponemos nuestra mano en la de un bonobo y vemos que nuestro pulgar es más largo, agarramos su brazo y nunca hemos tocado músculos tan duros, tiramos de su labio inferior y vemos que es mucho más ancho que el nuestro, lo miramos a los ojos y nos devuelve una mirada tan inquisitiva como la
nuestra. Todo esto es revelador. Mi objetivo es hacer las mismas comparaciones respecto de la vida social y mostrar que no hay una sola tendencia que no compartamos con estos personajes peludos de los que nos encanta reírnos. Si la gente se ríe de los primates en el zoo, sospecho que lo hace precisamente porque se siente reflejada en un espejo. Si no es así, ¿por qué animales de aspecto tan curioso como las jirafas o los canguros no causan la misma hilaridad? Los primates despiertan cierto nerviosismo porque nos muestran a nosotros mismos bajo una luz brutalmente honesta, recordándonos, en la afortunada expresión de Desmond Morris, que somos meros «monos desnudos». Es esta luz honesta lo que buscamos, o deberíamos buscar, y lo interesante es que, ahora, al saber más acerca del bonobo, podemos vernos reflejados en dos espejos complementarios.
2 Poder Maquiavelo en nuestra sangre Propongo una inclinación general de toda la humanidad, un deseo perpetuo e insaciable de poder y más poder, que sólo se apaga con la muerte. Thomas Hobbes
El igualitarismo no es sólo la ausencia de un cacique, sino una insistencia positiva en la igualdad esencial de todas las personas y el rechazo a inclinarse ante la autoridad de otros. Richard Lee
Mientras pedaleaba cuesta arriba por una de las escasas colinas de mi nativa Holanda, me estremecía por la horripilante visión que sabía me esperaba en el zoo de Arnhem. Por la mañana temprano me habían llamado por teléfono para darme la noticia de que mi chimpancé macho favorito, Luit, había sido víctima de una carnicería a manos de sus propios congéneres. Los chimpancés pueden causar heridas considerables con sus poderosos caninos. Las más de las veces la amenaza no es más que un «farol» intimidatorio, pero ocasionalmente pasan a la acción. El día anterior había dejado el zoo preocupado por Luit, pero no estaba en absoluto preparado para lo que me encontré. Luit, que solía mostrarse orgulloso y no especialmente afectuoso con la gente, ahora quería caricias. Estaba sentado sobre un charco de sangre, con la cabeza apoyada en los barrotes de la jaula de noche. Cuando lo acaricié con suavidad, dejó escapar un profundo suspiro. Al final se había establecido un vínculo entre nosotros, pero en el momento más triste de mi carrera de primatólogo. Enseguida advertí que su vida peligraba. Todavía se movía, pero
había perdido una enorme cantidad de sangre. Tenía profundas perforaciones por todo el cuerpo y había perdido dedos de manos y pies. Pronto descubrimos que había perdido partes aún más vitales. Después he evocado este momento en el que Luit buscó consuelo en mí como una alegoría de la humanidad moderna: igual que monos violentos bañados en nuestra propia sangre, anhelamos sentirnos reconfortados. A pesar de nuestra tendencia a matar y mutilar, queremos oír que todo irá bien. Pero en aquel trance mi único pensamiento era salvar la vida de Luit. Tan pronto como llegó el veterinario, tranquilizamos a Luit y lo llevamos al quirófano, donde cosimos literalmente cientos de puntos de sutura. Fue durante esta operación desesperada cuando nos dimos cuenta de que sus testículos habían desaparecido, aunque los agujeros en la piel del saco escrotal parecían menores que los propios testículos; éstos habían sido hallados por los cuidadores sobre la paja de la jaula de noche. «Arrancados de cuajo», concluyó impasible el veterinario. Dos contra uno Luit nunca se despertó de la anestesia. Pagó con creces el haber plantado cara a los otros dos machos, frustrados por su veloz ascenso. Ambos habían estado conspirando contra él para recuperar el poder perdido. La manera terrible de lograrlo me hizo ver lo fatalmente en serio que se toman los chimpancés su política. Las maniobras de dos contra uno confieren a las luchas de poder entre los chimpancés su riqueza y peligrosidad. Las coaliciones son clave. Ningún macho puede imponerse por sí solo, al menos no por mucho tiempo, porque el grupo como totalidad puede derrocar a cualquiera. Los chimpancés son tan inteligentes a la hora de formar bandas que un líder necesita aliados para fortificar su posición, así como la aceptación de la comunidad. Mantenerse en la cúspide es un acto de equilibrio entre afirmar la propia dominancia, tener contentos a los aliados y evitar que la masa se rebele. Si esto suena familiar es porque la política humana funciona exactamente igual. Antes de la muerte de Luit, la colonia de Arnhem estaba gobernada conjuntamente por Nikkie, un joven advenedizo, y Yeroen, un conspirador en la sombra. Apenas adulto a sus diecisiete años, Nikkie era un tipo musculoso con
expresión alelada. Era muy resuelto, pero no un prodigio de agudeza. Lo apoyaba Yeroen, que ya no estaba por la labor de convertirse en un líder absoluto, pero continuaba ejerciendo una enorme influencia entre bastidores. Yeroen tenía el hábito de mantenerse a distancia en las disputas; sólo se inmiscuía para apoyar flemáticamente a uno u otro bando cuando las emociones se desataban, y forzaba a todo el mundo a estar pendiente de sus decisiones. Yeroen explotaba con extrema astucia las rivalidades entre machos más jóvenes y fuertes que él. Sin entrar en la compleja historia de este grupo, estaba claro que Yeroen odiaba a Luit, pues le había quitado el poder años antes. Luit había derrotado a Yeroen en una lucha que había durado tres calurosos meses de verano con tensiones diarias que afectaban a toda la colonia. Al año siguiente, Yeroen se desquitó ayudando a Nikkie a destronar a Luit. Desde entonces, Nikkie había sido el macho alfa con Yeroen como brazo derecho. Los dos se hicieron inseparables. Luit no tenía miedo de enfrentarse con ninguno de ellos a solas. En los encuentros uno a uno en las jaulas de noche, Luit dominaba sobre los otros machos de la colonia. Los perseguía y les quitaba la comida, y no parecía que ninguno de ellos fuera capaz de ponerlo en su lugar sin ayuda. Esto significaba que Yeroen y Nikkie imponían su ley como un equipo, y sólo como un equipo. Así lo hicieron durante cuatro largos años. Pero al final su coalición comenzó a deshacerse y, como tampoco es infrecuente entre los hombres, el motivo de división fue el sexo. Como artífice del reinado de Nikkie, Yeroen había disfrutado de extraordinarios privilegios sexuales. Nikkie no dejaba que ningún otro macho se acercara a las hembras más deseables, pero con Yeroen siempre hacía una excepción. Esto era parte del trato: Nikkie tenía el poder y Yeroen se llevaba una tajada del pastel sexual. El pacto amigable se acabó sólo cuando Nikkie intentó renegociar sus términos. A lo largo de los cuatro años de su liderazgo había ido ganando confianza en sí mismo. ¿Había olvidado quién le ayudó a situarse en la cúspide? Cuando el joven líder comenzó a interferir en los escarceos sexuales no sólo de los otros machos, sino del mismo Yeroen, las cosas se pusieron feas. Las desavenencias en el seno de la coalición gobernante se prolongaron durante meses, hasta que un día Yeroen y Nikkie dejaron de reconciliarse tras una riña. Con Nikkie siguiéndole a todas partes, gritando e implorando su abrazo de costumbre, el viejo zorro finalmente se alejó sin mirar atrás. Ya había tenido bastante. Esa misma noche, Luit llenó el vacío de poder. El chimpancé más
magnífico que he conocido, en cuerpo y en espíritu, rápidamente ascendió a macho alfa. Luit era popular entre las hembras, un poderoso árbitro en las disputas, protector de los oprimidos y efectivo en la ruptura de alianzas rivales mediante la táctica del «divide y vencerás», típica tanto de chimpancés como de seres humanos. Tan pronto como Luit veía otros machos juntos optaba por una de estas dos opciones: se unía a ellos o escenificaba una carga para separarlos. Nikkie y Yeroen estaban tremendamente deprimidos por su súbita pérdida de rango. Incluso parecían haber encogido. Pero a veces parecían dispuestos a reanudar su antigua coalición. Que esto ocurriera en los recintos de noche, donde Luit no tenía escapatoria, probablemente no fue accidental. La horrible escena con la que se encontraron los cuidadores nos dice que Nikkie y Yeroen no sólo habían limado sus diferencias, sino que su actuación fue perfectamente coordinada. Ellos apenas habían resultado heridos. Nikkie tenía algunos arañazos y mordiscos superficiales, y Yeroen ni un rasguño, lo que sugiere que él se había encargado de sujetar a Luit y había dejado que el otro hiciera el trabajo de acabar con su rival. Nunca sabremos qué se transpiraba exactamente y, por desgracia, no había ninguna hembra presente para interponerse. No es inusual que el colectivo de hembras interrumpa los altercados descontrolados entre machos. La noche del asalto, sin embargo, las hembras estaban en jaulas separadas dentro del mismo edificio. Tuvieron que presenciar toda la conmoción, pero no pudieron intervenir. La colonia estaba inquietantemente silenciosa aquella mañana. Fue la primera vez en la historia del zoo que ninguno de los chimpancés probó su desayuno. Después de que nos lleváramos a Luit y el resto de la colonia saliera al exterior (una isla de poco menos de una hectárea con hierba y árboles), lo primero que aconteció fue un inusual y fiero ataque sobre Nikkie por parte de una hembra llamada Puist. Su agresividad era tan persistente que el joven e imponente macho se amedrentó y escapó subiéndose a un árbol. Puist lo mantuvo allí durante al menos diez minutos, gritando y cargando cada vez que intentaba bajar. Puist siempre había sido la principal aliada de Luit entre las hembras. Desde su recinto de noche podía ver el de los machos, y parecía claro que estaba expresando su opinión sobre el brutal asalto. Así pues, nuestros chimpancés habían exhibido todos los elementos de la política de dos contra uno, desde la necesidad de unidad hasta el destino de un líder que se confía demasiado. El poder es el primer motor del chimpancé
macho. Es una obsesión constante que proporciona grandes beneficios cuando se obtiene y una intensa amargura cuando se pierde. Machos en su pedestal El asesinato político no es más raro en nuestra especie: John F. Kennedy, Martin Luther King, Salvador Allende, Yitzhak Rabin, Gandhi. La lista continúa. Hasta la plácida Holanda, un país políticamente sosegado —o «civilizado», como dirían los holandeses—, se vio sacudida hace unos años por el asesinato de Pim Fortuyn, un candidato derechista. Más atrás en la historia, mi país presenció uno de los asesinatos políticos más atroces que se recuerdan. Azuzada por los adversarios de Johan de Witt, una turba enardecida prendió al hombre de Estado y a su hermano Cornelius. Los exaltados asesinaron a ambos hombres con espadas y mosquetones, colgaron sus cuerpos cabeza abajo y los abrieron en canal como cerdos en un matadero. Les sacaron las entrañas, las asaron a la parrilla y se las dieron a comer a una multitud festiva. Este horripilante suceso, acontecido en 1672, se derivó de una profunda frustración en un momento en que el país había perdido una serie de guerras. El asesinato se conmemoró en poemas y pinturas, y el Museo Histórico de La Haya todavía exhibe un dedo y la lengua de una de las víctimas. Para hombre o bestia, la muerte es el precio último de intentar llegar a la cúspide. En el parque nacional de Gombe, en Tanzania, hay un chimpancé llamado Goblin, que, tras muchos años de dominio despótico, fue atacado por una banda de chimpancés furiosos. Primero perdió una pelea contra un retador respaldado por cuatro machos más jóvenes. Como ocurre tantas veces en el campo, la pelea en sí apenas fue visible entre la densa maleza. Pero Goblin emergió gritando de dolor y con heridas en muñecas, pies, manos y, lo peor de todo, escroto. Sus lesiones eran significativamente similares a las de Luit. Goblin estuvo a punto de morir a consecuencia de una infección en el escroto lesionado que le produjo fiebre alta. Días después avanzaba despacio, descansaba a menudo y apenas comía. Pero un veterinario lo anestesió con un dardo tranquilizante y le administró antibióticos. Tras un periodo de convalecencia durante el cual no se dejó ver por su propia comunidad, intentó una revancha y dirigió cargas intimidatorias contra el nuevo macho alfa. Esto fue una grave equivocación, pues provocó la persecución de los otros machos del grupo. De
nuevo resultó gravemente herido, y de nuevo fue salvado por el veterinario de campo. Al final, Goblin volvió a ser aceptado por su comunidad, aunque con un rango inferior. La suerte que pueden correr los que están arriba es un coste inevitable del afán de poder. Aparte del riesgo de lesiones o muerte, ejercer el poder es estresante. Esto puede demostrarse midiendo los niveles de cortisol, una hormona del estrés, en la sangre. No es una tarea fácil en el campo, pero Robert Sapolsky ha pasado años anestesiando papiones con dardos en la sabana africana. Entre estos primates altamente competitivos, los niveles de cortisol se relacionan con la gestión individual de las tensiones sociales. Como en las personas, resulta que esto depende de la personalidad. Algunos machos dominantes tienen mucho estrés simplemente porque no aprecian la diferencia entre un desafío auténtico y una conducta neutra por la que no deberían inmutarse. Estos machos son nerviosos y paranoicos. Después de todo, si un rival pasa por delante de uno puede ser sólo porque necesita ir de A a B, no porque quiera incordiar. Cuando la jerarquía es inestable, los malentendidos se acumulan, lo que destroza los nervios de los machos que ocupan los escalones superiores. Puesto que el estrés deprime el sistema inmunitario, no es inusual encontrar en los primates de alto rango las úlceras y ataques cardiacos que suelen aquejar también a los altos ejecutivos. Las ventajas de acceder a un rango elevado deben ser enormes; de lo contrario, la selección natural nunca habría favorecido esta ambición temeraria. El afán de poder es ubicuo en el reino animal, desde las ranas y las ratas hasta los pollos y los elefantes. Por regla general, el rango elevado se traduce en alimento para las hembras y apareamientos para los machos. Digo «por regla general» porque los machos también compiten por el alimento y las hembras por los apareamientos, aunque esto último se ciñe sobre todo a las especies, como la nuestra, en que los machos colaboran en la crianza. Toda evolución gira en torno al éxito reproductivo, lo que significa que las distintas orientaciones de machos y hembras tienen pleno sentido. Un macho puede incrementar su progenie si logra aparearse con muchas hembras y mantener lejos a los rivales. Para la hembra, esta estrategia no tiene sentido, porque aparearse con múltiples machos no le reporta en general ningún beneficio. Las hembras apuestan por la calidad antes que la cantidad. La mayoría de ellas no viven en pareja, por lo que elegir al compañero sexual más vigoroso y sano es todo cuanto necesitan. De este modo, su descendencia podrá heredar
buenos genes. Pero las hembras de especies cuyos machos forman pareja con ellas están en una situación diferente, lo que las lleva a preferir machos gentiles, protectores y buenos proveedores. Por otra parte, el éxito reproductivo de una hembra depende de la cantidad de alimento que ingiere, especialmente si está preñada o lactando, cuando el gasto calórico se multiplica por cinco. Puesto que las hembras dominantes pueden reclamar para ellas más o mejor alimento, crían hijos más sanos y fuertes. En algunas especies, como el macaco rhesus, la jerarquía es tan estricta que una hembra dominante no tiene más que parar a una subordinada con los carrillos repletos. Las bolsas de los carrillos permiten a los monos transportar el alimento a un lugar seguro. La dominante agarra la cabeza de la subordinada, le abre la boca y le roba la cartera. La otra no ofrece resistencia, porque si no cede la comida se ganará un mordisco. ¿Se explica el instinto de dominación por los beneficios de estar en los escalones superiores de la jerarquía? Contemplando los enormes caninos de un papión macho o la mole y la musculatura de un gorila macho, uno ve máquinas de combate evolucionadas para derrotar a los rivales en la persecución de la única moneda reconocida por la selección natural: la descendencia producida. Para los machos, esto es un juego de todo o nada, pues el rango determina quién sembrará su semilla por todo el campo y quién no sembrará nada. En consecuencia, los machos están hechos para pelear, con una tendencia a sondear a los rivales en busca de puntos débiles y una cierta ceguera para el peligro. Correr riesgos es una característica masculina, igual que esconder la propia vulnerabilidad. En el mundo primate, a uno no le interesa parecer débil. No sorprende, pues, que en la sociedad moderna los hombres vayan al médico menos a menudo que las mujeres y les cueste revelar sus emociones incluso cuando todo un grupo de apoyo los anima a hacerlo. La sabiduría popular dice que a los hombres se los socializa para ocultar sus emociones, pero parece más probable que estas actitudes provengan del hecho de estar rodeados de rivales dispuestos a aprovechar cualquier oportunidad de derribarlos. Nuestros ancestros deben de haber notado la más leve cojera o flaqueza en los otros. Un macho de alto rango hará bien en camuflar sus desventajas, una tendencia que quizá se haya hecho innata. Entre los chimpancés no es inusual que un líder herido duplique la energía de sus cargas intimidatorias para crear la ilusión de que está en perfecta forma. Los animales no piensan en términos de procreación, pero actúan de maneras que contribuyen a la propagación de sus genes. El macho humano ha
heredado la misma tendencia. Hay multitud de recordatorios de la conexión entre poder y sexo. A veces, como durante el escándalo de Monica Lewinsky, esta conexión se expone con gran aparato e hipocresía, pero la mayoría de la gente es realista respecto del atractivo sexual de los líderes e ignora sus mariposeos. Hay que decir que esto se aplica sólo a los líderes de sexo masculino. Puesto que los varones no tienen una preferencia especial por las mujeres poderosas, el rango elevado no beneficia a las mujeres en el dominio sexual. Una destacada política francesa comparó una vez el poder con la repostería: le encantaba, aunque sabía que no era bueno para ella. Estas diferencias entre los sexos surgen pronto. En un estudio canadiense se invitó a niños y niñas de nueve y diez años a practicar juegos que medían la competitividad. Las niñas eran reacias a quitarles juguetes a los otros a menos que fuera la única manera de ganar, mientras que los niños reclamaban juguetes para sí con independencia de cómo afectara esto al resultado del juego. Las niñas competían sólo si era necesario, mientras que los niños parecían competir por competir. De manera similar, cuando se encuentran por primera vez, los varones se examinan mutuamente escogiendo algún motivo —lo que sea— de disputa, a menudo alterándose ante un asunto que por lo general les trae sin cuidado. Adoptan posturas corporales amenazadoras (piernas separadas y pecho fuera), hacen gestos expansivos, elevan el volumen de la voz, profieren insultos velados, hacen chistes arriesgados, etcétera. Buscan con desespero hacerse una idea de su posición en relación con el resto. Esperan impresionar a los otros lo bastante como para que el resultado les sea favorable. Ésta es una situación predecible en el primer día de una congregación académica, cuando egos de todos los confines del globo se ven las caras en un seminario o en un bar. A diferencia de las mujeres, que tienden a mantenerse al margen, los varones se implican tanto en la trifulca intelectual subsiguiente que a veces se ponen rojos o blancos. Lo que consiguen los chimpancés con sus cargas intimidatorias —con el pelo erizado, golpeando sobre algo que amplifique el sonido, arrancando arbustos—, el macho humano lo consigue de manera más civilizada haciendo picadillo los argumentos de algún otro o, más primitivamente, no dando a los otros tiempo de abrir la boca. La clarificación de la jerarquía es una prioridad absoluta. De forma invariable, el siguiente encuentro entre los mismos hombres será más calmado, lo que significa que algo ha quedado establecido, aunque es difícil saber de qué se trata exactamente.
Para los machos, el poder es el mayor afrodisiaco, y además adictivo. La reacción violenta de Nikkie y Yeroen a su pérdida de poder se ajusta al pie de la letra a la hipótesis de la frustración-agresión: cuanto más profunda la amargura, mayor la rabia. Los machos conservan celosamente su poder y pierden toda inhibición si otro lo desafía. Y ésta no era la primera oportunidad para Yeroen. La ferocidad del ataque sobre Luit quizá se debiera a que era la segunda ocasión en que se había situado en la cúspide. La primera vez que Luit usurpó el poder, con lo que puso fin al antiguo régimen de Yeroen, me dejó perplejo la reacción del líder depuesto. De porte habitualmente digno, Yeroen se volvió irreconocible. En medio de una confrontación, se dejaba caer de un árbol como una manzana podrida, se retorcía en el suelo gritando lastimosamente y esperaba a que el resto del grupo fuera a apoyarlo. Su manera de actuar se parecía a la de una cría obligada a despegarse de los pezones de su madre. Y como una cría que durante una rabieta mira de reojo a ver si mamá se ablanda, Yeroen siempre estaba pendiente de quién se le aproximaba. Si el grupo en torno suyo era lo bastante numeroso y poderoso, sobre todo si incluía al macho alfa, enseguida ganaba coraje. Con el respaldo de sus compinches, reanudaba la confrontación con su rival. Estaba claro que las rabietas de Yeroen eran otro ejemplo de manipulación. Lo que más me fascinaba, sin embargo, era el paralelismo con el apego infantil. Echar a un macho de su pedestal suscita la misma reacción que despojar a un bebé de su manto de seguridad. Cuando finalmente Yeroen perdió su posición de privilegio, a menudo se sentaba tras una pelea con la mirada perdida y una expresión vacía en el rostro. Era indiferente a la actividad social en torno suyo y rehusaba la comida durante semanas. Pensábamos que había enfermado, pero el veterinario no encontró nada anormal. Yeroen parecía una sombra de la impresionante figura que había sido. Nunca he olvidado esta imagen de un Yeroen derrotado y abatido. Cuando perdió su poder, las luces en su interior se apagaron. Sólo he visto otra transformación tan drástica, en este caso en mi propia especie. Un catedrático universitario colega mío en la misma facultad, de extraordinario prestigio y ego, no se había percatado de una conspiración incipiente. Algunos miembros de la facultad más jóvenes estaban en desacuerdo con él acerca de un asunto políticamente delicado, y consiguieron que se votara en su contra. Hasta entonces, no creo que nadie hubiera tenido las agallas de enfrentarse cara a cara con él. El apoyo a la propuesta alternativa lo habían
cocido a sus espaldas algunos de sus propios protegidos. Después del voto fatal, que debió caerle como una bomba a juzgar por su expresión de incredulidad, la cara del catedrático palideció por completo. Parecía haber envejecido diez años de golpe, y tenía la misma expresión vacía y fantasmal que Yeroen tras la pérdida de su rango. Para el catedrático, estaba en juego mucho más que un asunto concreto. Se estaba cuestionando quién mandaba en el departamento. En los meses siguientes, mientras avanzaba a grandes zancadas por los corredores, sus ademanes cambiaron por completo. En vez de decir «Estoy a cargo de esto», su lenguaje corporal decía «Dejadme solo». The Final Days, de Bob Woodward y Carl Bernstein, describe el derrumbe del presidente Richard Nixon después de hacerse obvio que habría de renunciar: «Entre sollozos, Nixon estaba quejumbroso. ¿Cómo un simple robo […] había causado todo esto? Nixon se arrodilló abatido […]. Se inclinó y dio un puñetazo a la alfombra, gritando, “¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado?”». Se dice que Henry Kissinger, su secretario de Estado, consoló al líder destronado como a un niño, sosteniéndolo literalmente en sus brazos, recitando todos sus grandes logros una y otra vez hasta que el presidente, por fin, se calmó. Una tendencia arcaica Dada la obvia «voluntad de poder» —como la llamó Friedrich Nietzsche— del género humano, la enorme energía invertida en su expresión, el temprano establecimiento de jerarquías entre los niños y la desolación infantil de hombres adultos caídos de su pedestal, me intriga el tabú con el que nuestra sociedad envuelve este asunto. La mayoría de los libros de texto de psicología ni siquiera mencionan el poder y la dominancia, salvo en lo referente al maltrato. Todo el mundo lo niega. En un estudio sobre el poder como motivación, se interrogó a algunos ejecutivos acerca de su relación con el poder. Reconocían la existencia de un ansia de poder, pero nunca aplicable a sí mismos. Ellos disfrutaban más bien de la responsabilidad, el prestigio y la autoridad. Los buscadores de poder siempre eran los otros. Los políticos son igualmente reacios a reconocer su afán de poder. Se presentan como servidores públicos, que sólo quieren el poder para fijar la economía o mejorar la educación. ¿Recuerda el lector haber oído a un candidato admitir que anhela el poder? Obviamente, la palabra «servidor» tiene un doble
sentido; ¿alguien cree que es sólo por nuestro bien por lo que los políticos se lanzan al ruedo de la democracia moderna? ¿Lo creen así los propios candidatos? ¡Qué inusual sería tal sacrificio! Es reconfortante trabajar con chimpancés: son los políticos honestos que todos anhelamos. Cuando el filósofo Thomas Hobbes postuló la existencia de un irreprimible afán de poder, dio en la diana tanto en lo que respecta a los hombres como a los chimpancés. Observando con qué descaro compiten los chimpancés por la posición, es fútil buscar motivaciones ulteriores. Yo no estaba preparado para esto cuando, todavía estudiante, comencé a seguir el drama cotidiano entre los chimpancés de Arnhem desde una ventana de observación que abarcaba su isla. En aquellos días se suponía que los estudiantes debíamos ser antisistema, y mi melena hasta los hombros así lo denotaba. Considerábamos que el poder era diabólico y la ambición ridícula. Pero mis observaciones de los antropoides me obligaron a abrir mi mente para contemplar las relaciones de poder no como algo malo, sino como algo profundamente arraigado. Quizá la desigualdad no pudiera despacharse como un producto del capitalismo sin más. El tema no acababa aquí. Aunque hoy esto puede parecer banal, en la década de los setenta del pasado siglo, el comportamiento humano se veía como algo totalmente flexible: no natural, sino cultural. La gente creía que, si lo deseábamos de veras, podríamos librarnos de tendencias arcaicas como los celos, los roles de género, la propiedad material y, sí, el deseo de dominar. Ajenos a este ideario revolucionario, mis chimpancés exhibían las mismas tendencias arcaicas, pero sin trazas de disonancia cognitiva. Eran celosos, sexistas y posesivos, simple y llanamente. Entonces ignoraba que iba a seguir trabajando con ellos el resto de mi vida, y que no volvería a permitirme el lujo de sentarme en un taburete de madera y contemplarlos durante miles de horas. Fue la época más reveladora de mi vida. Me quedé tan absorto que intenté imaginar cómo decidían mis chimpancés sobre esta o aquella acción. Comencé a soñar con ellos por las noches y, lo más significativo, empecé a ver a la gente que me rodeaba bajo un prisma diferente. Soy un observador nato. Mi mujer, que no siempre me dice lo que compra, ha aprendido a vivir con el hecho de que puedo entrar en una habitación y detectar en cuestión de segundos cualquier novedad o cambio, por pequeño que sea. Puede ser un libro nuevo insertado entre otros o un bote diferente en el frigorífico. Lo hago sin ninguna intención consciente. De manera similar, me gusta fijarme en el comportamiento humano. Cuando me siento en un restaurante
quiero tener delante cuantas más mesas mejor. Disfruto siguiendo la dinámica social (amor, tensión, aburrimiento, antipatía) a mi alrededor basada en el lenguaje corporal, que considero más informativo que el lenguaje hablado. Como espiar a la gente es algo que hago de manera automática, convertirme en una mosca en la pared de una colonia de antropoides fue un paso natural para mí. Mis observaciones me ayudaron a contemplar el comportamiento humano bajo una luz evolutiva. No me refiero sólo a la luz darwiniana de la que tanto se oye hablar, sino también al modo simiesco de rascarnos la cabeza ante un conflicto, o la cara de desánimo que se nos queda si un amigo presta demasiada atención a algún otro. Al mismo tiempo, comencé a cuestionarme lo que me habían enseñado sobre los animales: sólo se rigen por el instinto; no tienen visión de futuro; todo lo que hacen es en interés propio. Esto no encajaba con lo que estaba viendo. Perdí la capacidad de generalizar sobre «el chimpancé», del mismo modo en que nadie habla nunca de «el ser humano». Cuanto más observaba, más se parecían mis juicios a los que hacemos sobre otras personas, como si ésta es amable y amigable o aquélla es retraída. No hay dos chimpancés iguales. Es imposible seguir lo que ocurre en una comunidad de chimpancés sin distinguir entre los actores e intentar comprender sus metas. La política de los chimpancés, como la política humana, es una cuestión de estrategias individuales que chocan para ver cuál sale adelante. La literatura biológica demostró su inutilidad para comprender las maniobras sociales, debido a su aversión al lenguaje de las motivaciones. Los biólogos no hablan de intenciones ni de emociones. Así pues, acudí a Nicolás Maquiavelo. En los momentos de tranquilidad durante la observación leía un libro publicado cuatro siglos atrás. El príncipe me situó en el marco mental adecuado para interpretar lo que estaba viendo en la isla, aunque estoy seguro de que el filósofo nunca anticipó esta aplicación particular de su obra. Entre los chimpancés, la jerarquía lo impregna todo. Si traemos dos hembras al edificio, como hacemos a menudo para efectuar pruebas, y les asignamos la misma tarea, una se pondrá enseguida a ello mientras que la otra se quedará atrás. La segunda hembra apenas se atreverá a aceptar recompensas y no tocará el puzle, ordenador o lo que se use en el experimento. Puede tener tantas ganas de participar como la otra, pero cede el paso a su «superior». No hay tensión ni hostilidad, y en el grupo pueden ser las mejores amigas. Simplemente, una hembra domina a la otra.
En la colonia de Arnhem, la hembra alfa, Mama, reafirmaba de manera ocasional su posición con fieros ataques a otras hembras, pero en general era respetada sin discusión. La mejor amiga de Mama, Kuif, compartía su poder, pero esto no era comparable con una coalición masculina. Las hembras ascienden porque todo el mundo las reconoce como líderes, lo que implica que no hay mucho por lo que contender. Puesto que el rango femenino es en gran medida una cuestión de personalidad y edad, Mama no necesitaba a Kuif; ésta compartía el poder de Mama, pero no contribuía a afianzarlo. Entre los machos, por el contrario, el poder siempre puede arrebatarse. No viene dado por la edad o cualquier otro rasgo, sino que debe conquistarse y defenderse ante los retadores. Si los machos forman coaliciones es porque se necesitan unos a otros. El rango queda fijado por quién vence a quién, no sólo a título individual, sino colectivo. A un macho no le sirve ser superior físicamente a un rival si, cada vez que intenta someterlo, el grupo entero se le viene encima. Para imponer su ley, un macho necesita, además de fuerza física, compinches que acudan en su ayuda cuando la pelea se calienta demasiado. La asistencia de Yeroen fue crucial para que Nikkie accediera al rango más alto. No podía con Luit él solo, ni contaba con la simpatía de las hembras. No era raro que las hembras se unieran contra él. Yeroen, que era muy respetado, podía frenar este descontento colectivo colocándose entre Nikkie y las irritadas hembras. Dada la dependencia de Nikkie, es de lo más sorprendente que al final mordiera la mano que le daba de comer. Pero las estrategias complejas propician los errores de cálculo. Por eso hablamos de «habilidad» política: no se trata tanto de quién eres como de qué haces. Estamos exquisitamente sintonizados para responder rápidamente a cualquier nueva configuración del poder. Si un negociante quiere obtener un contrato de una gran empresa, se entrevistará una y otra vez con toda clase de gente, de lo cual compondrá un cuadro de rivalidades, lealtades y celos dentro de la compañía visitada, como quién quiere qué posición, quién se siente excluido por quién, y quién está de capa caída o con un pie fuera. Este cuadro es al menos tan valioso como el esquema organizativo de la compañía. Simplemente no podríamos sobrevivir sin nuestra sensibilidad a la dinámica del poder. El poder nos rodea y, continuamente confirmado y contestado, es percibido con gran precisión. Pero los sociólogos, los políticos y hasta la gente de la calle lo tratan como una patata caliente. Preferimos esconder las motivaciones
subyacentes. Cualquiera que, como Maquiavelo, llame a las cosas por su nombre pondrá en riesgo su reputación. Nadie quiere ser calificado de «maquiavélico», aunque la mayoría de nosotros lo es. Arrastrarse en el polvo Es difícil citar un descubrimiento en el campo del comportamiento animal más ampliamente reconocido que el «orden de picoteo». Aunque el picoteo no es lo que se dice un comportamiento humano, el término es ubicuo en la sociedad moderna. Al hablar del orden de picoteo en una empresa, o en el Vaticano (con «primados» en la cúspide), reconocemos el origen arcaico de las desigualdades. También nos reímos de nosotros mismos al sugerir que, aun siendo seres humanos sofisticados, compartimos algo con las gallinas. Es algo que un niño puede ver, y lo digo en sentido literal. El trascendental descubrimiento del orden de picoteo a principios del siglo XX fue obra de un niño noruego, Thorleif Schjelderup-Ebbe, quien se fascinó por las gallinas a la tierna edad de seis años. Su madre le compró una partida y pronto cada ave tenía su propio nombre. A los diez años, Thorleif comenzó a tomar detalladas notas, y lo siguió haciendo durante años. Aparte de anotar cuántos huevos ponían las gallinas, y cuál picoteaba a cuál, le fascinaban de manera especial las excepciones ocasionales a la jerarquía vertical («triángulos» en los que A dominaba a B y B dominaba a C, pero C dominaba a A). Así, desde el principio, como un auténtico científico, el niño no sólo se interesó por las regularidades, sino también por las irregularidades del orden jerárquico. Hoy encontramos la escala social descrita por el joven Thorleif —descubrimiento que luego pondría por escrito en su tesis doctoral— tan obvia que nos parece inimaginable que pudiera pasarle por alto a cualquiera. Del mismo modo, al observar a un grupo de gente, rápidamente advertimos quiénes actúan con más confianza, atraen más miradas y asentimientos con la cabeza, son menos reacios a inmiscuirse en la discusión, hablan con voz suave pero esperan que todo el mundo les escuche —y ría sus chistes—, expresan opiniones unilaterales, etcétera. Pero hay indicadores de rango mucho más sutiles. Los científicos consideraban que, en la voz humana, la banda de frecuencia por debajo de 500 Hz no era más que ruido, porque si se filtra la voz para eliminar las frecuencias más altas no se oye más que un rumor grave. Todas
las palabras se pierden. Pero luego se ha comprobado que este rumor grave es un instrumento social inconsciente. Es diferente para cada persona, pero en el curso de una conversación tienden a converger en uno solo, y siempre es la persona de rango más bajo la que ajusta su voz. Esto se demostró por primera vez en un análisis del programa de televisión Larry King Live. El presentador, Larry King, ajustaba su timbre de voz al de los invitados de alto rango, como Mike Wallace o Elizabeth Taylor, mientras que los invitados subordinados ajustaban su timbre de voz al de King. El ajuste más claro a la voz de King, indicativo de falta de confianza, correspondió al ex vicepresidente Dan Quayle. El mismo análisis espectral se ha aplicado a los debates televisados entre candidatos a la presidencia estadounidense. En las ocho elecciones celebradas entre los años 1960 y 2000, el voto popular concordaba con el análisis de voz: la mayoría votó al candidato que mantenía su propio timbre de voz frente al otro. En algunos casos la diferencia era extrema, como entre Ronald Reagan y Walter Mondale. Sólo en 2000 resultó elegido un candidato con un patrón de voz ligeramente subordinado. Pero, en realidad, ésta no fue una excepción a la regla porque, como los demócratas se complacen en puntualizar, el voto popular fue a parar mayoritariamente al candidato con el patrón de voz más dominante, Al Gore. Por debajo del radar de la conciencia, comunicamos nuestro rango cada vez que hablamos con alguien, en persona o por teléfono. Aparte de esto, tenemos maneras de explicitar la jerarquía social, desde el tamaño de nuestras oficinas hasta el precio de nuestra vestimenta. En un poblado africano, el jefe tiene la choza más grande y viste una toga dorada, y en las ceremonias universitarias de graduación, los profesores vestidos de gala desfilan orgullosamente ante los estudiantes y sus padres. En Japón, la magnitud de la reverencia marca las diferencias de rango, no sólo entre varones y mujeres (las mujeres bajan más la cabeza), sino entre mayores y menores dentro de la familia. Las jerarquías más institucionalizadas se dan en bastiones masculinos como el ejército, con sus estrellas y galones, y la Iglesia católica, donde el papa viste de blanco, los cardenales de rojo, los obispos de púrpura y los sacerdotes de negro. Los chimpancés no son menos formales que los japoneses en sus ceremonias de saludo. El macho alfa hace un alarde impresionante, corriendo de aquí para allá con el pelo erizado y golpeando a cualquiera que no se aparte de su camino a tiempo. La exhibición atrae la atención general sobre él y causa impresión. Un macho alfa del parque nacional de las montañas Mahale, en
Tanzania, adquirió el hábito de hacer rodar bidones vacíos por el lecho pedregoso de un río seco, produciendo un ruido atronador. Podemos imaginar el asombro de los otros al contemplar un espectáculo que no podían igualar. Finalizada la actuación, el ejecutante se sentaba esperando la aprobación de los presentes. Y así lo hacían, al principio con reticencia, pero luego de manera colectiva, meciéndose con reverencia, arrastrándose y proclamando su respeto mediante sonoros jadeos. Parece ser que los machos dominantes se fijan en la conducta de cada cual, porque en la siguiente exhibición a veces dedican un «tratamiento especial» a los indiferentes para que la próxima vez no olviden mostrar sus respetos. Una vez visité la Ciudad Prohibida de Pekín, cuatro veces mayor que Versalles y diez el tamaño del Palacio de Buckingham, con sus edificios bellamente decorados y rodeados de jardines y amplios patios. No era difícil imaginar a un emperador chino gobernando desde un elaborado trono diseñado para levantarse sobre una gran multitud postrada a sus pies e intimidarla con su esplendor. La realeza europea todavía atraviesa las calles de Londres y Amsterdam en carruajes chapados en oro, en una exhibición de poder hoy en su mayor parte simbólico pero que subraya el orden social. Los faraones egipcios impresionaban a la plebe en una gloriosa ceremonia celebrada el día más largo del año. Se situaban en un punto concreto del templo solar de Amón-Ra, de manera que la luz del sol entrara por un estrecho corredor y bañara la figura del monarca, cegando a la concurrencia con su resplandor y confirmando así la divinidad del gobernante. A una escala más modesta, los prelados ataviados con hábitos coloreados extienden la mano a los subordinados para que besen sus anillos, y las mujeres saludan a la reina con una genuflexión especial. Pero el premio al ritual de sumisión más estrafalario se lo lleva Saddam Hussein, el depuesto tirano de Iraq, que se hacía saludar por sus subordinados con un beso en la axila. ¿Acaso la idea era transmitirles el olor de su triunfo? Los seres humanos siguen siendo sensibles a los marcadores físicos de rango. Los hombres menudos, como el candidato a la presidencia estadounidense Michael Dukakis o el antiguo primer ministro italiano Silvio Berlusconi, recurrían a una banqueta para los debates y fotos de grupo oficiales. Hay fotografías de Berlusconi sonriendo cara a cara con un líder al que en realidad no le llega a los hombros. Podemos reírnos de sus complejos napoleónicos, pero es
cierto que los cortos de talla tienen que trabajar más para imponer su autoridad. Los mismos prejuicios que aplican antropoides y niños para organizar sus relaciones siguen en juego en el mundo humano adulto. Poca gente es consciente de la comunicación no verbal, pero un innovador curso de gestión empresarial la tiene en cuenta al emplear perros como «espejos» para los ejecutivos. Estos últimos dan órdenes a los canes, cuyas reacciones les dicen cuán convincentes son. El perfeccionista, que intenta planificar cada paso y se altera si algo se tuerce, pierde rápidamente el interés del perro, y la gente que da órdenes mientras su lenguaje corporal comunica incertidumbre acabará con un perro confundido o escéptico. Esto no es sorprendente, pues la combinación óptima requiere calidez y firmeza. Cualquiera que trabaje con animales está acostumbrado a su inquietante sensibilidad al lenguaje corporal. A veces mis chimpancés saben qué humor tengo mejor que yo mismo; es difícil engañar a un mono. Una razón de ello es la ausencia de distracción por la palabra. Damos tanta importancia a la comunicación verbal que nos olvidamos de lo que nuestros cuerpos dicen de nosotros. El neurólogo Oliver Sacks describió a un grupo de pacientes de afasia con ataques de risa durante un discurso televisado del presidente Reagan. Incapaces de entender las palabras como tales, los afásicos siguen buena parte de lo que se dice a través de la expresión facial y el movimiento corporal. Están tan pendientes de las claves no verbales que no se los puede engañar. Sacks concluyó que el presidente, cuyo discurso parecía perfectamente normal para el resto del mundo, combinaba tan astutamente palabras y tonos de voz engañosos que sólo el cerebro dañado era capaz de traslucirlo. No sólo somos sensibles a las jerarquías —y al lenguaje corporal asociado —, simplemente no podríamos vivir sin ellas. Alguna gente puede desear eliminarlas, pero la armonía requiere estabilidad, y ésta depende en última instancia de un orden social bien reconocido. Es fácil ver qué pasa si se pierde la estabilidad en una colonia de chimpancés. Los problemas comienzan cuando un macho que acostumbraba rendir pleitesía al jefe se transforma en un desafiante productor de ruido y barullo. Parece aumentar de tamaño, y cada día efectúa cargas intimidatorias un poco más cerca del líder, al que lanza ramas y piedras para demandar su atención. Al principio, el resultado de tales confrontaciones está abierto. Dependiendo del respaldo que cada rival reciba de los otros, emergerá una pauta que sellará el destino del líder si resulta tener menos apoyos que su retador. El
momento crítico no es la primera victoria del retador, sino la primera vez que el otro se somete. El anterior macho alfa puede perder muchos asaltos, huir despavorido y acabar gritando en lo alto de un árbol, pero mientras rehúse levantar la bandera blanca en la forma de una serie de jadeos graves acompañados de la inclinación ante su retador, nada se habrá decidido. El retador, por su parte, no cejará en sus ataques hasta que el anterior macho alfa se someta. En efecto, el aspirante le está diciendo al rey destronado que la única manera de volver a ser amigos es hacerle saber que admite la derrota. Es puro chantaje: el retador espera que el macho alfa deplore su derrota. En muchas ocasiones he visto a un macho insumiso encontrarse solo. El nuevo macho alfa simplemente lo elude: ¿por qué preocuparse de alguien que no reconoce la posición de uno?; es como si un soldado se dirigiera a un superior sin el saludo preceptivo. El respeto apropiado es la clave de una relación relajada. Sólo cuando el nuevo orden jerárquico se asienta, los rivales se reconcilian y se restaura la calma. Cuanto más clara está la jerarquía, menos necesita reforzarse. En los chimpancés, una jerarquía estable elimina tensiones y reduce las confrontaciones, pues los subordinados evitan el conflicto y los superiores no tienen motivo para buscarlo. Todo el mundo está mejor. Los miembros del grupo pueden deambular juntos, acicalarse unos a otros, jugar y relajarse, porque nadie se siente inseguro. Si veo a machos de chimpancé retozando con lo que se llama cara de juego (boca abierta acompañada de vocalizaciones parecidas a la risa), tirándose de las piernas, dándose codazos en broma, sé que están bien seguros de quién domina a quién. Puesto que todo ha quedado resuelto, pueden aflojar la tensión. En cuanto uno de ellos decide desafiar el orden establecido, el juego es el primer comportamiento que se abandona. Ahora tienen asuntos más serios que atender. Así pues, los rituales de rango entre los chimpancés no tienen que ver sólo con el poder; también con la armonía. Tras una exhibición perfecta, el macho alfa se planta altanero con el pelo erizado, sin apenas prestar atención a los subordinados que se postran ante él con vocalizaciones respetuosas, besando su cara, pecho o brazos. Al inclinar su cuerpo y mirar de abajo arriba al macho alfa, el de rango inferior deja claro quién está arriba, lo que posibilita unas relaciones apacibles y amistosas. Es más, la clarificación de la jerarquía es esencial para una colaboración efectiva. Por eso las empresas humanas más cooperativas, como las grandes corporaciones y la milicia, tienen las jerarquías mejor
definidas. Una cadena de mando suprime la democracia siempre que se necesita una acción decisiva. De manera espontánea pasamos a un modo más jerárquico según las circunstancias. En un estudio, niños de diez años en unas colonias de verano se dividieron en dos grupos que competían entre sí. El tratamiento despectivo hacia los rivales (cosas como arrugar la nariz al encontrarse con miembros del otro grupo) pronto se convirtió en una práctica corriente. Por otro lado, la cohesión dentro del grupo se incrementó junto con el refuerzo de normas sociales y el respeto al liderazgo. El experimento demostró la cualidad vinculante de las jerarquías de rango, que se reforzaban tan pronto como se requería una acción concertada. Esto me lleva a la mayor de las paradojas: aunque las posiciones dentro de una jerarquía nacen de la lucha, la estructura jerárquica misma, una vez establecida, elimina la necesidad de más conflicto. Obviamente, los que están debajo en la escala preferirían estar más arriba, pero se conforman con el siguiente mejor objetivo: que les dejen en paz. El frecuente intercambio de señales de rango confirma a los jefes que no hay necesidad de reafirmar su posición mediante la fuerza. Incluso quienes creen que las personas son más igualitarias que los chimpancés deberán admitir que nuestras sociedades seguramente no podrían funcionar sin un orden reconocido. Ansiamos transparencia jerárquica. Imaginemos los malentendidos con los que tropezaríamos si la gente nunca diese la más mínima pista de su posición en relación a nosotros, ni en su apariencia ni en su manera de presentarse. Los padres irían a la escuela de sus hijos y no sabrían si están hablando con el conserje o con el director. Nos veríamos forzados a sondear continuamente a los otros con la esperanza de no ofender a la persona equivocada. Sería como invitar a unos clérigos a un cónclave donde tiene que tomarse una decisión de la máxima importancia y se les ruega que todos lleven la misma vestimenta. Nadie sabría con quién está hablando, si con un sacerdote o con el papa. El resultado probablemente sería un indecoroso tumulto en el que los «primados» superiores se verían forzados a efectuar espectaculares exhibiciones intimidatorias (balancearse colgados de los candelabros, quizá) para suplir la ausencia de un código de colores. El poder femenino
Todo escolar aprende que a los miembros de la otra «especie», ésa con la que él nunca juega, sólo se los puede importunar o provocar si no hay demasiados de ellos alrededor. Tienden a defenderse de manera colectiva. La unidad femenina frente a la adversidad es un rasgo antiguo. Ya he descrito cómo las gorilas doblegan a un nuevo macho aliándose para resistir sus cargas y pasar luego al ataque. Las hembras de chimpancé también se unen para atacar a los machos, en especial a los que abusan demasiado. Esas coaliciones pueden propinar tales palizas que, comprensiblemente, cualquier macho se apresura a poner tierra de por medio. Puesto que ninguna hembra puede igualar a un macho en fuerza y rapidez, la solidaridad es crucial. En la colonia de Arnhem, esta solidaridad se sumaba a la autoridad de Mama, porque ella era la orquestadora en jefe. No sólo todas las hembras la reconocían como líder, sino que ella no se privaba de recordárselo. Durante las luchas de poder masculinas, apoyar a un contendiente que no fuera el favorito de Mama podía tener graves repercusiones para una hembra. La renegada tenía que reconsiderar su actitud mientras lamía sus heridas. El poder femenino es menos obvio entre los chimpancés en libertad. Las hembras tienden a deambular solas con sus crías dependientes, forzadas a buscar por separado las frutas y hojas con que se alimentan. Los recursos están demasiado dispersos para que dos o más individuos puedan explotarlos juntos. Esta existencia diseminada impide a las hembras formar alianzas como las que establecen en condiciones de confinamiento, donde los gritos de una hembra movilizan a las demás. La proximidad reduce la diferencia entre géneros. Consideremos el modo en que las hembras «confiscan» las armas masculinas, un comportamiento no observado en el campo. Una hembra se aproxima a un macho que se está preparando para una confrontación, sentado con el pelo erizado, balanceando el cuerpo y ululando. Los machos pueden pasarse así hasta diez minutos antes de lanzarse al ataque. Esto ofrece a las hembras la oportunidad de retirar sus armas (cosas como palos o piedras). Tienen buenas razones para hacerlo, pues a menudo los machos descargan su frustración sobre ellas. La relativa igualdad de géneros en el zoo puede ser artificial, pero no por ello deja de ser muy instructiva. Evidencia un potencial para la solidaridad femenina que pocos habrían predicho a partir de las observaciones de campo. Este potencial sí se manifiesta en la especie hermana del chimpancé: las hembras de bonobo trabajan en equipo en los bosques donde viven, cuya mayor riqueza
permite alimentarse en comunidad. Los bonobos forman grupos más numerosos que los chimpancés y como resultado las hembras son mucho más sociables. Una larga historia de vinculación femenina, expresada en forma de acicalamiento mutuo y sexo, ha hecho más que erosionar la supremacía masculina; de hecho, ha invertido las tornas. El resultado es un orden fundamentalmente distinto, pero al mismo tiempo se percibe una continuidad, pues las hembras de bonobo han perfeccionado la solidaridad femenina latente en todos los grandes monos africanos. La dominancia femenina colectiva en las comunidades de bonobos es bien conocida en los zoológicos, y los etólogos de campo tuvieron que haber comenzado a sospecharla unos años atrás. Pero nadie quería ser el primero en hacer una afirmación tan escandalosa, dado cuánto se da por sentada la dominancia masculina en la evolución humana. Hasta 1992, momento en que los científicos presentaron documentos que dejaban pocas dudas sobre el poder femenino en la sociedad bonobo. Según un estudio de la competencia por el alimento en los zoológicos, un chimpancé macho que compartiera espacio con dos hembras reclamaría toda la comida para sí, mientras que a un bonobo macho en las mismas circunstancias ni siquiera se le permitiría acercarse a la comida. Podrá hacer tantos amagos de cargar como quiera, pero las hembras lo ignorarán y se repartirán la comida entre ellas. En libertad, una hembra alfa irrumpirá en un claro arrastrando una pesada rama, un alarde ante el que los demás se apartan. No es inusual que las hembras ahuyenten a los machos para apropiarse de los grandes frutos, que luego se reparten como buenas amigas. Los frutos de Anonidium pesan hasta diez kilos, y los de Treculia hasta treinta, casi el peso de un bonobo adulto. Al caer al suelo, estos frutos colosales son reclamados por las hembras, que sólo a veces consienten en compartirlos con los implorantes machos. Aunque no es raro que un macho desplace a una hembra sola, especialmente si es joven, las hembras siempre dominan colectivamente a los machos. Dada nuestra fascinación por las cuestiones de género, no sorprende que los bonobos se convirtieran de inmediato en una sensación. Alice Walker dedicó su libro By the Light of My Father’s Smile a nuestros parientes cercanos, y Maureen Dowd, columnista del New York Times, mezcló en una ocasión el comentario político con una alabanza a la igualdad sexual del bonobo. Para otros, sin embargo, lo que se cuenta del bonobo parece casi demasiado bonito para ser cierto. ¿Podría ser una ficción políticamente correcta, un antropoide hecho a
medida para satisfacer a los liberales? Algunos científicos insisten en que los bonobos machos no son subordinados, sino simplemente «caballerosos». Hablan de «deferencia estratégica», atribuyendo así la prioridad del sexo débil a la gentileza del sexo fuerte. Después de todo, señalan, la dominancia femenina parece limitarse al alimento. Otros excluyen al bonobo del cuadro de la evolución humana. Un antropólogo bien conocido llegó a sugerir que los bonobos pueden ignorarse sin reparos porque son una especie amenazada en libertad; la implicación era que sólo las especies exitosas son dignas de consideración. ¿Es verdad que los bonobos machos son sólo unos tipos gentiles? Si hay una vara de medir que se ha aplicado a todo el reino animal, es que si el individuo A puede reclamar para sí el alimento frente al individuo B, entonces A debe ser el dominante y B el subordinado. Como ha señalado Takayoshi Kano, el científico japonés que ha pasado veinticinco años estudiando a los bonobos en África, el alimento es en esencia la razón de ser de la dominancia femenina. Si esto es lo que les importa a ellos, también debería importarle al observador humano. Kano también ha subrayado que, cuando no hay comida en disputa, los machos plenamente adultos también reaccionan con sumisión y temor a la mera aproximación de una hembra de alto rango. Entre los que trabajan con bonobos, la sorpresa e incredulidad iniciales han pasado. Nos hemos acostumbrado tanto al orden sexual invertido que ya ni se nos pasa por la imaginación que las cosas pudieran ser de otra manera. Parece enteramente natural. Por lo visto, los escépticos no son capaces de ir más allá de nuestra especie. Durante la promoción de mi libro Bonobo: The Forgotten Ape, el punto álgido —o quizás el más bajo— fue una pregunta planteada por un profesor de biología alemán muy respetado. Tras mi conferencia se levantó de su asiento y vociferó en un tono casi acusatorio: «¡¿Qué les pasa a esos machos?!». Estaba escandalizado por la dominancia femenina. Por mi parte, siempre he pensado que, dada la elevada tasa de actividad sexual y el bajo nivel de agresión entre los bonobos, los machos no tienen mucho de qué quejarse. Uno diría que están menos estresados que sus hermanos chimpancés y humanos. Creo que mi respuesta —que a los machos de bonobo parecía irles estupendamente— no satisfizo al profesor. Este antropoide desafía profundamente las hipótesis sobre nuestro linaje y comportamiento. ¿Qué tiene de bueno ser un macho de bonobo? Para empezar, la proporción de machos y hembras adultos en las poblaciones salvajes es casi de uno a uno.
Las sociedades de bonobos incluyen números iguales de machos y hembras, mientras que las sociedades de chimpancés suelen incluir el doble de hembras que de machos. Puesto que ambas especies engendran la misma cantidad de machos que de hembras, y no hay machos errantes fuera de las comunidades, los chimpancés machos deben sufrir una elevada mortalidad. Esto no sorprende demasiado, en vista de la guerra permanente entre comunidades, las heridas y el estrés asociados a las continuas luchas de poder. El resultado es que los bonobos machos viven más y mejor que sus homólogos chimpancés. Durante un tiempo se creyó que los bonobos tenían una estructura familiar semejante a la nuestra: se observaba que los machos adultos tenían lazos estables con hembras particulares. Al fin un antropoide que puede iluminarnos sobre los orígenes de la monogamia, pensábamos. Pero, gracias al paciente trabajo de campo de Kano y otros, luego supimos que, en realidad, se trataba de madres e hijos. Un macho plenamente adulto sigue a su madre por el bosque y se beneficia de su atención y protección, sobre todo si ella es de alto rango. De hecho, la jerarquía masculina es un asunto materno. En vez de formar coaliciones siempre cambiantes, los bonobos machos compiten por su posición en las faldas de sus madres. Un ejemplo típico puede ser el de una hembra alfa salvaje llamada Kame, con no menos de tres hijos adultos, el mayor de los cuales era el macho alfa de la comunidad. Cuando la vejez comenzó a debilitar a Kame, se volvió más cohibida a la hora de defender a sus hijos. El hijo de la hembra beta tuvo que percibir este debilitamiento, porque comenzó a desafiar a los hijos de Kame. Su propia madre le respaldaba y no tenía miedo de atacar al macho alfa por él. Las fricciones aumentaron hasta que ambas madres acabaron intercambiando golpes y revolcándose por el suelo. Al final la hembra beta fue capaz de reducir a Kame. Ésta nunca se recuperó de la humillación, y pronto sus hijos se vieron degradados a un rango intermedio. Tras la muerte de Kame quedaron relegados a la periferia del grupo, y el hijo de la nueva hembra alfa se situó en la cúspide de la jerarquía. Si los hijos de Kame hubieran sido chimpancés, habrían unido sus fuerzas en defensa de sus posiciones. Pero entre los bonobos, las alianzas masculinas apenas se insinúan, y eso mismo permite a las hembras tener tanta influencia. Aunque raras, las observaciones de tales luchas de poder también desmienten la idea de que la sociedad bonobo es estrictamente igualitaria. Las tensiones no están ausentes, ni mucho menos. Los machos son altamente competitivos, y las
hembras pueden serlo en la misma medida. El rango parece reportar grandes beneficios. Los machos de alto rango son más tolerados por las hembras a la hora de compartir la comida y tienen más parejas sexuales. Esto significa que una madre que consiga aupar a un hijo suyo a los escalones más altos de la jerarquía propagará sus propios genes a través de los nietos que le dará. No es que los bonobos entiendan esta conexión, pero la selección natural debe haber favorecido a las madres que asistían activamente a sus hijos en la competencia por el rango. ¿Quiere esto decir que la sociedad bonobo es básicamente una inversión de la sociedad chimpancé? Pienso que no. En mi opinión, el chimpancé es mucho más un zoon politikon (animal político). Esto se relaciona con la manera en que se forman las coaliciones y con la distinta naturaleza de la jerarquía femenina. Tanto en los antropoides como en el género humano, la jerarquía femenina es menos disputada y, en consecuencia, requiere menos imposición. Las mujeres rara vez piensan sobre ellas mismas en términos jerárquicos, y sus relaciones nunca están tan formalizadas como en el caso masculino. Pero es innegable que hay mujeres capaces de hacerse respetar más que otras. Es mucho más habitual que las mujeres maduras dominen a las jóvenes que lo contrario. Dentro de un mismo estrato social, las mujeres mayores parecen mandar. Tradicionalmente, las mujeres ejercen su mayor influencia en la familia, donde no necesitan pelear, alardear ni escalar para llegar a la cima: sólo tienen que cumplir años. La personalidad, la educación y el tamaño de la familia sin duda importan, y las mujeres compiten de maneras sutiles, pero, si lo demás no cambia, la veteranía parece contar de manera decisiva para la posición de una mujer en relación con las otras. Lo mismo se aplica a chimpancés y bonobos. En el campo, las hembras veteranas dominan a las jóvenes recién llegadas. Las hembras dejan su comunidad natal en la pubertad para integrarse en otra. Las hembras de chimpancé deben ganarse el rango en el territorio de su nueva comunidad, a menudo en competencia con las hembras residentes. Las hembras de bonobo, con sus lazos más estrechos, buscan el «patrocinio» de una hembra residente, acicalándola y manteniendo relaciones homosexuales con ella, después de lo cual la hembra veterana actúa como protectora de la joven. Con el tiempo, la protegida puede convertirse a su vez en protectora de nuevas inmigrantes, con lo
que el ciclo se repite. Este sistema también está sesgado hacia la veteranía. Aunque las jerarquías femeninas nunca están perfectamente escalonadas por edades, la edad es, sin duda, un componente principal del orden jerárquico. Las luchas por la dominancia entre las hembras antropoides son mucho menos habituales que entre los machos, y si se dan, siempre son entre hembras de la misma franja de edad. En un grupo que incluya hembras de más de treinta años, no encontraremos a una veinteañera como hembra alfa. Esto no es cuestión de vigor físico —comienza a declinar a partir de los veinticinco años, edad en que una hembra está en su plenitud física—, sino que, simplemente, parece que las hembras más jóvenes no tienen ningún interés en enfrentarse con las más veteranas y experimentadas. Sé de hembras alfa cuya posición ha permanecido incontestada durante décadas. Obviamente, hay un límite para la permanencia de una hembra de alto rango en el poder, que depende de su salud física y mental, pero las hembras alcanzan este límite décadas más tarde que los machos. La manera en que las hembras veteranas ponen en su sitio a las jóvenes es fascinante, pues la mayor parte del tiempo no se observa ninguna agresión evidente. Contempladas como figuras maternas por las jóvenes, que no tienen a sus propias madres a su lado, todo lo que una hembra de mayor edad tiene que hacer para enviar un mensaje es rechazar el contacto, negarse a compartir la comida o apartarse en respuesta a un intento de acicalamiento. La veterana está apretando los tornillos emocionales, hasta el punto de que puede provocar una rabieta por parte de la joven, que la mayor contemplará imperturbable; ya ha visto esto antes. Las razones de tales desaires también suelen ser sutiles. Pueden producirse horas después de que la más joven haya pellizcado a un vástago de la mayor, o se haya apropiado de una vianda en que la otra había puesto el ojo, o no haya dejado de acicalar al macho alfa después de que la mayor acudiera para reemplazarla. Obviamente, para el observador humano, estas interacciones son más difíciles de seguir que las confrontaciones abiertas entre machos. Puesto que la dominancia masculina se basa en la aptitud combativa y el apoyo de los amigos, el impacto de la edad en las jerarquías masculinas es muy diferente. Para un macho, hacerse más viejo nunca es una ventaja. Un macho alfa rara vez permanece en el poder más de cuatro o cinco años. En un régimen de dominio masculino, como el del chimpancé, los puestos más altos de la jerarquía quedan vacantes regularmente, mientras que en un régimen de dominio femenino, como el del bonobo, el cambio social es menos frecuente y más
gradual. Sólo si la hembra alfa se debilita o muere habrá movimientos, y sólo en los escalones superiores. Esto deja mucho menos margen para que los individuos ambiciosos mejoren su posición social. Existe otra razón por la que entre los bonobos hay menos maniobras políticas, y es que sus coaliciones dependen del parentesco. Como la edad, éste viene dado, pues los hijos no pueden elegir a sus madres. El bonobo macho debe prestar atención a las oportunidades de subir en la escala social, y en este sentido no es menos competitivo que el chimpancé macho. Pero, puesto que todo depende de la posición de su madre en relación con las otras hembras, el bonobo macho también debe tener paciencia. Tiene menos oportunidades de conformar su propio futuro que el chimpancé macho, libre de entrar en un juego de alianzas con otros machos. Algunos de ellos serán hermanos suyos, pero también puede aliarse con machos no emparentados con él. Gracias a esta situación mucho más flexible, los chimpancés machos se han convertido en estrategas oportunistas, dotados por naturaleza de un temperamento apropiadamente agresivo y un físico intimidatorio. Con sus enormes músculos, parecen rudos y amenazadores al lado de los bonobos machos, de cuerpos más gráciles y expresiones más delicadas. Así pues, la vida en una sociedad matrifocal ha creado un tipo diferente de macho. No hay nada anómalo en el bonobo macho, aunque la mayoría de los varones no quiera ser como él. Le falta el control sobre su propio destino que sus parientes masculinos más cercanos, chimpancés y humanos, reclaman como un derecho natural. La fuerza es debilidad Cuando las tensiones aumentan, los chimpancés machos se mantienen unos cerca de otros. Por eso Yeroen, Luit y Nikkie compartían jaula aquella noche aciaga. Los cuidadores y yo queríamos que cada macho durmiera solo, pero es difícil controlar animales con la fuerza de un chimpancé. Tan pronto como dos de ellos entraron juntos en una jaula de noche, el tercero no iba a consentir quedarse fuera. Simplemente no podía permitírselo. ¿Cómo podía Luit prevenir un eje hostil si no estaba allí para impedir que los otros dos se acicalaran mutuamente? La tarde antes de su muerte, pasamos horas intentando separar a los tres machos, pero fue en vano. Era como si estuvieran pegados con cola:
como un equipo no declarado, pasaban en paralelo por las puertas abiertas, cadera con cadera, de manera que ninguno se quedara atrás en ningún momento. Al final nos resignamos a dejarles pasar la noche juntos. La dinámica de dos contra uno es un problema bien conocido en las familias humanas con trillizos, donde a menudo uno es excluido de los juegos por los otros dos. Según la sabiduría popular de los pueblos cazadores, los hombres nunca deberían ir a cazar en partidas de tres, pues puede que sólo vuelvan dos (en el sentido de que esos dos se volverán contra el tercero). Captamos fácilmente las configuraciones triádicas. En el ajedrez, una torre y un alfil pueden plantar cara a una reina, y en la vida real pedimos a un amigo que hable por nosotros para no quedarnos solos. Los chimpancés machos están íntimamente familiarizados con esta dinámica, y parecen captar la importancia de sus propias coaliciones. Las desavenencias entre los miembros de una coalición son tan amenazadoras que éstos buscan de manera desesperada la reconciliación, sobre todo quien más tiene que perder, que suele ser el de mayor rango. Yeroen y Nikkie siempre se apresuraban a reconciliarse tras una pelea, pues necesitaban mantener un frente unido. En un momento corrían uno detrás de otro gritando, en general por causa de una hembra, y en el momento siguiente se echaban el brazo por encima del hombro y se reconciliaban con un beso. Esto indicaba al resto de la comunidad que pretendían mantenerse en el poder. El día en que dejaron de reconciliarse, ambos perdieron su posición de privilegio. El mismo fenómeno se da entre candidatos rivales dentro de un partido político. Una vez elegido uno de ellos como candidato del partido, el perdedor se apresura a ofrecerle su respaldo. Nadie quiere que la oposición piense que el partido está disgregado. Los antiguos contrincantes ahora se dan palmaditas en la espalda y sonríen juntos ante las cámaras. Después de que George W. Bush ganara la encarnizada nominación republicana de 2000, su rival, John McCain, con una sonrisa forzada, se enfrentó a los reporteros que expresaban dudas de que estuviera dispuesto a perdonar y olvidar. McCain, entre carcajada y carcajada, decía una y otra vez: «Apoyo al gobernador Bush, apoyo al gobernador Bush, apoyo al gobernador Bush». La política de coaliciones también se da a escala internacional. Una vez fui invitado a un consejo de expertos en Washington, DC. Nuestro grupo era una interesante mezcla de políticos en ejercicio, antropólogos, psicólogos, tipos del Pentágono, expertos en ciencias políticas y un primatólogo (¡yo!). Poco antes se
había producido la caída del Muro de Berlín. Este hito histórico había significado mucho para mí. Cuando vivía en Holanda, los ocupantes soviéticos de la Alemania oriental podían haberse plantado en mi puerta en dos horas, algo que recordaba cada vez que una procesión de vehículos militares pesados de la OTAN pasaba por una autopista cercana. La hipótesis subyacente del encuentro era que íbamos a vivir en un mundo más seguro, ahora que una de las dos mayores potencias militares del planeta estaba convirtiéndose en un recuerdo del pasado. Nuestra tarea era discutir qué podía esperarse, cómo sería el nuevo orden mundial resultante y qué podía hacer de bueno Estados Unidos con su flamante condición de superpotencia sin rival. Pero yo no tenía clara la premisa, porque la desaparición de una potencia no necesariamente da carta blanca a la otra. Esto podría ser cierto en un mundo más simple, pero los norteamericanos a veces olvidan que su país alberga a menos del 4 por ciento de la población mundial. Mi evaluación de la situación internacional habría sido fácil de ignorar, basada como estaba en el comportamiento animal, de no ser porque uno de los expertos en ciencias políticas dijo lo mismo, pero basándose en la historia militar. Nuestro mensaje puede resumirse en un aforismo engañosamente simple de cuatro palabras de la teoría de coaliciones: la fuerza es debilidad. Una buena ilustración de esta teoría es la elección de compañero de Yeroen después de perder su posición. Por un breve lapso de tiempo, Luit fue el macho alfa y, puesto que era el más poderoso físicamente, podía salir airoso por sí solo de la mayoría de las situaciones. Además, poco después de su ascenso, las hembras se pusieron de su lado una tras otra, incluida Mama, la hembra alfa. Por entonces, Mama estaba preñada, y es natural que las hembras en esas condiciones hagan lo posible para estabilizar la jerarquía. A pesar de su cómoda posición, Luit estaba ansioso por interrumpir las aproximaciones entre los otros machos, sobre todo entre Yeroen y el único macho que podía representar una amenaza: Nikkie. A veces estas escenas acababan en pelea. Yeroen se daba cuenta de que los otros dos machos querían ser su compinche, con lo que su importancia aumentaba día a día. En este punto, Yeroen tenía dos opciones: podía arrimarse a la parte más poderosa, Luit, y obtener algunos beneficios de ello (qué beneficios concretos sería cosa de Luit), o podía ayudar a Nikkie a desafiar a Luit y crear un nuevo macho alfa que le debería su posición a él. Hemos visto que Yeroen eligió la segunda vía. Esto concuerda con la paradoja de que la fuerza es debilidad, en el
sentido de que la parte más poderosa resulta a menudo el aliado político menos atractivo. Luit era más fuerte de lo que le convenía a Yeroen. Uniéndose a él, Yeroen le aportaría poco. Como superpotencia de la colonia, Luit no necesitaba del viejo macho más que su neutralidad. Arrimarse a Nikkie fue una elección lógica para Yeroen. Nikkie sería una marioneta para él, lo que le daría mucha más influencia de la que podía soñar con Luit en el poder. Su elección también se tradujo en un prestigio incrementado y un acceso más fácil a las hembras. Si Luit ejemplifica el principio de que «la fuerza es debilidad», Yeroen ilustra el principio recíproco de que «la debilidad es fuerza», en el sentido de que los actores secundarios pueden situarse en una intersección desde la que juegan con ventaja. Las mismas paradojas valen para la política internacional. Desde que Tucídides escribió sobre la guerra del Peloponeso hace más de dos milenios, se sabe que las naciones buscan aliados contra otras naciones percibidas como una amenaza común. El miedo y el resentimiento llevan a las partes más débiles a darse la mano y a sumar sus pesos en el lado más ligero de la balanza. El resultado es un equilibrio de poder en el que todas las naciones están en posiciones de influencia. A veces, un solo país es el principal «contrapeso», como Gran Bretaña en Europa antes de la primera guerra mundial. Con una poderosa armada y virtualmente inmune a la invasión, Gran Bretaña estaba en la posición perfecta para impedir que cualquier potencia continental tomara ventaja. Los resultados contraintuitivos no son inusuales. Piénsese en un sistema parlamentario en el que se requiere una mayoría simple, con cien escaños repartidos entre tres partidos, dos con cuarenta y nueve y un partido pequeño con sólo dos escaños. ¿Qué partido es el más poderoso? En estas circunstancias — que, de hecho, se dieron en Alemania durante los años ochenta del pasado siglo —, el partido con dos votos ocupará el asiento del conductor. Las coaliciones rara vez son mayores de lo que necesitan para ganar, de ahí que los dos partidos grandes no tengan interés en gobernar juntos. Ambos cortejarán al partido pequeño y le otorgarán un poder desproporcionado. La teoría de la coalición también considera las «coaliciones vencedoras mínimas». La idea es que las partes prefieren integrarse en una coalición lo bastante grande como para imponerse, pero lo bastante pequeña como para tener peso dentro de ella. Puesto que alinearse con el partido más fuerte diluye la rentabilidad política, éste en raras ocasiones constituye la primera elección. Aun
cuando en el futuro previsible Estados Unidos será el actor más poderoso en la escena global, económica y militarmente, esto no garantiza en absoluto su inclusión en coaliciones ganadoras. Por el contrario, el resentimiento se acrecentará de manera automática, lo que dará lugar a coaliciones de contrapeso entre las potencias restantes. En la reunión de expertos hablé de la teoría de la coalición creyendo que era un concepto ampliamente aceptado, pero mis comentarios fueron recibidos con inconfundible disgusto. Sin duda, el Pentágono no estaba haciendo planes conforme a ningún principio de «fuerza es debilidad». No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que este guión se representara. Una mañana de la primavera de 2003, me enfrenté con la inesperada visión en mi periódico de tres sonrientes ministros de Asuntos Exteriores caminando juntos hacia la asamblea del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los representantes de Francia, Rusia y Alemania habían proclamado su oposición al plan estadounidense de invadir Iraq, señalando que China también estaba de su parte. No hay demasiado amor entre franceses y alemanes, ni entre chinos y rusos, pero estos extraños compañeros de cama se habían aliado después de que el Gobierno de Estados Unidos hubiera abandonado la búsqueda del consenso que, hasta entonces, le había permitido obrar como el actor más poderoso sin suscitar alianzas internacionales. El aislamiento se afianzaba. El fin de la diplomacia estadounidense había propiciado un alineamiento contrario que diez años antes habría resultado inimaginable. La carta magna de los antropoides Curiosamente, la vida por debajo del nivel del mar explica la mentalidad igualitaria de los holandeses. La ofensiva de inundaciones en los siglos XV y XVI infundió un sentido de empresa común. El niño que puso el dedo en el dique nunca existió. Cada ciudadano tenía que movilizarse para mantener seco el territorio, transportando pesados sacos de arcilla en plena noche si un dique estaba a punto de ceder. El agua podía tragarse una ciudad entera en un instante. Todos los que pusieron el rango por delante del deber fueron desautorizados. Aún hoy, la monarquía holandesa es ambivalente en cuanto a pompa y circunstancia. Una vez al año, la reina monta en bicicleta y sirve chocolate caliente a su servidumbre para demostrar que es una mujer del pueblo.
La naturaleza de las jerarquías está sujeta a variación cultural. Va desde la formalidad militar de los alemanes y el marcado clasismo de los ingleses hasta las actitudes despreocupadas y la devoción por la igualdad de los norteamericanos. Pero, por muy relajadas que sean algunas culturas, nada puede compararse con la negación del rango en lo que los antropólogos llaman igualitarismo genuino. Estos pueblos van mucho más allá de tener una reina que monta en bicicleta o un presidente llamado Bill. La idea misma de un monarca les resulta ofensiva. Estoy hablando de los navajos, los hotentotes, los pigmeos mbuti, los kung san, los inuit y otros. Se dice que estas sociedades a pequeña escala, que viven de la caza y la recolección o la horticultura, eliminan por completo las distinciones de riqueza, poder o rango, salvo entre sexos o entre padres e hijos. El énfasis se pone en la igualdad y el compartir. Se cree que nuestros ancestros inmediatos vivieron así durante millones de años. ¿Podría ser, entonces, que las jerarquías estén menos implantadas en nuestra naturaleza de lo que creemos? Hubo un tiempo en que los antropólogos contemplaban el igualitarismo como un acuerdo pasivo e idílico en el que todo el mundo se estimaba y valoraba. Era una situación utópica donde león y cordero dormían juntos. No digo que tales situaciones sean inverosímiles —de hecho, se ha observado a una leona de las llanuras kenianas colmar de afecto maternal a una cría de antílope —, pero desde una perspectiva biológica son insostenibles. En algún punto, el interés egoísta asomará su fea cabeza; los predadores querrán llenar sus estómagos vacíos y la gente peleará por los recursos. El igualitarismo no se basa en el amor mutuo y menos aún en la pasividad. Es una condición mantenida activamente que reconoce el universal anhelo humano de controlar y dominar. Los igualitarios no niegan la voluntad de poder; por el contrario, la conocen muy bien. Tratan con ella a diario. En las sociedades igualitarias, los hombres que intentan dominar al resto son sistemáticamente reprobados, y la arrogancia masculina está mal vista. La proverbial exageración de pescador se considera impropia. De vuelta a su aldea, el cazador afortunado simplemente se sienta frente a su choza sin decir nada. Deja que la flecha ensangrentada hable por sí misma. Cualquier asomo de ostentación se penalizará con chistes e insultos sobre su miserable captura. De modo similar, al aspirante a jefe que llega a creerse con derecho a decir a los otros qué deben hacer se le hace saber cuán jocosos son sus humos. El antropólogo Christopher Boehm estudió estos mecanismos niveladores. Observó
que los líderes que se vuelven bravucones y jactanciosos no redistribuyen los bienes y hacen tratos con extraños para su propio beneficio, pierden rápidamente el respeto y el respaldo de su comunidad. Si las tácticas usuales de ridiculización, murmuración y desobediencia no funcionan, los igualitarios no se privan de tomar medidas más drásticas. Un jefe buraya que se apropiaba del ganado de sus súbditos y forzaba a sus mujeres fue asesinado, igual que un líder kaukapu que se extralimitó. Por supuesto, una buena alternativa para deshacerse de un mal líder es, simplemente, irse a otra parte y dejarlo a solas consigo mismo. Dado que es difícil sobrevivir sin liderazgo de ninguna clase, los igualitarios a menudo permiten que ciertos hombres ejerzan de líderes entre iguales. La palabra clave aquí es «permiten», porque el grupo entero vigilará que no haya abusos de autoridad. Para ello emplean herramientas sociales típicas de nuestro linaje, pero que compartimos con nuestros parientes primates. A lo largo de los años, mi equipo ha registrado miles de situaciones en las que un tercer bando interviene en una disputa en apoyo de una u otra parte. Hemos comparado monos antropomorfos y no antropomorfos. Los monos no antropomorfos tienden a respaldar a los ganadores, lo que implica que los individuos dominantes rara vez encuentran resistencia. Al contrario, el grupo les ofrece una mano amiga. Por eso sus jerarquías son tan estrictas y estables. Los chimpancés, en cambio, apoyan unas veces al perdedor y otras al ganador. Un agresor nunca puede estar seguro de si el grupo le ayudará o se volverá en su contra. Ésta es una diferencia fundamental entre los antropoides y los otros monos. La tendencia de los chimpancés a alinearse con el más débil crea una jerarquía inherentemente inestable en la que el poder es mucho más precario que en las jerarquías de monos no antropomorfos. Un ejemplo típico lo tuvimos cuando Jimoh, el macho alfa de nuestro grupo de chimpancés en la Yerkes Field Station, sospechó un apareamiento secreto entre un macho adolescente y una de sus hembras favoritas. El macho joven y la hembra habían desaparecido de su vista, pero Jimoh los buscó hasta encontrar al culpable. Normalmente el viejo macho se habría limitado a ahuyentarlo, pero por alguna razón (quizá porque ese mismo día la hembra había rehusado copular con él) siguió persiguiéndolo sin tregua a toda velocidad. Ambos machos daban vueltas y más vueltas al recinto, mientras el perseguido gritaba y evacuaba a causa del miedo y el perseguidor intentaba atraparlo. Sin embargo, antes de que el macho alfa se saliera con la suya, las hembras
de las inmediaciones comenzaron a emitir un «woaow» característico, el grito empleado para protestar contra agresores e intrusos. Al principio, las hembras vocingleras miraban a su alrededor para ver cómo respondía el resto del grupo, pero cuando otros se unieron al coro, en particular la hembra alfa, la intensidad de sus llamadas aumentó hasta convertirse en un griterío ensordecedor. Las voces dispersas iniciales daban la impresión de reclamar un voto, y la protesta fue in crescendo hasta hacer que Jimoh desistiera de su ataque con una sonrisa nerviosa; había captado el mensaje. De no haber hecho caso, sin duda el grupo habría pasado a una acción concertada para poner fin al altercado. El castigo a los machos pendencieros puede ser severo. Se han comunicado casos de ostracismo en comunidades de chimpancés salvajes, donde los machos se han visto forzados a permanecer en la peligrosa zona fronteriza entre dos territorios; uno de estos informes hablaba de machos «exiliados». El ostracismo suele venir precipitado por un ataque en masa, como el sufrido por Goblin en Gombe, que fue asaltado por una numerosa coalición y quizá no habría sobrevivido sin tratamiento veterinario. En dos ocasiones, Goblin estuvo a punto de morir, lo que llevó a los investigadores de campo a sospechar que la violencia de su derrocamiento tenía que ver con la naturaleza despótica de su dominio, que describieron como «tempestuoso». Si los que están más abajo en la escala social convienen en trazar una línea colectiva en la arena y amenazan con consecuencias graves si los que están en lo alto de la jerarquía la pisan, tenemos el rudimento de lo que en términos legales se denomina Constitución. Obviamente, las constituciones de hoy están repletas de conceptos refinados, demasiado complejos para ser aplicables a grupos humanos pequeños donde todo el mundo se conoce, y menos aún a las sociedades antropoides. Pero no deberíamos olvidar que la Constitución estadounidense, por ejemplo, nació de una revolución contra la corona inglesa. Su maravillosa prosa, «Nosotros, el pueblo…», habla con la voz de las masas. Su predecesora fue la Carta Magna inglesa de 1215, en la que los súbditos del rey Juan amenazaron con sublevarse y matar a su opresor si no cejaba en sus apropiaciones excesivas. De nuevo, el principio es la resistencia colectiva contra un macho alfa despótico. Si los individuos de alto rango pueden ser tan problemáticos, ¿por qué mantenerlos? Una primera respuesta es que pueden encargarse de saldar las disputas. En vez de que todo el mundo tome partido por una u otra de las partes, ¿qué mejor manera de manejar la situación que investir de autoridad a una
persona, un consejo de ancianos o un gobierno que se encargue de mantener el orden y dar solución a los desacuerdos? Por definición, las sociedades igualitarias carecen de una jerarquía social que pueda imponer su voluntad en las disputas, por lo que dependen del arbitraje. La clave es la imparcialidad. Asumido por la judicatura en la sociedad moderna, el arbitraje protege a la sociedad frente a su mayor enemigo: la discordia enconada. Los chimpancés dominantes interrumpen las peleas defendiendo al débil del fuerte o mediante una intervención imparcial. Pueden situarse con el pelo erizado entre los contendientes hasta que dejan de gritar, dispersarlos con una carga intimidatoria o, literalmente, separarlos con ambos brazos. En todas estas acciones, su principal objetivo parece ser poner fin a las hostilidades antes que favorecer a alguna de las partes. Por ejemplo, en las semanas posteriores a su ascenso al rango de macho alfa, Luit, el líder más imparcial que he conocido, adoptó lo que se conoce como «rol de control». Una disputa entre dos hembras se descontroló y acabaron tirándose de los pelos. Numerosos miembros de la colonia se sumaron a la refriega, y se formó un enorme ovillo de chimpancés gritando y rodando por la arena hasta que Luit se metió en medio e hizo valer su fuerza para separarlos. A diferencia del resto, no tomó partido, sino que cualquiera que continuara peleando se ganaba una bofetada. Podría pensarse que los chimpancés tienden a apoyar a sus parientes, amigos y aliados. Esto vale para la mayoría de miembros de la colonia, pero no para el macho que la controla. Como macho alfa, Luit parecía situarse por encima de las partes en conflicto y sus intercesiones estaban encaminadas a restaurar la paz antes que a favorecer a sus amigos. Las intervenciones de Luit a favor de ciertos individuos no se correspondían con el tiempo que pasaban junto a él o acicalándolo. Era el único chimpancé imparcial, lo que implica que disociaba sus preferencias sociales de su cometido de árbitro. He visto a otros machos hacer lo mismo y, cuando Christopher Boehm pasó de la antropología a la primatología, también observó chimpancés de alto rango que ejercían este arbitraje con eficacia. Una comunidad no acepta la autoridad del primero que quiera constituirse en árbitro. Cuando Nikkie y Yeroen controlaban la colonia de Arnhem en equipo, el primero intentaba interponerse en cuanto se iniciaba alguna disputa, pero lo más frecuente era que acabara convirtiéndose en blanco de la ira general. Las hembras veteranas, en especial, no toleraban que interviniera y les golpeara la cabeza. Una razón podría ser que Nikkie no tenía nada de imparcial, pues
siempre se ponía de parte de sus amigos, con independencia de quién había comenzado la pelea. Los intentos de pacificación de Yeroen, en cambio, siempre eran aceptados. A su debido tiempo, el viejo macho asumió por entero la función de árbitro. Si había pelea, Nikkie ni siquiera se molestaba en levantarse y dejaba que Yeroen se encargara de atajarla. Esto prueba que el rol de control no tiene por qué corresponder al macho alfa, y que el grupo tiene voz y voto para decidir quién lo lleva a cabo. Si el arbitraje es un paraguas que protege al débil del fuerte, entonces atañe a la comunidad entera. Sus miembros respaldan al árbitro más efectivo, proporcionándole la amplia base necesaria para garantizar la paz y el orden. Esto es importante, porque hasta la más mínima riña entre dos crías puede acabar en algo mucho peor. Las peleas juveniles inducen tensiones entre las madres, porque cada una tiende a proteger a su cría. En una pauta no descrita en los parques infantiles humanos, la llegada de una madre a la escena encoleriza a una segunda. Disponer de una autoridad superior que se haga cargo de estos problemas de convivencia, con la seguridad de que lo hará con un máximo de equidad y un mínimo de fuerza, es un alivio para todos. Así pues, lo que vemos en el chimpancé es un estadio intermedio entre las jerarquías rígidas de los monos no antropomorfos y la tendencia humana a la igualdad. Por supuesto, la igualdad perfecta no existe, ni siquiera en las sociedades a pequeña escala. Y la nivelación de la jerarquía humana es una lucha continua, por la sencilla razón de que estamos hechos para luchar por el rango. En la medida en que se logra, el igualitarismo requiere que los subordinados se unan y miren por sus intereses. Los propios políticos pueden dedicarse a la lucha por el poder, pero el electorado se fija en el servicio que prestan. De ahí que los políticos hablen más de lo segundo que de lo primero. Cuando elegimos líderes, de hecho les estamos diciendo: «Podéis permanecer ahí arriba siempre que os encontremos útiles». La democracia satisface así de manera elegante dos tendencias humanas a la vez: la voluntad de poder y el deseo de mantenerlo bajo control. Viejos estadistas
Di a Mama su nombre por su condición de matriarca en la colonia de chimpancés de Arnhem. Todas las hembras la obedecían y todos los machos la veían como la negociadora última en las disputas políticas. Si las tensiones aumentaban hasta que la pelea se hacía inevitable, los machos en disputa corrían a ella y se recostaban en sus brazos, uno a cada lado, gritándose uno a otro. Su gran confianza en sí misma, combinada con una actitud maternal, situaba a Mama en el centro absoluto del poder. Todavía vive. Cada vez que visito el zoo, reconoce mi cara entre la multitud de visitantes y desplaza su artrítico esqueleto para acercarse y saludarme desde el otro lado del foso. De hecho me dedica jadeos, lo que significa que me concede un rango elevado, aunque puedo asegurar al lector que en una pelea con Mama yo no tendría ninguna opción de ganar. No cabe duda de que ella también lo sabe. No obstante, lejos de dejar que esto nos confunda, ambos sabemos que una cosa es la estructura física y otra muy distinta la realidad de quién puede hacer qué a quién. Esta naturaleza dual de la sociedad es fascinante. Su estructura formal debe ser transparente para cumplir su función, pero tras esta superficie encontramos influencias más turbias. Un individuo puede ser poderoso sin estar en la cúspide de la jerarquía o, por el contario, ejercer el rango máximo con un poder limitado. En Arnhem, por ejemplo, Nikkie estaba formalmente por encima de Yeroen, Yeroen por encima de Luit, Luit por encima de Mama, Mama por encima de las otras hembras, y así sucesivamente. Por detrás de este orden diáfano, sin embargo, existía un entramado en la sombra desde el que Yeroen accionaba las cuerdas que controlaban a Nikkie, el poder de Luit quedaba en gran medida neutralizado y Mama ejercía una influencia que posiblemente sobrepasaba a la de Yeroen. Somos duchos en desentrañar lo que ocurre entre bastidores en nuestro lugar de trabajo y advertir que seguir la escala social al pie de la letra no lleva a ninguna parte. Siempre hay personas cuyo alto rango no se corresponde con su influencia y otras de rango inferior, como la secretaria del jefe, con las que interesa llevarse bien. La estructura formal se refuerza en tiempos de crisis, pero, en general, la gente tiende a establecer un orden versátil de influencias entrelazadas. Tenemos expresiones como «el poder tras el trono» o «figura decorativa» que reflejan las mismas complejidades observables en una colonia de chimpancés. En las montañas Mahale, los etólogos de campo han descrito conductas
como la de Yeroen en otros chimpancés machos viejos. En cuanto un macho inicia su declive físico, comienza un juego político en el que unas veces se alinea con uno de los machos jóvenes y otras veces con otro, y se convierte así en la clave para el éxito de cualquiera de ellos. De esta forma transforma su debilidad en fuerza. Acuden a la mente los viejos estadistas de la política humana, los Dick Cheney o Ted Kennedy que han renunciado a toda ambición de ocupar el puesto más alto ellos mismos, pero en quienes todos buscan consejo y apoyo. Demasiado centrados en sus propias carreras, los jóvenes son menos útiles como consejeros. Jessica Flack ha pasado cientos de horas sentada en una torre expuesta al tórrido sol de Georgia fijándose en los jadeos con los que los chimpancés comunican su reconocimiento del rango superior. Y ha visto que el macho alfa no necesariamente es quien recibe más muestras de respeto. Suele recibirlas de sus rivales más inmediatos, pero el resto del grupo puede pasar con regularidad por delante suyo para mostrar sus respetos y besar a otro macho. Con el alfa mirando, ésta es una situación un tanto violenta, pero resulta interesante observar que esos otros machos son, de manera invariable, quienes ejercen de árbitro en las disputas. En el zoo de Arnhem también hemos visto más jadeos dedicados a Yeroen, el principal árbitro del grupo, que a Nikkie, el jefe formal. Es casi como si el grupo «votara» a mediadores populares, rindiéndoles pleitesía e incomodando al macho alfa hasta el punto de que, después de haber sido ignorado una vez tras otra, puede iniciar un espectacular alarde intimidatorio para recordar a sus subordinados que él también cuenta. Al llevar a Nikkie al poder, Yeroen se había labrado un papel influyente para sí. Con la muerte de Luit, sin embargo, su influencia se evaporó de un día para otro. Nikkie ya no necesitaba al viejo macho. Al fin podía ser jefe por sus propios méritos, o así debió de pensarlo. Poco después de que yo partiera para América, sin embargo, Yeroen comenzó a cultivar una amistad con Dandy, un macho más joven. Esta situación se prolongó varios años, hasta que Dandy desafió el liderazgo de Nikkie. Las tensiones subsiguientes condujeron a Nikkie a un intento desesperado de escapar cruzando el foso que rodea la isla. Pero los chimpancés no saben nadar y Nikkie se ahogó. El periódico local quiso hacerlo pasar por un suicidio, pero a mí me pareció un ataque de pánico con un desenlace fatal. Puesto que ésta era la segunda muerte a manos de Yeroen, debo admitir que siempre me ha costado mirar a este macho maquinador sin ver en él a un asesino.
Un año después de este trágico incidente, mi sucesor decidió mostrar a los chimpancés una película. The Family of Chimps era un documental filmado en el zoo cuando Nikkie aún vivía. La película se proyectó en una pared blanca, con los animales acomodados en su recinto invernal. ¿Reconocerían al líder difunto? Tan pronto como un Nikkie de tamaño natural apareció en la pantalla, Dandy corrió gritando hacia Yeroen, saltando literalmente sobre el regazo del viejo macho. Yeroen tenía una sonrisa nerviosa. La milagrosa «resurrección» de Nikkie había restaurado temporalmente su antiguo pacto. El trasero del mono De modo consciente o inconsciente, la dominancia social está siempre en nuestras mentes. Mostramos expresiones faciales típicas de primates, como retraer los labios para exponer nuestros dientes y encías cuando debemos dejar clara nuestra posición social. La sonrisa humana deriva de una señal de apaciguamiento, lo que explica por qué las mujeres en general sonríen más que los varones. Incluso la cara más amigable de nuestro comportamiento apunta la posibilidad de agresión de muchas maneras. Llevamos flores o una botella de vino cuando invadimos el territorio de otros, y nos saludamos ondeando una mano abierta, un gesto del que se piensa que originariamente indicaba la ausencia de armas. Formalizamos nuestras jerarquías mediante posturas corporales y tonos de voz, hasta el punto de que un observador experimentado puede decir en pocos minutos quién está más arriba o más abajo en el poste totémico. Hablamos de conductas humanas como «lamer el trasero», «arrastrarse» y «golpearse el pecho», que constituyen categorías comportamentales oficiales en mi campo de estudio, lo que sugiere un pasado en el que las jerarquías se escenificaban de modo más físico. Pero, al mismo tiempo, las personas son inherentemente irreverentes. San Buenaventura, un teólogo del siglo XIII, dijo: «Cuanto más alto sube un mono, más se le ve el trasero». Nos encanta burlarnos de nuestros superiores. Siempre estamos dispuestos a hacerlos caer de su pedestal. Y los poderosos lo saben muy bien. Como escribió Shakespeare, «la inquietud reside en la cabeza que lleva una corona». El primer emperador todopoderoso de China, Ch’in Shih Huang Ti, estaba tan obsesionado por su seguridad que cubrió todas las vías que conducían a sus palacios para poder ir y venir sin que nadie lo viera. Nicolae Ceaucescu, el
ejecutado dictador de Rumania, tenía tres niveles de túneles laberínticos, rutas de escape y búnkeres bien aprovisionados debajo del edificio del Partido Comunista en la Avenida de la Victoria Socialista, en Bucarest. Obviamente, los líderes impopulares tienen más que temer. Maquiavelo señaló correctamente que es mejor convertirse en príncipe por aclamación popular que con ayuda de la nobleza, porque ésta se siente tan cercana a la corona que intentará socavarla. Y cuanto más amplia sea la base en la que se asienta el poder, mejor. Éste también es un buen consejo para los chimpancés: los machos que miran por los oprimidos son los más queridos y respetados. El respaldo de la base estabiliza la cúspide. ¿Se llegó a la democracia a través de un pasado jerárquico? Hay una influyente escuela de pensamiento según la cual partimos de un estado natural hostil y caótico que se regía por la «ley de la selva», del cual escapamos acordando normas de conducta y delegando el apremio de su cumplimiento en una autoridad superior. Ésta es la justificación usual del gobierno vertical. Ahora bien, ¿y si hubiera sido justo al revés? ¿Y si la autoridad superior fue primero y la igualdad hubiera venido después? Esto es lo que parece sugerir la evolución de los primates. Nunca hubo caos alguno: partimos de un orden jerárquico cristalino y luego encontramos maneras de nivelarlo. Nuestra especie tiene una vena subversiva. Hay montones de animales pacíficos y tolerantes. Algunos monos rara vez se muerden unos a otros, se reconcilian enseguida tras una riña, toleran que otros compartan su comida y su agua, etcétera. El mono araña lanudo apenas riñe en absoluto. Los primatólogos hablan de distintos «estilos de dominancia», lo que significa que los individuos de rango superior son relajados y tolerantes en unas especies y despóticos y punitivos en otras. No obstante, aunque algunos monos puedan ser tolerantes, nunca son igualitarios. Esto requeriría que los subordinados se sublevaran y trazaran líneas en la arena, algo que los monos sólo hacen hasta cierto límite. Los bonobos también son relajados y relativamente pacíficos. Emplean los mismos mecanismos niveladores que los chimpancés, pero llevados al extremo de volver la jerarquía del revés. En vez de agitar desde abajo, el sexo débil ejerce su influencia desde arriba, lo que lo convierte en el sexo fuerte de facto. Las hembras de bonobo son menos poderosas físicamente que los machos, de manera que, como castores que siempre están reparando sus diques, deben trabajar de continuo para mantenerse en la cúspide. Pero, más allá de este logro ciertamente
notable, el sistema político de los bonobos es mucho menos fluido que el de los chimpancés. Recordemos que esto es así porque las coaliciones más críticas, las que establecen madres e hijos, son inalterables. A los bonobos les faltan las alianzas oportunistas y siempre cambiantes, capaces de desmantelar el sistema. Es más adecuado describirlos como tolerantes que como igualitarios. La democracia es un proceso activo: reducir la desigualdad requiere esfuerzo. Que los más agresivos y dominantes de nuestros parientes más cercanos exhiban mejor las tendencias sobre las que se asienta en última instancia la democracia no tiene por qué sorprender si contemplamos la democracia como nacida de la violencia, como ciertamente así ha sido en la historia humana. Es algo por lo que luchamos: liberté, égalité y fraternité. Los poderosos nunca nos la han regalado; siempre hemos tenido que luchar por ella. La ironía es que probablemente nunca habríamos llegado a este punto, ni desarrollado la necesaria solidaridad de base, de no haber sido animales jerárquicos de entrada.
3 Sexo Kama Sutra primate Esta rara y floreciente especie pasa gran parte de su tiempo estudiando sus más elevadas motivaciones, y una cantidad de tiempo igual ignorando las fundamentales. Se muestra orgullosa de poseer el mayor cerebro de todos los primates, pero procura ocultar la circunstancia de que también tiene el mayor pene. Desmond Morris
En afinidad con nuestros despreocupados, juguetones e iletrados parientes, los deliciosos bonobos. Quizás haya que dar gracias a la Vida por ellos. Alice Walker
Un cuidador acostumbrado a trabajar con chimpancés fue presentado a un grupo de bonobos y aceptó un beso de uno de sus nuevos amigos primates. En los chimpancés, el beso tiene un carácter amistoso y no sexual. ¡Su sorpresa fue mayúscula cuando sintió la lengua del bonobo en su boca! El beso con lengua es un acto de absoluta confianza: la lengua es uno de nuestros órganos más sensitivos, y la boca es la cavidad corporal que puede causarle más daño de un golpe. El acto nos permite saborear a otra persona. Pero al mismo tiempo intercambiamos saliva, bacterias, virus y comida. Sí, comida. En la actualidad podemos pensar en adolescentes intercambiando chicle, pero se piensa que el beso con lengua se derivó de la alimentación maternal de los bebés. En efecto, las madres antropoides pasan bocados de comida masticada a sus retoños, ayudándose de la lengua para empujar la comida de su labio inferior a la boca abierta de la cría.
El beso con lengua es el acto erótico más reconociblemente humano del bonobo. Cada vez que en clase muestro una película de mis bonobos, los estudiantes se quedan muy callados. Contemplan todo tipo de intercambios sexuales pero, de modo invariable, la impresión más profunda la produce un vídeo de dos machos juveniles dándose un beso con lengua. Aunque uno nunca puede estar seguro de lo que pasa exactamente, parece tan ardiente y profundo, con ambas bocas abiertas una frente a otra, que toma a mis estudiantes por sorpresa. Ningún actor de Hollywood puede igualar el celo que ponen estos bonobos juveniles en el acto. Y lo curioso es que luego pasan sin más a una lucha fingida o a una juguetona persecución. Para los bonobos, el contacto erótico se mezcla libremente con todo lo que hacen. Pueden pasar de inmediato de la comida al sexo, del sexo al juego, del acicalamiento al beso, etcétera. De hecho, he visto hembras que continuaron recogiendo comida mientras las montaba un macho. Los bonobos se toman el sexo en serio, pero nunca tanto como un aula llena de estudiantes universitarios. Nosotros excluimos el sexo de nuestra vida social, o al menos lo intentamos, pero en la sociedad bonobo ambas cosas están entretejidas. Es una ironía humana que todo lo que nuestras hojas de higuera parecen conseguir es despertar nuestra insaciable curiosidad sexual. Envidia del pene A veces tengo la impresión de que la mitad del correo basura que recibo en mi ordenador tiene que ver con el agrandamiento de una parte del cuerpo que los varones esconden la mayor parte del tiempo. La preocupación masculina por el tamaño y la turgencia de su virilidad es una vieja fuente de ingresos para los vendedores de aceite de serpiente, así como el blanco de infinidad de chistes. Desde los objetos de culto en la Grecia y la Roma clásicas hasta los símbolos fálicos que Sigmund Freud veía por todas partes mientras mordía su grueso puro, del pene se ha dicho que tiene una mente propia. Apenas sorprende que Desmond Morris, cuando nos sacudió en los años sesenta del pasado siglo con sus paralelismos sin reservas entre los monos peludos y el mono desnudo, llamara la atención sobre el tamaño del pene humano y describiera al hombre como el primate más sexual de la Tierra. Fue una jugada brillante, pensada para suavizar su bofetada a nuestro ego. Si algo
quieren oír los varones es que son los primeros en el único dominio que cuenta. En aquellos días se sabía tan poco de los bonobos que a Morris puede perdonársele por presentarnos como campeones sexuales. Pero no lo somos, ni siquiera en este dominio. El pene erecto de un bonobo despierto y excitado sexualmente sin duda hace que muchos varones, si no la inmensa mayoría, parezcan poco dotados. Es verdad que el pene del bonobo es más delgado que el humano, y se retrae por completo en estado fláccido, lo que hace su erección muy llamativa, sobre todo si los machos lo sacuden arriba y abajo, como hacen a menudo. Quizá más notable que la capacidad de «ondear» de sus penes es que los testículos de los bonobos son mucho mayores que los humanos. Esto vale también para los chimpancés, y se ha relacionado con la cantidad de espermatozoides necesarios para asegurar la fecundación de las hembras que se aparean con varios machos. Si los genitales masculinos de chimpancés y bonobos nos sorprenden por su desarrollo, aún nos impresionarán más los femeninos, porque las hembras de ambas especies ostentan enormes hinchazones. No es la leve congestión de los labios vulvares observable, si uno se fija bien, en gorilas y orangutanes hembras; son globos del tamaño de balones de fútbol en la región glútea de una hembra que le permiten enviar una llamativa señal de color rosa vivo a todos los machos de los alrededores, cuyo mensaje es claro: está preparada para el acto sexual. Estas hinchazones comprenden los labios vulvares y el clítoris. Las hembras de bonobo tienen un clítoris más prominente que el de sus parientes humanas y chimpancés. En las hembras jóvenes sobresale frontalmente como un pequeño dedo, pero en las maduras queda envuelto por el tejido hinchado que lo rodea. Dada esta anatomía, no es sorprendente que las hembras de bonobo prefieran la cópula frontal. Desafortunadamente para ellas, los machos parecen preferir la postura ancestral por detrás. A menudo las hembras de bonobo invitan a los machos acostándose de espaldas con las piernas abiertas, o adoptan rápidamente esta postura si el macho comienza de otra manera. Como se desprende de sus comentarios, el público del zoo queda impresionado por los llamativos genitales femeninos de chimpancés y bonobos. La reacción más memorable que recuerdo fue la de una mujer que exclamó: «¡Caray! ¿Es una cabeza eso que veo?». Pero los machos no se confunden en absoluto: nada les resulta más excitante que una hembra con una voluminosa hinchazón rosada detrás. Personalmente, estoy tan acostumbrado a este chocante rasgo que no me parece ni grotesco ni desagradable, aunque el calificativo
«engorroso» no deja de acudir a la mente. En el punto álgido de la hinchazón genital, una hembra no puede sentarse normalmente, por lo que debe repartir el peso entre uno y otro costado cambiando de postura a menudo. Aprenden a arreglárselas con estos apéndices durante la adolescencia, a medida que crecen con cada ciclo menstrual. El tejido hinchado es frágil y sangra a la menor abrasión (aunque también cicatriza enseguida). A semejanza de invenciones humanas como los pies acortados o los tacones de aguja, parece un pesado coste por resultar atractiva. El clítoris de la hembra bonobo merece especial atención porque su equivalente humano es el centro de un acalorado debate. ¿Para qué sirve el clítoris? ¿Realmente lo necesitamos? Las respuestas a estas preguntas van desde que este diminuto órgano es tan inútil como los pezones masculinos hasta que es una fuente de placer que probablemente contribuye al vínculo de pareja. La primera hipótesis supone que las mujeres no necesitan buscar sexo; basta con que lo acepten cuando llama a su puerta. El clítoris no sería más que un «glorioso accidente» de la evolución. La segunda establece que el clítoris evolucionó para permitir experiencias orgásmicas que convirtieran el sexo en un placer adictivo. Aquí se presupone una sexualidad femenina activa que busca hasta encontrar lo que le gusta. Estas visiones enfrentadas también se alinean con ideologías opuestas sobre el lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad. La reproducción es un asunto demasiado importante para confiarlo al azar. Todo biólogo espera que ambos sexos, y no sólo los machos, seleccionen activamente a sus parejas sexuales. Sabemos que los animales exploran todas las opciones. Un caso divertido es el del mirlo de alas rojas. Un equipo de científicos esperaba controlar una población de estas aves practicando la vasectomía a los machos. Pensaban que las parejas con machos esterilizados producirían puestas estériles. Para su consternación, comprobaron que la mayoría de los huevos contenía embriones, lo que implicaba que las hembras habían tenido relaciones con machos intactos aparte de su pareja. El mundo animal está repleto de hembras sexualmente emprendedoras, y la sociedad humana, con toda probabilidad, no es una excepción. Esto es algo que las encuestas —una manera sin duda poco fiable de estudiar el comportamiento— no suelen reflejar. Las encuestas subestiman enormemente la vida sexual femenina: todo el mundo es reacio a revelar sus intimidades, en especial las mujeres. Esto lo
sabemos porque hay una manera de hacerlas hablar. Si se hace pasar a estudiantes de primer ciclo universitario por un falso detector de mentiras, las jóvenes comunican casi el doble de parejas sexuales que las mujeres no sometidas a dicha presión. De hecho, resultan haber tenido tantos compañeros sexuales como sus parejas masculinas. Así pues, puede que varones y mujeres sean bastante más similares de lo que nos han hecho creer las encuestas publicadas sobre conducta sexual. Puesto que la reproducción es un asunto más rápido para los machos que para las hembras, a menudo se argumenta que ambos sexos deberían diferir sustancialmente en sus tendencias sexuales. Pero no todo el sexo se reduce a engendrar descendencia, ni en nuestra especie ni en muchas otras. ¿Qué hay del placer y la relajación, de la soledad y la vinculación, y de lo que mis bonobos hacen a diario: sexo para planchar las relaciones arrugadas? Considerando estos otros usos, el argumento victoriano de que el sexo es una atribución masculina y una servidumbre femenina se basa en supuestos bastante estrechos. Si habitualmente el sexo expresa amor, confianza y cercanía, uno esperaría que fuera también una atribución femenina. Los franceses, que con buen juicio se mantuvieron tan lejos de la reina Victoria como lo permitía el Canal de la Mancha, poseen una maravillosa variedad de expresiones para estas alternativas. Al sexo afectivo lo llaman la réconciliation sur l’oreiller (la reconciliación en la almohada), y la capacidad del sexo para relajar la mente está implícita en la ruda descripción de una mujer irritable como sexualmente insatisfecha: a mal baisée. Se supone que el sexo y el deseo sexual pasan a la clandestinidad cuando sale el sol. La separación estricta entre lo social y lo sexual es un rasgo universal humano. No obstante, su mantenimiento es imperfecto. En tiempos de nuestros abuelos era corriente que a las criadas se les demandaran otros servicios aparte de cocinar y limpiar, y en la sociedad moderna son habituales los romances de oficina, un lugar donde abundan las proposiciones y acosos sexuales. Se sabe que los corredores de bolsa de Wall Street celebran sus cumpleaños con bailarinas de striptease. Pero, excepciones aparte, los dominios social y sexual se mantienen separados por norma. Necesitamos imperiosamente esta separación porque nuestras sociedades están construidas en torno a unidades familiares que implican la contribución paternal a la crianza, además del cuidado maternal propio de todos los mamíferos. Toda sociedad humana incluye familias nucleares, a diferencia de las sociedades antropoides. Para los chimpancés, la única situación en la que el sexo
debe quedar fuera del dominio público es cuando una pareja quiere evitar los celos de los machos de rango superior. En tal caso se esconden en la espesura o se apartan del resto de la comunidad, una conducta que podría estar en el origen de nuestro deseo de privacidad sexual. Si el sexo es una fuente de tensiones, una manera de mantener la paz es limitar su visibilidad. Nosotros hemos llevado esta tendencia aún más lejos al esconder no sólo el acto sexual mismo, sino cualquier parte corporal excitante o excitable. Nada o muy poco de esto ocurre en los bonobos. Por eso se los describe a menudo como sexualmente liberados. Pero si la privacidad y la represión ni siquiera se plantean, ¿dónde está la liberación? Simplemente no tienen pudor, recato ni inhibiciones, aparte de no querer problemas con sus rivales. Cuando dos bonobos copulan, a veces un inmaduro monta sobre ellos para observar de cerca los detalles, o bien otra hembra adulta se suma a la fiesta y presiona su hinchazón genital contra uno de los actores. El sexo es más a menudo objeto de participación que de disputa. Una hembra puede tumbarse de espaldas y comenzar a masturbarse al aire libre sin provocar siquiera un pestañeo. Mueve sus dedos rápidamente arriba y abajo de su vulva, pero también puede dedicar un pie a la tarea mientras con las manos espulga a su cría. Los bonobos tienen una gran habilidad para llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo. Aparte de afirmar que el tamaño del pene nos diferencia de los otros primates, Desmond Morris argumentó que el orgasmo era exclusivamente humano. Cualquiera que vea a dos hembras de bonobo en pleno frenesí sexual, practicando lo que se conoce como frotamiento genitogenital, encontrará difícil creer a Morris. Las hembras enseñan los dientes en una amplia sonrisa y emiten chillidos de excitación mientras frotan sus clítoris frenéticamente. Las hembras también se masturban de manera rutinaria, una actividad que no tiene sentido a menos que obtengan algo de ella. Sabemos por experimentos de laboratorio que no es la única especie cuyas hembras experimentan una aceleración del ritmo cardiaco y contracciones uterinas en el clímax del acto sexual. Los macacos satisfacen los criterios de Masters y Johnson para el orgasmo humano. Nadie ha emprendido este estudio en los bonobos, pero caben pocas dudas de que aprobarían el examen. Aun así, no todo el mundo está abierto a esta posibilidad. Uno de los encuentros académicos más curiosos a los que he asistido se centraba en el tema del sexo. Estaba organizado por antropólogos posmodernos que sostenían que la realidad está hecha de palabras, que no es posible separarla de nuestros relatos.
Yo era uno de los pocos científicos presentes, y los científicos, por definición, confían más en los hechos que en las palabras. Es fácil adivinar que aquello no podía acabar bien. La gota que colmó el vaso fue la intervención de un posmoderno que pretendía que si el lenguaje humano carece de una palabra para el concepto «orgasmo», la gente no puede experimentarlo. Los científicos nos quedamos sorprendidos. Si la gente tiene los mismos genitales y la misma fisiología sexual en todas partes, ¿cómo pueden diferir radicalmente sus experiencias eróticas? ¿Y los otros animales? ¿Deberíamos concluir que no sienten nada? Exasperados por la idea del placer sexual como logro lingüístico, comenzamos a pasar notas con preguntas mordaces como: ¿pueden respirar los que no tienen una palabra para «oxígeno»? La última afirmación de Morris nos atribuye la exclusividad de la postura de apareamiento que se supone propia de la gente civilizada. No sólo se da por supuesto que la postura del «misionero» se limita a nuestra especie, sino que se la contempla como un avance cultural. Pero, considerando los millones de años de evolución sexual que tenemos detrás, me parecen más bien vanos los intentos de separar la sexualidad humana de la del resto de los animales. Las hormonas nos animan a copular, y los rasgos anatómicos que hacen factibles y placenteras nuestras peculiares acrobacias vienen dictados por la biología. Están lejos de ser únicos; nuestra manera de hacerlo no es tan diferente de la de los caballos, ni siquiera de la de los peces. Dada la orientación frontal de nuestros genitales, parece obvio que la selección natural ha favorecido la postura del misionero: estamos anatómicamente diseñados para copular así. Los mismos científicos que dieron al bonobo su inusual nombre quisieron explicar sus apareamientos, pero este tema era tabú en la época. Eduard Tratz y Heinz Heck tuvieron que recurrir al latín, diciendo que los chimpancés copulan more canum y los bonobos, more hominum. Los bonobos adoptan la postura del misionero con gran naturalidad, igual que muchas otras. Conocen todas las posturas del Kama Sutra, y hasta algunas inimaginables para nosotros, como colgados cabeza abajo por los pies. Pero la postura cara a cara es especial, porque es habitual y permite el intercambio emocional. El análisis detallado de filmaciones en vídeo muestra que los bonobos prestan atención a las caras y las vocalizaciones de sus parejas sexuales, regulando la velocidad del vaivén según la respuesta que perciben. Si la pareja no establece contacto visual, o parece indiferente, ambos se separan. Los bonobos parecen exquisitamente sintonizados con las experiencias de sus parejas.
Los bonobos no sólo practican el sexo en una amplia variedad de posturas, sino también en todas las combinaciones de parejas posibles. Desmienten la idea de que el sexo está encaminado sólo a la procreación. Estimo que tres cuartas partes de su actividad sexual no tienen nada que ver con la reproducción (al menos no directamente): a menudo involucra a parejas del mismo sexo o tiene lugar en la fase infértil del ciclo menstrual femenino. Y luego están las muchas pautas de conducta erótica no copulatorias, que incluyen no sólo el beso con lengua, sino la felación y el masaje genital, observado a menudo entre los machos. Un macho con la espalda recta y las piernas abiertas presenta su pene erecto a otro, que lo toma con la mano y efectúa un suave movimiento de sube y baja. El equivalente masculino del frotamiento genitogenital se conoce como «nalgas-nalgas», un contacto breve en el que dos machos a cuatro patas se frotan mutuamente sus grupas y escrotos. Es un saludo de baja intensidad en el que ambos participantes miran en sentidos opuestos. El frotamiento de penes, en cambio, se parece a una monta heterosexual, con un macho acostado de espaldas y el otro encima. Puesto que ambos machos tienen erecciones, sus penes se frotan mutuamente. Nunca he visto eyaculaciones en el sexo entre machos, ni intentos de penetración anal. Todas estas conductas se han observado tanto en cautividad como en libertad. No así la llamada «esgrima de penes», observada sólo en su hábitat natural: dos machos cuelgan cara a cara de una rama mientras hacen entrechocar sus penes como si de espadas se tratara. La riqueza del comportamiento sexual de los bonobos es asombrosa, pero ha tenido una repercusión ambivalente en su imagen pública. Algunos autores y científicos se sienten incómodos y hablan con evasivas. He oído decir que los bonobos son «muy afectuosos» en referencia a comportamientos que serían clasificados como X en cualquier sala de proyección. Los norteamericanos en particular eluden llamar al sexo por su nombre. Es como ir a una reunión de panaderos que han decidido suprimir la palabra «pan» de su vocabulario y deben recurrir a circunloquios forzados. A menudo se subestima la actividad sexual de los bonobos contando sólo las cópulas entre adultos de sexo opuesto, lo que deja fuera la mayor parte de su sexualidad cotidiana. Es una omisión curiosa, dado que el término «sexo» se aplica normalmente a cualquier contacto deliberado que implica los genitales, incluyendo la estimulación manual y oral, con independencia de quién hace qué a quién; cuando el presidente Clinton intentó restringir la definición de sexo fue corregido por los tribunales. En un sentido
más amplio, el sexo abarca también los besos eróticos y la exhibición o el movimiento provocativo del cuerpo, de ahí que «Elvis la Pelvis» fuera tan denostado por los padres de familia de los años cincuenta del pasado siglo. Personalmente, prefiero llamar a las cosas por su nombre; los eufemismos nacidos de la mojigatería están fuera de lugar en el discurso científico. Por si he dado la impresión de que el bonobo es un animal patológicamente hipersexual, debo añadir que su actividad sexual tiene un carácter mucho más incidental que la nuestra. Muchos de los contactos no se llevan hasta el clímax, sino que los participantes se limitan a acariciarse. Incluso la cópula típica es efímera para los estándares humanos: catorce segundos. En vez de una interminable orgía, lo que vemos es una vida social sazonada con fugaces episodios de intimidad sexual. Aun así, tener un pariente tan libidinoso tiene implicaciones para la manera de entender nuestra propia sexualidad. Bonobos bi ¿Necesitan realmente los bonobos tanto sexo? ¿Lo necesitamos nosotros? ¿Por qué preocuparse por todo eso? Ésta puede parecer una pregunta extraña (¡como si tuviéramos elección!). Pero, en lugar de dar el sexo por sentado, los biólogos se preguntan de dónde provino, para qué sirve y si hay otras maneras mejores de reproducirse. ¿Por qué no simplemente clonarnos? La clonación tiene la ventaja de replicar diseños genéticos que han funcionado bien en el pasado, como cualquiera de nosotros —seguir vivo después de tantos años es un gran logro—, sin tener que desbaratarlos al mezclar nuestros genes con los de otra persona. Imaginemos el mundo radicalmente nuevo que habitaríamos, lleno de individuos asexuados y de aspecto idéntico. Se acabarían los chismorreos sobre quién le gusta a quién, quién se divorcia de quién o quién engaña a quién. No habría embarazos no deseados, ni artículos de revista estúpidos sobre cómo impresionar a tu ligue, ni pecados de la carne, pero tampoco pasión amorosa, ni películas románticas ni estrellas del pop convertidas en símbolos sexuales. Podría ser más eficiente, pero también sería el más aburrido mundo imaginable. Por fortuna, las desventajas de la reproducción sexual quedan más que compensadas por los beneficios. Una bella demostración de esta tesis la proporcionan los animales que emplean ambos modos de reproducción. Tómese
uno de esos áfidos que se encuentran en las plantas domésticas, por ejemplo, y examínese con un microscopio. Dentro de su abdomen translúcido puede verse un enjambre de minúsculas hijas, todas idénticas a la madre. Durante la mayor parte del tiempo, los áfidos simplemente se clonan. Pero cuando el tiempo empeora, como en otoño e invierno, este método no es el mejor. La clonación no les permite librarse de mutaciones genéticas aleatorias, la mayoría de las cuales causa problemas. Los errores se acumularían hasta inundar la población entera, si no fuera porque los áfidos se pasan a la reproducción sexual, que proporciona combinaciones nuevas de genes. La descendencia producida a través del sexo es más robusta, del mismo modo en que, por ejemplo, un perro o un gato mestizo suelen tener mejor salud que los de pura raza. Al cabo de muchas generaciones, la consanguinidad se parece a la clonación, y el resultado es la acumulación de defectos genéticos. El vigor del llamado «tipo salvaje» (el producto de la remezcla sexual de la baraja genética) es bien conocido. Por ejemplo, soporta mejor las enfermedades, pues es capaz de responder a la evolución continua de los parásitos. Las bacterias necesitan sólo nueve años para sumar las 250.000 generaciones por las que ha pasado nuestro linaje desde que nos separamos de bonobos y chimpancés. El rápido recambio generacional de los parásitos fuerza a sus huéspedes a renovar sus defensas. Sólo para rechazar el ataque de los parásitos, nuestro sistema inmunitario necesita actualizarse constantemente. Los biólogos conocen esto como la hipótesis de la reina roja, por el personaje de Alicia en el país de las maravillas, que en un célebre pasaje decía: «Tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio». Para personas y animales, la carrera se hace a través de la reproducción sexual. Pero esto sólo explica por qué existe el sexo, no por qué lo practicamos tan a menudo. ¿Acaso no nos reproduciríamos igual de bien con sólo una fracción de nuestra actividad sexual? Esto es lo que la Iglesia católica tiene presente cuando afirma que la única finalidad del sexo es la reproductora. Pero el aspecto placentero del sexo parece contradecir esta idea. Si su única función fuera la reproducción, seguramente el sexo no necesitaría ser tan grato. Lo miraríamos como los niños a las verduras: recomendables, pero no apetecibles. Por supuesto, esto no es exactamente lo que la naturaleza tenía guardado para nosotros. Alimentados por miríadas de terminaciones nerviosas en lugares conocidos como zonas erógenas (ocho mil sólo en el diminuto clítoris) conectadas directamente con los centros cerebrales del gozo, el deseo y el placer sexuales se
llevan a cabo en nuestros cuerpos. La búsqueda de placer es la principal razón por la que la gente practica más el sexo de lo estrictamente necesario para la reproducción. El descubrimiento de que uno de nuestros parientes primates más cercanos tiene unos genitales que parecen al menos tan bien desarrollados como los nuestros y practica aún más sexo «innecesario» que nosotros convierte la sensualidad en un rasgo mayoritario dentro del trío de parientes cercanos que estamos considerando. Los chimpancés son la excepción. Su vida sexual es pobre en comparación con la nuestra y la de los bonobos, tanto en libertad como en el zoo. Si se comparan chimpancés y bonobos cautivos con el mismo espacio, alimento y número de parejas disponibles, los bonobos inician un contacto sexual una vez cada hora y media por término medio, y con una diversidad de pautas de conducta mucho mayor que la de los chimpancés, qué sólo tienen un contacto sexual cada siete horas. Así, en las mismas condiciones, los bonobos son mucho más sexuales. Pero nada de esto responde la cuestión de fondo: ¿cuál es la razón del hedonismo sexual que compartimos con los bonobos? ¿Por qué estamos dotados de apetitos sexuales más allá de lo estrictamente necesario para fecundar un eventual óvulo, y más allá de los apareamientos potencialmente fértiles? Los lectores pueden objetar que sus preferencias en materia de parejas sexuales son menos variadas, pero estoy pensando en nosotros como especie. Hay heterosexuales, hay homosexuales y hay quienes se relacionan con parejas de ambos géneros. Además, estas clasificaciones parecen arbitrarias. Alfred Kinsey, el pionero de la sexología norteamericana, situaba las preferencias sexuales humanas en un continuo, y opinaba que el mundo no se divide en cabras y ovejas, sino que nuestras distinciones usuales son obra de la sociedad y no clases naturales. La opinión de Kinsey viene respaldada por estudios interculturales que indican una enorme variación en las actitudes hacia el sexo. En algunas culturas, la homosexualidad se expresa libremente, y hasta se fomenta. Acuden a la mente los antiguos griegos, pero también están los aranda de Australia, donde los solteros hacen vida marital con un menor hasta que se casan con una mujer, y las mujeres se frotan mutuamente el clítoris. Entre los keraki de Nueva Guinea, el contacto homosexual forma parte del rito de paso de la pubertad de todo adolescente, y hay otras culturas en las que los jóvenes practican la felación a otros varones para ingerir esperma, lo que se supone que incrementa su virilidad.
Esto contrasta con las culturas que rodean a la homosexualidad de miedos y tabúes, especialmente entre los varones, quienes reafirman su masculinidad a base de subrayar su heterosexualidad. Ningún varón heterosexual quiere que se lo tome por homosexual. La intolerancia fuerza a todo el mundo a dividir su sexualidad y escoger una parte, aunque debajo de esta división pueda existir una amplia variedad de preferencias y hasta individuos sin ninguna preferencia en absoluto. Subrayo este componente cultural para plantear que la cuestión evolutiva de cómo pudo haber surgido la homosexualidad quizá tenga la mira desviada. Se argumenta que, como los homosexuales no se reproducen, deberían haberse extinguido hace tiempo. Pero esto sólo es un enigma si suscribimos las prácticas de catalogación modernas. ¿Y si las preferencias sexuales declaradas son meras aproximaciones? ¿Y si nos hemos dejado lavar el cerebro para aceptar un esquema dicotómico? ¿Y qué decir de la premisa de que los homosexuales no se reproducen? ¿Es realmente así? Son capaces de hacerlo, y en la sociedad moderna muchos han estado casados en alguna etapa de su vida. En nuestro mundo hay multitud de parejas homosexuales que están sacando adelante una familia. El argumento de la extinción también presupone una separación genética entre homosexuales y heterosexuales. Es cierto que las preferencias sexuales parecen constitucionales, lo que implicaría que son innatas o, al menos, que surgen en una fase temprana de la vida, pero, a pesar de los rumores sobre la existencia de «genes gays», hasta ahora no hay evidencia de una diferencia genética sistemática entre homosexuales y heterosexuales. Apartémonos del dominio sexual y hablemos sólo de atracción hacia individuos del propio sexo, dando por sentado que dicha atracción existe hasta cierto punto en todos y cada uno de nosotros. Nos vinculamos fácilmente con individuos que son como nosotros, así que esta parte no es difícil de seguir. Mientras esta atracción hacia el propio sexo no impida la atracción hacia el sexo opuesto, su evolución no tendría por qué verse obstaculizada. Añadamos que existe una zona gris entre el blanco de la atracción social y el negro de la atracción sexual. Esto es, los vínculos entre individuos del mismo sexo pueden tener tintes sexuales que afloran sólo en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si no hay parejas del sexo opuesto disponibles durante largo tiempo, como en internados, prisiones, monasterios o barcos, a menudo la atracción entre individuos del mismo sexo se torna sexual, lo que podría no haber ocurrido en otra situación. Y cuando las inhibiciones se relajan, como después de haber
bebido demasiado, puede que de pronto dos hombres mantengan una relación esporádica entre sí. Por supuesto, la idea de que una atracción blanca en el plano consciente pueda tener, después de todo, un tinte sexual no es nueva, ni mucho menos; Freud ya lo dijo hace tiempo. El sexo nos da tanto miedo que intentamos mantenerlo encerrado, pero se escapa una y otra vez, mezclándose con una multitud de otras tendencias. La atracción hacia nuestro propio género no plantea problemas evolutivos siempre que no entre en conflicto con la reproducción. Vayamos un poco más lejos y asumamos que esta atracción es altamente variable, con el lado social imponiéndose en la mayoría de individuos y el lado sexual en una minoría. Esta minoría es pequeña. La estimación de Kinsey de un 10 por ciento de homosexuales en la población fue muy exagerada. Otros informes más recientes comunican menos de la mitad de la cifra anterior. Dentro de esta minoría existe una fracción aún más pequeña con una atracción homosexual tan fuerte que excluye la relación heterosexual y, por ende, la reproducción. El estudio más amplio de la conducta sexual humana hasta la fecha, llevado a cabo durante los años noventa del pasado siglo en Estados Unidos y Gran Bretaña, rebaja la proporción de homosexuales exclusivos a menos del 1 por ciento. Sólo si esta pequeña minoría fuera portadora de genes que no se encuentran en el resto de la población se plantearía el problema de cómo se perpetúan tales genes. Pero no hay ninguna prueba sólida de su existencia. Además, el 99 por ciento de la población con capacidad reproductiva puede transmitir la atracción hacia el mismo sexo, y la homosexualidad puede ser, simplemente, una extensión más profunda. Más que una «opción de vida», como la etiquetan de manera deliberada algunos conservadores, esta extensión aparece de manera natural en ciertos individuos. Forma parte de lo que son. En algunas culturas pueden expresarla con libertad mientras que en otras deben esconderla. Puesto que nadie es acultural, no resulta posible saber cómo se desarrollaría nuestra sexualidad en ausencia de tales influencias. La naturaleza humana prístina es como el Santo Grial: eternamente buscado, nunca encontrado. Pero tenemos al bonobo. Este antropoide es instructivo porque no conoce prohibiciones sexuales y apenas tiene inhibiciones. Los bonobos exhiben una rica sexualidad exenta de los barnices culturales que creamos nosotros. Esto no quiere decir que los bonobos sean personas con mucho vello; está claro que son una especie bien diferente de la nuestra. En la escala de 0-6 de Kinsey (donde el
cero corresponde a heterosexualidad absoluta y el 6 a homosexualidad absoluta), la mayoría de la gente estaría en el extremo heterosexual, pero los bonobos parecen totalmente «bi» (un 3 en la escala de Kinsey). Son literalmente pansexuales (un calificativo afortunado, dado su nombre genérico). Hasta donde sabemos, no hay bonobos sólo homosexuales o heterosexuales, pues todos tienen contactos sexuales con casi toda clase de parejas. Cuando se divulgaron estas noticias sobre uno de nuestros parientes más cercanos, intervine en una discusión en un portal de internet para gays donde unos argumentaban que esto implicaba que la homosexualidad era natural mientras que otros se quejaban de que la hacía parecer primitiva (donde «natural» tenía una connotación positiva y «primitiva» negativa). Se debatía si la comunidad gay debería ver a los bonobos con buenos o malos ojos. Yo no tenía una respuesta: el bonobo está ahí, le guste o no a la gente. Pero sugerí que entendieran «primitivo» en el sentido biológico del término; a saber, la forma más ancestral. Y en este sentido, la heterosexualidad es obviamente más primitiva que la homosexualidad: en el principio había reproducción sexual, que condujo a los dos sexos y al impulso sexual. Las aplicaciones adicionales de este impulso, incluidas las relaciones homosexuales, tuvieron que venir después. Los contactos homosexuales no se limitan a personas y bonobos. Muchos monos montan a individuos de su propio sexo para reafirmar su dominancia, y se sabe que también presentan sus traseros en señal de apaciguamiento. Las hembras de algunos macacos se emparejan al modo heterosexual, con una siempre en el papel de montadora y otra en el de montada. Se han documentado cada vez más ejemplos de homosexualidad en el reino animal, desde los contactos eróticos de elefantes y jirafas hasta las ceremonias de saludo de los cisnes y las caricias mutuas de los cetáceos. Pero, aun aceptando que algunos animales puedan pasar por periodos en los que tales conductas son habituales, yo evitaría el término «homosexual» y su implicación de una orientación predominante. La orientación homosexual exclusiva es rara en el reino animal, si es que existe. A veces se presenta a los bonobos como gays, lo que ha llevado a que casi cualquier ciudad cosmopolita tenga su Bonobo Bar. Sí, los bonobos tienen relaciones homosexuales a menudo, si con ese calificativo nos referimos al acto. De hecho, el frotamiento genitogenital de las hembras es el cemento político de su sociedad, de ahí que lo practiquen todo el tiempo. Está claro que contribuye a la vinculación femenina. Los machos también tienen contactos homosexuales, aunque menos intensos que los femeninos. Pero todo esto no
basta para poder decir que los bonobos son gays. No sé de ningún bonobo que restrinja su actividad sexual a los individuos de su mismo sexo. Todos son promiscuos y bisexuales. El punto más significativo sobre el sexo del bonobo es su carácter incidental, así como su integración en la vida social. Nosotros nos saludamos con apretones de manos y palmadas en la espalda; los bonobos se saludan con los genitales. Permítaseme describir una escena que presencié en el Wild Animal Park, al nordeste de San Diego, cuando los cuidadores y yo proporcionamos comida a los bonobos del parque para que la compartieran mientras un equipo de televisión filmaba sus modales en la mesa para un programa de ciencia popular. Los filmamos en un espacioso recinto con césped y palmeras. Aunque había un macho plenamente adulto y musculoso llamado Akili, el grupo estaba dominado por Loretta, una hembra que por entonces contaba veintiún años. Los animales hicieron justo lo que se esperaba de ellos: resolver las tensiones por la comida mediante el sexo. Cuando arrojamos un gran manojo de hojas de jengibre (uno de sus alimentos favoritos) enfrente del grupo, Loretta se lo apropió de inmediato. Al poco rato permitió que Akili compartiera una parte, pero una hembra algo más joven, Lenore, dudaba en unirse a ellos. Esto no era por Loretta, sino porque, por alguna razón, Lenore no congeniaba con Akili. El cuidador me dijo que esto se había convertido en un problema persistente. Lenore se quedó mirando a Akili, manteniendo la distancia. Le presentó su trasero unas cuantas veces desde lejos. Viendo que Akili no respondía, se le aproximó y frotó su hinchazón genital contra su hombro, lo que él aceptó. Después de esto se le permitió unirse al grupo, y todos comieron juntos en armonía, aunque Loretta seguía llevando la voz cantante en el reparto. El grupo incluía también a una adolescente, Marilyn, que tenía otra cosa en mente. Estaba enamorada de Akili y lo seguía a todas partes, invitándolo al sexo con frecuencia. Mientras su amado comía, Marilyn se metió en el estanque y se puso a masturbarse al tiempo que sumergía sus labios vulvares en el agua. Tras excitarse de esta manera, tiró del brazo de Akili y lo llevó de la mano al agua para copular. Akili la complació unas cuantas veces, pero estaba visiblemente dividido entre Marilyn y el festín. Por qué debían irse al agua para copular era algo que se me escapaba. Puede que Marilyn hubiera desarrollado un fetichismo acuático, pues las idiosincrasias sexuales no son raras en los bonobos. Entretanto, Loretta mostró gran interés por el bebé de Lenore. Cada vez que
la cría se le acercaba, ella estimulaba brevemente sus genitales con el dedo, y en una ocasión la abrazó cara a cara empujando contra el vientre de la cría con movimientos pélvicos al modo masculino. En este punto, la madre estimuló manualmente los genitales de Loretta, tras lo cual ésta le alargó la cría como urgiéndola a tomarla. En este corto lapso de tiempo habíamos observado un uso del sexo por el sexo (Akili y Marilyn), como mecanismo de apaciguamiento (Lenore y Akili) y como expresión de afecto (Loretta y la cría). Solemos asociar el sexo con la reproducción y el deseo, pero en el bonobo cumple toda suerte de funciones. La gratificación no siempre es un fin, y la reproducción es sólo una de sus funciones. De damas y vagabundos Las hembras de bonobo lucen hinchazones genitales incluso cuando no son fértiles, como durante el embarazo y la lactancia. Esto no ocurre con los chimpancés. Se ha calculado que las hinchazones genitales suman menos del 5 por ciento del tiempo de la vida adulta de las hembras de chimpancé, mientras que en las hembras de bonobo suman alrededor del 50 por ciento. Es más, salvo una pausa cuando las hembras están menstruando, la actividad sexual se amplía a todo el ciclo menstrual. Esto resulta desconcertante en un primate con hinchazones genitales. ¿Para qué sirven esos grotescos bultos si no es para anunciar la ovulación? Dado que la actividad sexual y las hinchazones genitales están en gran medida desconectadas de la fecundación, un bonobo macho tendría que ser un Einstein para discernir qué crías pueden haber sido engendradas por él. No es que los antropoides sean conscientes del vínculo entre sexo y reproducción — sólo nosotros lo somos—, pero es corriente que los machos favorezcan a las crías de hembras con las que han copulado, lo que redunda en beneficio de su propia progenie. De todos modos los bonobos tienen demasiados contactos sexuales con demasiadas parejas para poder hacer tales distinciones. Si tuviéramos que idear un sistema social en el que la paternidad fuera confusa, difícilmente podríamos hacerlo mejor que los bonobos. De hecho, ahora creemos que de eso se trata: las hembras se benefician de incitar a los machos al sexo y promover la promiscuidad. Una vez más, no hay intención consciente, sólo una
representación falsa de la fecundidad. Esta idea parece chocante de entrada. Aunque la paternidad nunca es tan segura como la maternidad, ¿acaso a las mujeres no les va bien que los varones sientan una elevada confianza en la paternidad? Los padres humanos tienen bastante más certeza de su paternidad que los machos de otras especies altamente promiscuas. ¿Qué puede tener de malo que los machos sepan cuáles son sus hijos? La respuesta es el infanticidio, la muerte de crías engendradas por otros machos. Acerté a estar presente en el histórico congreso de Bangalore, al sur de la India, cuando Yukimaru Sugiyama, un conocido primatólogo japonés, comunicó por primera vez que los langures machos, después de apropiarse de un harén de hembras, tienen por costumbre matar a todas las crías engendradas por su antiguo dueño. Se las arrebatan a sus madres y les clavan sus largos caninos. El congreso tuvo lugar en 1979, y en aquel momento nadie advirtió que estaba naciendo una de las hipótesis evolutivas más llamativas de nuestro tiempo. La presentación de Sugiyama fue recibida con un silencio sepulcral, seguido de una dudosa felicitación del presidente de la sesión por aquellos curiosos ejemplos de lo que llamó «patología comportamental». Éstas fueron palabras del presidente, no del ponente. La idea de que los animales puedan perpetrar infanticidios, y no por accidente, resultaba tan repulsiva como incomprensible. El descubrimiento de Sugiyama y su especulación de que el infanticidio podría incrementar el éxito reproductivo masculino fue ignorada durante una década. Pero luego fueron apareciendo más informes de la misma conducta, primero en otros primates y después en muchos otros animales, desde los osos y los perrillos de las praderas hasta los delfines y las aves. Por ejemplo, cuando los leones machos toman posesión de un harén, las leonas tienen que emplearse a fondo para impedir que hieran a sus retoños, casi siempre en vano. El rey de la selva se abalanza sobre los indefensos cachorros, los muerde en el cuello y los zarandea hasta matarlos, sin comérselos luego. Parece una acción totalmente deliberada. La comunidad científica no podía creer que las mismas teorías que hablaban de supervivencia y reproducción pudieran aplicarse a la aniquilación de criaturas inocentes. Pero esto era justamente lo que se estaba proponiendo. Cuando un macho toma posesión de un grupo de hembras, no sólo ahuyenta a su antiguo dueño, sino que elimina su último esfuerzo reproductivo. De este modo, las hembras reanudan antes sus ciclos ovulatorios, lo que contribuye a acelerar la
reproducción del nuevo macho. La antropóloga Sarah Blaffer Hrdy se convirtió en la arquitecta de esta idea, que aplicó también al infanticidio humano. Está bien establecido, por ejemplo, que los niños tienen más riesgo de maltrato por parte de padrastros que de sus padres biológicos, lo que, al parecer, conecta con la reproducción masculina. La Biblia describe la matanza de niños ordenada por el faraón y la más recordada del rey Herodes, quien «mandó matar a todos los niños de menos de dos años de Belén y toda la comarca» (Mateo 2:16). El registro antropológico muestra que después de las guerras es bastante frecuente que los hijos de las mujeres capturadas sean asesinados. Así pues, hay buenas razones para incluir a nuestra propia especie en las discusiones sobre el infanticidio masculino. El infanticidio se contempla como un factor clave en la evolución social, porque enfrenta a macho contra macho y a macho contra hembra. Las hembras no ganan nada, pues la pérdida de una parte de la descendencia siempre es desastrosa. Hrdy teorizó sobre las defensas femeninas. Por supuesto, las hembras hacen lo que pueden para defender a su prole, pero el mayor tamaño de los machos y sus armas especiales, como unos caninos más desarrollados, a menudo hacen inútil la resistencia. La siguiente mejor defensa es confundir la paternidad. Cuando uno o más machos extraños toman posesión de un grupo de hembras, como es el caso de los leones y los langures, los recién llegados pueden estar seguros al cien por cien de que no son los padres de ninguna de las crías presentes. Pero si un macho ya vive en el grupo donde se encuentra con una hembra que tiene una cría, la situación es diferente. La cría podría haber sido engendrada por él, con lo que matarla no haría más que reducir el éxito reproductivo del macho. Desde una perspectiva evolutiva, nada podría ser peor para un macho que eliminar su propia progenie. Así pues, se acepta que la naturaleza ha provisto a los machos de un sentido que les impide atacar a las crías de hembras con las que han tenido contacto sexual reciente. Esto puede parecer infalible para los machos, pero abre la puerta a una brillante contraestrategia femenina. Si cede a los avances de todos los machos del grupo, una hembra puede blindarse contra el infanticidio, porque ninguna de sus parejas sexuales podrá descartar la posibilidad de que la cría que nazca sea suya. En otras palabras, acostarse con todo el mundo tiene sus ventajas. Así que aquí se halla la posible razón por la que los bonobos tienen tanto sexo y no conocen el infanticidio. Nunca se ha observado la muerte de una cría a manos de un macho, ni en libertad ni en cautividad. Se ha visto a machos cargar
contra hembras con bebés, pero la defensa en masa de las hembras contra este comportamiento sugiere una formidable oposición a la posibilidad de infanticidio. El bonobo es una excepción entre los antropoides, porque el infanticidio está bien documentado en gorilas y chimpancés, por no citar nuestra propia especie. Un gran chimpancé macho del bosque de Budongo, en Uganda, fue visto llevando una cría parcialmente devorada de su propia especie. Había otros machos cerca, y se pasaron el cadáver de unos a otros. Dian Fossey, la famosa autora de Gorilas en la niebla, vio una vez a un macho adulto solitario irrumpir en un grupo con una violenta carga. Una hembra que había dado a luz la noche anterior le hizo frente poniéndose de pie y golpeándose el pecho. El macho dio tal manotazo al bebé agarrado al vientre expuesto de la hembra que éste murió con un gemido. Por supuesto, el infanticidio nos parece repugnante. Una investigadora de campo no pudo resistirse a intervenir cuando vio a unos machos rodear a una hembra que intentaba esconder a su cría y jadeaba fervientemente para evitar el ataque. La investigadora olvidó su obligación profesional de no interferir y se enfrentó a los machos con un palo. Esto quizá no fue muy inteligente por su parte dado que los chimpancés han matado a más de una persona, pero la científica se salió con la suya y consiguió ahuyentarlos. No sorprende, pues, que después de haber dado a luz, las hembras de chimpancé eviten las congregaciones numerosas durante años. El aislamiento quizá sea su estrategia primaria de prevención del infanticidio. Sólo reanudan sus hinchazones genitales hacia el fin del periodo de lactancia, al cabo de tres o cuatro años. Hasta entonces no tienen nada que ofrecer a los machos que buscan sexo ni una manera efectiva de hacerlos desistir de sus intenciones infanticidas. Las hembras de chimpancé pasan gran parte de su vida viajando solas con sus crías dependientes. Las hembras de bonobo, en cambio, se reincorporan a su grupo en cuanto han dado a luz y vuelven a copular a los pocos meses. Tienen poco que temer. Los machos de su especie no están en disposición de saber qué crías son suyas. Y puesto que las hembras tienden a dominarlos, atacar a sus retoños sería una empresa arriesgada. ¿Amor libre nacido de la necesidad de protegerse? «Por eso la dama es una fulana», cantaba Frank Sinatra, «le encanta el viento fresco y libre en su cabello / la vida sin preocupaciones». Ciertamente, la despreocupada existencia de las hembras de bonobo contrasta con la nube negra bajo la que viven las hembras de otras especies. Es obvio el beneficio evolutivo que supone poner fin al
infanticidio. Las hembras de bonobo luchan por esta causa —la más urgente imaginable para su género— con todas las armas de que disponen, sexuales o agresivas. Y parece que han triunfado. Pero estas teorías no pueden explicar la variada sexualidad del bonobo. Imagino que, una vez que la evolución promovió el desenfreno heterosexual en los bonobos, el sexo simplemente se desbordó e invadió otros dominios, como la vinculación entre individuos del mismo sexo y la resolución de conflictos. La especie se sexualizó en todos los sentidos, como probablemente se refleja también en su fisiología. Los neurólogos han descubierto algunos hechos interesantes en relación con la oxitocina, una hormona común en los mamíferos. La oxitocina estimula las contracciones uterinas (se administra regularmente a las parturientas) y la lactancia, pero es menos sabido que también inhibe la agresión. Si se inyecta esta hormona en una rata macho, su proclividad a atacar a las crías disminuye de manera drástica. Aún más interesante es que la síntesis de esta hormona en el cerebro masculino se dispara tras la actividad sexual. En otras palabras, el sexo produce una hormona afectiva que, a su vez, inspira una actitud pacífica. En términos biológicos, esto podría explicar por qué las sociedades humanas en las que la intimidad física es común y la tolerancia sexual elevada suelen ser menos violentas que las sociedades con otra mentalidad. Puede que la gente de las sociedades sexualmente liberales tenga unos niveles de oxitocina más altos. Nadie ha medido la oxitocina en los bonobos, pero apuesto a que están llenos a rebosar. Puede que John Lennon y Yoko Ono estuvieran especialmente atinados cuando decidieron escenificar una semana entera de «cama» contra la guerra de Vietnam en el hotel Hilton de Amsterdam: el amor trae la paz. Cinturones de castidad Si las hembras de bonobo son una rara historia de éxito dentro del MCI (la imaginaria organización Madres Contra Infanticidio), podemos preguntarnos si las mujeres también son activistas de este movimiento. En lugar de seguir el modelo bonobo, nuestra especie ha optado por uno propio. Hay dos elementos que las mujeres comparten con las hembras de bonobo: su ovulación no es inmediatamente detectable y su actividad sexual se
amplía a todo el ciclo menstrual. Pero las similitudes se acaban aquí. ¿Dónde están nuestras hinchazones genitales? ¿Dónde está el sexo a discreción? Comencemos por las hinchazones. Los científicos se han preguntado por qué las perdimos, e incluso han especulado que fueron reemplazadas por nuestras carnosas nalgas. No sólo porque ocupan la misma localización física, sino también porque incrementan el atractivo sexual. No obstante, esta idea tiene un inconveniente, y es que debería haber conducido a unas nalgas femeninas diferentes de las masculinas. Como buenos entendidos que somos, no tenemos problemas para diferenciar los traseros masculinos de los femeninos, incluso debajo de unos pantalones, pero no puede negarse que se parecen más de lo que se diferencian. Esto los hace poco adecuados como señal sexual. Parece mucho más probable que nunca hayamos tenido hinchazones genitales obvias. Es probable que éstas evolucionaran después de la separación entre humanos y antropoides, y sólo en el linaje Pan, porque no se encuentran en ningún otro mono antropomorfo. Cuando las mujeres comenzaron a ampliar su receptividad sexual, sobrepasando incluso al bonobo, no necesitaron alargar ninguna fase de hinchazón genital. En vez de enviar una señal engañosa, nuestro método fue no enviar señal alguna. ¿Por qué los bonobos no optaron también por esta solución más conveniente? Supongo que, cuando evolucionaron las hinchazones y se convirtieron en una fijación masculina, no podía haber vuelta atrás. Las hembras con hinchazones reducidas habrían tenido poco que hacer frente a las mejor dotadas para atraer a los machos. Ésta es una historia familiar cuando se trata de rasgos que son objeto de selección sexual, como la grandiosa cola del pavo real. La competencia por acaparar la atención del otro sexo conduce con frecuencia a señales exageradas. La segunda diferencia entre nosotros y los bonobos es que nuestra actividad sexual es más restringida. Esto no siempre resulta evidente, porque algunas sociedades gozan de una extraordinaria libertad sexual. Los pueblos del Pacífico eran un caso extremo antes de la llegada de los occidentales, que llevaron consigo tanto los valores victorianos como las enfermedades venéreas. En La vida sexual de los salvajes, Bronislaw Malinowski decía que las culturas de esta región apenas tenían tabúes o inhibiciones. En un comentario que suena bastante «bonobesco», se ha afirmado que para los antiguos hawaianos «el sexo era un bálsamo y un aglutinante para la sociedad entera». Los hawaianos veneraban los genitales en canciones y danzas, y prestaban especial atención a estas partes
corporales en sus infantes. Aplicaban leche materna a la vulva de las niñas y apretaban los labios para que se mantuvieran unidos. El clítoris se alargaba a base de estimulación oral. El pene recibía un tratamiento parecido con objeto de embellecerlo y prepararlo para el gozo sexual más adelante en la vida. Sin embargo, es improbable que el hedonismo sin restricciones se haya dado en ninguna cultura humana. Algunos antropólogos, como Margaret Mead, basándose más en informantes que en observaciones de primera mano, crearon una ficción romántica que todavía dura. Pero ni siquiera las culturas sexualmente más tolerantes están libres de los celos y la violencia en respuesta a la infidelidad. En todas partes el acto sexual se efectúa en privado, y se tiende a ocultar la región genital. Que hasta los hawaianos conocían la castidad lo sugiere su palabra para designar el taparrabo, malo, cuyo origen más probable es malu, vocablo malayo que significa «vergüenza». En la mayoría de las sociedades, el número de parejas sexuales es muy limitado. Aunque se acepte la poligamia, en realidad la gran mayoría de las familias está formada por un varón y una mujer. La familia nuclear es la piedra angular de la evolución social humana. Dada la exclusividad de nuestros contactos sexuales, hemos optado por un plan opuesto al del bonobo, consistente en incrementar la capacidad masculina para identificar la descendencia propia. Los varones nunca pudieron estar del todo seguros de su paternidad hasta el advenimiento de la ciencia moderna, pero tenían muchas más posibilidades de acertar que los bonobos. La selección natural conformó el comportamiento humano en respuesta a presiones muy diferentes de las ejercidas sobre los antropoides. Nuestros ancestros tuvieron que adaptarse a un entorno tremendamente inhóspito. Abandonaron la protección de la jungla por la sabana llana y seca. No hay que creer las historias de Robert Ardrey y otros, que pintan a nuestros ancestros como superpredadores que señoreaban la sabana. Aquellos antepasados nuestros eran presas y no predadores. Debieron de haber vivido atemorizados por las hienas, diez clases de felinos y otros animales peligrosos. En este entorno amenazador, las hembras con retoños eran las más vulnerables. Incapaces de escapar corriendo de los predadores, no podrían haberse aventurado muy lejos del bosque sin protección masculina. Puede que bandas de ágiles machos defendieran al grupo y ayudaran a poner a salvo a los pequeños en situaciones de emergencia. Esto nunca habría funcionado si hubiéramos mantenido el sistema social del chimpancé o el bonobo. Los machos promiscuos son poco dados al
compromiso. Sin posibilidad de distinguir su propia progenie entre la ajena, tienen pocos motivos para ocuparse de la infancia. Para conseguir que los machos se implicaran en el cuidado de la prole, la sociedad habría tenido que cambiar. La organización social humana se caracteriza por una combinación única de: 1.º Vínculos masculinos; 2.º Vínculos femeninos, y 3.º Familias nucleares. Compartimos la primera característica con los chimpancés y la segunda con los bonobos, mientras que la tercera es exclusivamente humana. No es accidental que en todas partes la gente se enamore, tenga celos, conozca alguna forma de pudor, busque la privacidad sexual, persiga una figura paterna además de la materna y valore los emparejamientos estables. La relación íntima entre macho y hembra que implica todo esto, que los zoólogos llaman «vínculo de pareja», está implantada en nuestros huesos. Creo que esto es lo que nos distingue de los antropoides más que ninguna otra cosa. Incluso los hedonistas «salvajes» de Malinowski tendían a formar unidades familiares en las que ambos progenitores cuidaban de los niños. El orden social de nuestra especie gira en torno a este modelo, que proporcionó a nuestros ancestros un fundamento para la construcción de sociedades cooperativas a las que ambos sexos contribuían y en las que ambos se sentían seguros. Se ha considerado que la familia nuclear se originó a partir de la tendencia masculina a acompañar a las hembras con las que se habían apareado para mantener a raya a sus rivales infanticidas. Este convenio se habría ampliado para incluir la colaboración paterna en la crianza. Por ejemplo, el padre podría haber ayudado a su compañera a localizar árboles con fruta madura, capturar presas y compartirlas, o cargar con sus retoños. Él mismo podría haberse beneficiado del talento de su compañera para el uso de herramientas de precisión —entre los antropoides, las hembras superan a los machos en esta habilidad— y de su recolección de bayas y frutos secos. La madre a su vez podría haber empezado a ofrecer sexo a su protector para impedir que se fuera con cualquier otra hembra atractiva que pasara por allí. Cuanto más invertían ambas partes en este convenio, mayor era el compromiso adquirido. Por eso se hizo cada vez más importante para el macho que los hijos de su pareja fueran suyos y sólo suyos. En la naturaleza nada es gratuito. Si las hembras de bonobo pagan su convenio social con hinchazones casi continuas, las mujeres lo pagaron con una libertad sexual disminuida. Y la motivación del control masculino sólo aumentó cuando nuestros ancestros dejaron la vida nómada para hacerse sedentarios y
comenzaron a acumular bienes materiales. Además de genes, ahora eran riquezas lo que se legaba a la siguiente generación. Dada la diferencia de tamaño entre los sexos y la excelente cooperación masculina, cabe pensar que la dominancia masculina siempre ha caracterizado nuestro linaje, y que probablemente la herencia siempre ha sido patrilineal. El afán de todo padre de asegurar que los ahorros de su vida cayeran en las manos debidas —las de su progenie— hizo inevitable la obsesión por la virginidad y la castidad. Desde esta perspectiva, el patriarcado puede verse simplemente como una hipertrofia de la colaboración masculina en la crianza. Muchas de las restricciones morales a las que estamos acostumbrados, incluidas las que harían que los bonobos dieran con sus huesos en la cárcel si vivieran entre nosotros, se concibieron para salvaguardar este orden social particular. Nuestros ancestros necesitaban machos cooperativos que no representaran una amenaza para las hembras y sus retoños y que estuvieran dispuestos a echar una mano a sus parejas. Esto significaba la separación entre las esferas pública y privada y los emparejamientos exclusivos. Necesitábamos poner riendas a una tendencia promiscua ancestral que debió haber subsistido por un tiempo y todavía pugna por liberarse. El resultado fue no sólo una supervivencia más asegurada, sino un mayor crecimiento de la población en comparación con los antropoides. Las hembras de chimpancé dan a luz sólo una vez cada seis años, mientras que las de bonobo, que viven en un entorno con mayor abundancia de alimento, lo hacen cada cinco años. Esta tasa de natalidad es la máxima que pueden permitirse las hembras antropoides, porque amamantan a sus hijos y cargan con ellos durante cuatro o cinco años. Las hembras de bonobo vuelven a quedar preñadas tan pronto que pueden acabar amamantando a dos crías a la vez. Sin cochecitos de niño ni aceras, una hembra de bonobo puede andar por las ramas con un bebé colgando del vientre y un hermano mayor cabalgando sobre su espalda. Esto parece una carga difícilmente soportable. Los bonobos han llevado el sistema de crianza uniparental al límite. La ayuda paterna permite acortar la lactancia, lo que explica por qué nosotros colonizamos el planeta entero y los antropoides no. Pero, puesto que los machos sólo están dispuestos a cooperar en la crianza de su propia progenie, el control de la sexualidad femenina se convirtió en su lucha constante. En los últimos tiempos hemos visto una expresión extrema de este control masculino bajo el régimen de los talibanes en Afganistán. Su departamento para la preservación de la virtud y la prevención del vicio imponía una pena de azotes
en público a las mujeres que dejaran ver su cara o sus tobillos. Pero en Occidente tampoco faltan las leyes reguladoras de la conducta sexual, aplicadas siempre con más rigor a las mujeres que a los varones. Es nuestro familiar doble estándar, que lleva, por ejemplo, a que las mutualidades sanitarias cubran el Viagra pero no la píldora del día después. En todas las lenguas, los calificativos dedicados a las adúlteras son mucho peores que los dirigidos a los adúlteros. Allí donde una mujer es una «marrana», un hombre no pasa de ser un «faldero». Curiosamente, la evolución humana ha cooperado bien poco en el mantenimiento de la pureza reproductiva de la familia. Imaginemos que unos visitantes extraterrestres desentierran un cinturón de castidad e intentan figurarse para qué servía. El artilugio de hierro o cuero se ciñe a las caderas de la mujer y cubre el ano y la vulva, dejando aberturas demasiado pequeñas para el sexo pero suficientes para otras funciones. El padre o marido se quedaba la llave. No hace falta ser un científico para comprender por qué los cinturones de castidad resultaban más tranquilizadores para las mentes masculinas que los códigos morales. La hembra humana es sólo moderadamente fiel. Si la fidelidad hubiera sido una meta de la naturaleza, el apetito sexual femenino se habría restringido a la fase fértil del ciclo menstrual, que sería detectable de manera externa. En vez de eso, la naturaleza ha creado una sexualidad femenina casi imposible de controlar. El argumento común de que los varones son polígamos y las mujeres monógamas por naturaleza está tan lleno de agujeros como un queso suizo. Lo que vemos en realidad es una discordancia entre nuestra organización social, que gira en torno a la familia nuclear, y nuestra sexualidad. Las pruebas de grupos sanguíneos y ADN llevadas a cabo en los hospitales occidentales sugieren que alrededor de uno de cada cincuenta niños no es hijo del padre oficial. En algunos estudios la cifra es considerablemente mayor. Con todos estos hijos de mamá pero no de papá por ahí, no sorprende que la gente insista tanto en destacar el parecido con el padre. De hecho, es significativa la frecuencia con que las propias madres dicen «igualito que su padre». Todos sabemos cuál de los dos progenitores necesita seguridad. Pocas sociedades toleran abiertamente los escarceos extraconyugales, aunque unas pocas lo hacen, como los indios barí de Venezuela, que tienen un sistema algo parecido al de los bonobos. La parte bonobo es que las mujeres tienen relaciones con múltiples varones, lo que confunde la paternidad. La parte humana es que esto permite a las mujeres asegurarse la ayuda masculina. Los barí creen que, una vez concebido el feto, usualmente por marido y mujer, tiene
que nutrirse con semen, de manera que tanto el marido como los otros amantes de la mujer contribuyen a su buen desarrollo. (Esto puede sonar estrafalario a nuestros oídos modernos, pero las pruebas científicas de que el óvulo es fecundado por un solo espermatozoide no son anteriores al siglo XIX.) Una vez nacido, el bebé no se considera el producto de un solo padre biológico, sino de varios. La paternidad compartida tiene algunas ventajas en las sociedades con una elevada mortalidad infantil. Es difícil para un único padre proveer adecuadamente a su familia; el hecho de que varios hombres asuman dicha obligación contribuye a la supervivencia de la criatura. Se puede decir que las mujeres obtienen asistencia en la crianza por medio de tratos sexuales con más de un hombre. Aunque la familia nuclear no siempre se ajuste a la concepción de los biólogos occidentales (un varón que ayuda a su pareja a cambio de su fidelidad), la idea básica se mantiene: las mujeres buscan tanta protección y asistencia como pueden obtener, y los varones buscan sexo. A veces las mujeres consideran que sus hermanos son más fiables como proveedores que sus parejas, pero la pauta más típicamente humana con diferencia es el intercambio de sexo por manutención entre un varón y una mujer con hijos dependientes. El gran inseminador En Totem y tabú, Sigmund Freud imaginaba que nuestra historia comenzó con lo que llamó «la horda primordial de Darwin». Un padre celoso y violento acaparaba a todas las mujeres, expulsando a sus hijos tan pronto como estaban criados. Esto suscitó una revuelta contra su autoridad. Los hijos se confabularon para matar a su padre y luego lo devoraron. Lo consumieron literal y metafóricamente, y al hacerlo internalizaron su fuerza y su identidad. Durante su reinado lo habían detestado, pero una vez muerto, por fin podían reconocer su amor hacia él. Sintieron remordimientos, seguidos de adulación y, en última instancia, la emergencia del concepto de Dios. «En el fondo», concluyó Freud, «Dios no es nada más que la exaltación del padre.» Las religiones tienden a presentar la moral sexual como palabra de Dios, y evocan así la imagen de un macho alfa ancestral que, de acuerdo con Freud, siempre ha estado firmemente arraigada en nuestra psique. Que las antiguas pautas de competencia sexual sean perpetuadas por las religiones sin que lo
advirtamos resulta un pensamiento fascinante. Pero estas pautas también se han perpetuado en la vida real. Los antropólogos nos han proporcionado abundantes pruebas de que los hombres poderosos acaparan a más mujeres y dejan más descendencia. Un asombroso ejemplo procede de un estudio genético reciente en los países de Asia central. El estudio concernía al cromosoma Y, que se hereda sólo por vía paterna. No menos de un 8 por ciento de los varones asiáticos posee cromosomas Y virtualmente idénticos, lo que sugiere que todos descienden de un único antepasado. Este varón tuvo tantos hijos que se estima que en la actualidad tiene dieciséis millones de descendientes masculinos. Al haber determinado que este gran inseminador vivió hace alrededor de un milenio, los científicos han señalado a Gengis Jan como el candidato más probable. Jan, sus hijos y sus nietos controlaron el mayor imperio de la historia. Sus ejércitos exterminaron poblaciones enteras. Pero las mujeres jóvenes y bonitas no eran para la tropa, sino que se reservaban para el mismísimo emperador mongol. La tendencia de los varones poderosos a reclamar una porción desproporcionada del pastel reproductivo se mantiene. Pero la rivalidad a ultranza ha sido reemplazada por un sistema en el que todo varón tiene opción de formar una familia, y la comunidad entera sanciona y respeta el enlace con su pareja. Que este convenio ha tenido vigencia desde hace bastante tiempo lo sugieren tanto la escasa diferencia de tamaño entre ambos sexos como, curiosamente, las dimensiones de nuestros testículos. Hay doscientas especies de primates, y todas aquellas en las que un único macho monopoliza a numerosas hembras se caracterizan porque los machos son mucho mayores que las hembras. La horda primordial de Freud recuerda bastante a los harenes de los gorilas, cuyos temibles machos son el doble de grandes que las hembras. Irónicamente, cuanto más absoluto es el dominio de un macho, más pequeños son sus testículos. Los testículos de un gorila son diminutos en relación con su tamaño corporal. Esto tiene sentido, porque ningún otro macho tiene acceso a las hembras del dueño de un harén. Puesto que sus espermatozoides no encuentran competencia, una pequeña cantidad basta. Esto contrasta con la promiscuidad de chimpancés y bonobos, con numerosos machos compitiendo por las mismas hembras. Si una hembra se aparea con varios machos en el mismo día, se entablará una carrera entre los espermatozoides de todos ellos hacia el óvulo. Esto se conoce como competencia espermática. El macho que envía más espermatozoides tiene más números para ganar. En este caso, los machos no necesitan ser tan grandes y poderosos como
los imponentes elefantes marinos, los gorilas, los ciervos, los leones y otros dueños de harenes del reino animal. Cuando la selección sexual se basa en la competencia espermática, las hembras no son mucho menores que los machos. El peso corporal de las hembras de chimpancé representa aproximadamente un 80 por ciento del de un macho, y esta diferencia es incluso algo menor en bonobos y seres humanos. Las tres especies, pero en particular las dos últimas, muestran signos de competencia masculina reducida. No obstante, entre nosotros y nuestros primos antropoides hay una diferencia importante, y es que ellos son mucho más promiscuos que nosotros. Nuestros testículos reflejan esta diferencia: son cacahuetes en comparación con los cocos de chimpancés y bonobos. En relación con el tamaño corporal, los testículos de los chimpancés son diez veces mayores que los nuestros. En cuanto a los del bonobo, no hay datos precisos, aunque se presentan aún mayores. Si se tiene en cuenta que los bonobos son más pequeños que los chimpancés, parece que ellos se llevan la palma. Los científicos han vertido mucha más tinta sobre el tamaño de nuestros cerebros que sobre el de nuestros testículos. Pero en el esquema más amplio del comportamiento animal, las comparaciones genitales son sumamente instructivas. Estas comparaciones sugieren que en nuestra especie se combinan dos elementos no reunidos en ninguno de nuestros parientes cercanos: una sociedad multimacho con baja competencia espermática. A pesar de la historia de Gengis Jan, más relacionada con la competencia por las hembras ajenas que al propio grupo, nuestros testículos pequeños indican que la mayor parte de nuestros ancestros no competía por inseminar a las mismas hembras. Algo tuvo que haber frenado la promiscuidad desaforada. Algo tuvo que desviarlos de la competencia espermática flagrante de chimpancés y bonobos. Este «algo» es la familia nuclear, o al menos la existencia de vínculos de pareja estables. Nuestra anatomía nos cuenta una historia de amor y compromiso entre los sexos que se remonta hasta muy atrás, quizás hasta los orígenes mismos de nuestro linaje. Así parecen indicarlo algunos fósiles de Australopithecus, cuyo menor dimorfismo sexual sugiere una sociedad monógama. A pesar de este legado, los efectos de la dominancia masculina y los privilegios que conlleva siguen estando presentes en nuestras sociedades, no sólo en la medida en que ciertos hombres tienen más parejas sexuales que otros, sino también en el tratamiento de las mujeres. Cuando los machos dominan, tienen maneras de obtener sexo, la «violación» en el caso humano y la «cópula forzada» en los animales. Me apresuro a añadir que el hecho de que estos
comportamientos se produzcan no significa que estén dictados por la biología. Un libro reciente que defendía la violación como algo natural causó un considerable alboroto, principalmente porque se lo juzgó como un intento de justificar esta conducta. La idea partió de la existencia de algunos insectos con rasgos anatómicos (una suerte de abrazaderas) que facilitan la cópula forzada a los machos. Obviamente, los machos humanos carecen de tales características, y aunque la psicología subyacente (como una predisposición violenta o una carencia de empatía) pueda muy bien tener una componente genética, pensar que la violación está codificada en nuestro genoma es como aceptar que algunas personas nacen para incendiar casas o escribir libros. Nuestra especie no está tan rígidamente programada como para que una conducta tan específica pueda atribuirse sólo a la genética. Si pensamos en seres humanos y antropoides, es mejor contemplar el acto sexual involuntario como una opción para cualquier macho que desee a una hembra y sea capaz de controlarla. Los bonobos machos no tienen esta opción porque las hembras no se dejan dominar. Los chimpancés machos son diferentes, y forzar a las hembras a copular sí está a su alcance. En cautividad esto es raro, gracias a la eficacia de las alianzas femeninas. He visto a machos que intimidaban a hembras no dispuestas a copular con ellos, pero casi siempre se llega a un punto en el que otras hembras acuden al rescate e interrumpen colectivamente los avances masculinos no deseados. También en las sociedades humanas la violación y el acoso sexual son menos comunes allí donde las mujeres cuentan con el apoyo de sus iguales. Pero, en libertad, las hembras de chimpancé son vulnerables, porque a menudo deambulan solas. Un macho puede sortear las tensiones con sus rivales llevándose a una hembra en estro de «safari». La pareja se traslada a la periferia del territorio comunitario, donde permanece varios días, en ocasiones incluso meses. Esto es peligroso, porque la cercanía de los vecinos aumenta el riesgo de ataques funestos. La hembra puede seguir al macho de manera voluntaria, pero a veces tiene que hacerlo a la fuerza. No es raro que el macho golpee a la hembra y la obligue a mantenerse cerca de él. La ilustración más reveladora de esto es el descubrimiento de herramientas para disciplinar a las hembras en una comunidad de chimpancés. En el bosque de Kibale, en Uganda, algunos machos han adquirido el hábito de golpear a las hembras con garrotes. La primera observación fue un ataque del macho alfa, Imoso, a una hembra en estro llamada Outamba. Los etólogos de campo vieron
cómo Imoso golpeaba cinco veces con fuerza a Outamba con un palo que blandía en la mano derecha. Exhausto, se tomó un minuto de respiro y luego, volvió a golpearla, esta vez con dos palos, uno en cada mano. No contento con ello, se colgó de una rama sobre su víctima y comenzó a darle patadas. Al final, la hija pequeña de Outamba no pudo aguantar más y acudió en ayuda de su madre, golpeando la espalda de Imoso con sus puños hasta hacerle desistir. Aunque se sabe que los chimpancés emplean ramas y palos para golpear a los leopardos y otros predadores, los ataques con armas a congéneres se consideraban característicamente humanos. El hábito de apalear a las hembras parece haberse difundido, porque se ha observado a otros machos de Kibale hacer lo mismo. La mayoría de estos ataques se dirigen a hembras en estro, y siempre con armas de madera, hecho que los investigadores interpretan como un signo de contención. Los machos también podrían usar piedras, pero esto podría herir de gravedad o matar a la hembra de sus deseos, lo cual iría en contra de sus intereses. Quieren imponer la obediencia, y a menudo acaban copulando con la hembra a la que golpearon. La difusión de este feo hábito muestra hasta qué punto son socialmente influenciables los antropoides. A menudo copian la conducta de los otros. Así, pues, deberíamos ser cautos y no sacar conclusiones apresuradas sobre la «naturalidad» de dicho comportamiento. Los chimpancés machos no están programados para golpear a las hembras. Simplemente, son capaces de hacerlo en ciertas circunstancias. Las conductas automáticas son raras en nuestros parientes cercanos, y aún más en nosotros. Hay pocos ejemplos de comportamientos humanos que sean universales y se manifiesten tempranamente (los dos criterios más fiables para decidir si una conducta es innata). Todo infante normal ríe y llora, así que la risa y el llanto parecen cumplir los requisitos. Pero la inmensa mayoría de las conductas humanas no los cumple. Obviamente, la coerción sexual sería del todo innecesaria si las hembras estuviesen siempre dispuestas a copular con cualquier macho. Esto nunca es así, pues las hembras de chimpancé manifiestan preferencias obvias. Una hembra puede preferir aparearse con un macho de rango inferior a pesar de la presencia del macho alfa, que intentará controlarla. Durante días, el macho alfa la vigilará celosamente, olvidándose incluso de comer y casi de beber. Tan pronto como él, exhausto, dé alguna cabezada en pleno día, la hembra aprovechará para
escabullirse con su amante, que sabiamente se deja ver por ella en todo momento. He visto a más de un macho alfa desistir, reconociendo lo vano de su empresa. Las tensiones masculinas pueden causar escenas cómicas. Una vez vi a un macho joven llamado Dandy comenzar a insinuarse a una hembra mientras miraba incesantemente alrededor para ver si otros machos lo observaban. Justo cuando exhibía su urgencia sexual abriendo las piernas para mostrar su erección a la hembra, apareció un macho dominante dando la vuelta a la esquina. Dandy se tapó de inmediato el pene con ambas manos, como si de un escolar avergonzado se tratara. También se produce lo que llamo «negociación sexual», en que los machos, en lugar de pelearse por una hembra, se entregan a largas sesiones de acicalamiento. Un subordinado acicala al macho alfa durante largo tiempo antes de aproximarse a una hembra en estro que espera pacientemente. Si la hembra está dispuesta a copular, su pareja no quitará ojo del macho alfa mientras procede a montarla. A veces este último se levanta y comienza a balancear el cuerpo con el pelo erizado, lo que significa amenaza. Entonces el subordinado se aparta de la hembra para seguir acicalando al macho alfa. Tras otros diez minutos más o menos, el subordinado lo intenta de nuevo e invita a la hembra sin perder de vista al dominante. Alguna vez he visto a un macho cansarse de acicalar al otro y, manteniéndose al lado de la hembra, tenderle la mano al macho alfa con el típico gesto pedigüeño común a humanos y antropoides, con la palma hacia arriba, suplicando que lo deje aparearse en paz. El mismo macho alfa no se libra de tener que acicalar a otros, especialmente cuando la atmósfera es tensa. Es inusual que los otros machos se confabulen contra él, pero la posibilidad nunca puede descartarse. Cuanto más frustrados se sientan los otros por la posesividad del macho alfa, más probable es que un intento de apareamiento provoque exhibiciones de fuerza y desplantes tan cerca de la escena que ni siquiera el macho de mayor rango sea capaz de concentrarse en el sexo. Así pues, todo el mundo paga su cuota de acicalamiento. Por extraño que pueda parecer, los chimpancés machos se acicalan más unos a otros cuando las tensiones sexuales se elevan. Joven y núbil
Una vez tomé una foto de una hembra de bonobo adolescente sonriendo y chillando mientras copulaba con un macho que llevaba una naranja en cada mano. La hembra le había presentado su trasero tan pronto como había visto las frutas. Y como no podía ser de otra manera, ella abandonó la escena con una de las dos naranjas. Tuve claro qué familiar nos resulta esta situación por la reacción de una audiencia profesional a la que mostré la foto. Después de mi conferencia, todos nos fuimos a comer a un restaurante. Un rollizo zoólogo australiano se subió a una mesa con dos naranjas y abrió los brazos. Los demás rieron con ganas; nuestra especie logra una rápida comprensión del mercado del sexo. La autoconfianza de una hembra joven fluctúa con el volumen de su hinchazón genital. Si está en su punto álgido, no dudará en aproximarse a un macho con comida, y copulará con él mientras le arrebata un buen manojo de brotes y hojas. Apenas le dará opción de quedarse con una brizna para él. En cambio, si no puede ostentar una hinchazón genital llamativa, se limitará a esperar pacientemente hasta que él esté dispuesto a compartir su comida con ella. En libertad se han observado escenas similares. Científicos japoneses que atraían a los bonobos a un claro de la selva ofreciéndoles caña de azúcar, observaron que las hembras adolescentes acosaban a los machos portadores de comida presentándoles de manera repetida sus hinchazones. A veces el macho se retiraba e intentaba evitarlas, pero ellas persistían hasta que se avenía a copular, lo que, con seguridad, implicaba compartir su alimento. Los observadores señalaron que las hembras jóvenes parecían saber que obtendrían un «pago» por su acto sexual. Daba la impresión de que los machos se veían forzados a realizar estas transacciones, pues las hembras jóvenes no les resultan especialmente atractivas. Este intercambio de sexo por comida también se ha observado en los chimpancés. Robert Yerkes, uno de los pioneros de la primatología, experimentó con lo que describió como relaciones «conyugales». Si se arrojaba un cacahuete entre un macho y una hembra, se constataba que las hembras con hinchazones genitales tenían más privilegios que las hembras sin esa herramienta de trueque. Las primeras invariablemente reclamaban para sí el regalo. En la naturaleza, los episodios de caza van seguidos a menudo de la cesión de carne a hembras en estro. De hecho, la presencia de hembras en tal estado puede incitar a los machos a cazar para incrementar sus posibilidades de aparearse. Un macho de bajo rango
que captura un colobo se convierte automáticamente en un imán para el sexo opuesto, lo que le proporciona una oportunidad de intercambiar carne por sexo antes de que lo descubra otro macho de rango superior. Esto es bastante diferente del quid pro quo entre los bonobos. En vez de los machos, son las hembras quienes intentan sacar partido de este intercambio, en particular las jóvenes. Esto tiene sentido dado el poder de las hembras adultas, que hace innecesarias las transacciones sexuales. La parte más intrigante de este tema reside en que los machos adultos parecen acceder de mala gana a las demandas sexuales de las hembras adolescentes. ¿Es que no les gustan las jóvenes núbiles? Y si es así, ¿cómo encaja esto con lo que nos dicen los psicólogos evolucionistas sobre las preferencias sexuales humanas? La atracción masculina por las mujeres jóvenes se considera universal. Una verdadera industria de estudios ha prosperado en torno a la teoría de que todo hombre ansía una mujer juvenil, de piel lisa, pechos turgentes y fertilidad máxima, y que toda mujer es una buscadora de oro a la que sólo le interesan los hombres como proveedores. En apoyo de esta idea se aportan respuestas a fotografías y cuestionarios, mientras que, por supuesto, las únicas elecciones que realmente importan son las que se hacen en la vida real y, más concretamente, las que llevan a la procreación. Los psicólogos evolucionistas afirman que los varones tienen presente un estándar físico preciso cuando buscan pareja. El zapato que debe calzar toda cenicienta es una cintura que represente el 70 por ciento del contorno de la cadera. Conocida como la razón cintura-cadera, esta cifra del 70 por ciento se supone programada en los genes masculinos humanos. Pero esto implica presuponer una preferencia masculina inmutable, mientras que el punto fuerte de nuestra especie es precisamente su adaptabilidad. Encuentro esta idea de una preferencia sexual uniforme tan creíble como la vieja pretensión comunista de que un mismo tipo de automóvil pintado de un mismo color alcanza para la nación entera. La belleza está en el ojo de quien mira. Lo que hoy nos parece bello puede no haberlo sido siempre. Por eso Peter Paul Rubens nunca pintó una Twiggy. Un análisis reciente de las misses América y chicas Playboy (sí, a esto ha llegado la ciencia) ha socavado la tesis de una razón cintura-cadera cincelada en piedra. Lo que muestra es un amplio abanico de razones cintura-cadera, del 50 al 80 por
ciento, en estos iconos de la belleza modernos. Si la razón cintura-cadera preferida ha variado tanto durante el siglo que acaba de terminar, puede imaginarse cuánto más lo habrá hecho a lo largo de nuestra historia. Aun así, en un sentido sí cabe esperar, para una especie con emparejamientos a largo plazo como la nuestra, que los varones prefieran a mujeres jóvenes: están más disponibles y la larga vida reproductiva que tienen por delante incrementa su valor como pareja. Ese sesgo puede explicar el eterno anhelo femenino de parecer joven: bótox, implantes de pecho, estiramientos de piel, tintes, etcétera. Al mismo tiempo, deberíamos reparar en lo excepcional de esta tendencia. Los bonobos y chimpancés machos prefieren a las hembras maduras. Si hay varias hembras en estro para elegir, los chimpancés machos invariablemente rondan a las más veteranas. Ignoran por completo a las adolescentes, aunque ya estén en condiciones de aparearse y concebir. En los bonobos, si una hembra joven quiere sexo tiene que pedirlo, mientras que las maduras sólo deben esperar a que los machos vayan a ellas. Los machos antropoides practican una discriminación inversa por edad. Quizá prefieran parejas sexuales que ya han tenido por lo menos un par de hijos saludables. En su sociedad, esta estrategia tiene sentido. Pero hay una limitación que ningún animal puede eludir. Para cosechar los frutos de la reproducción, se debe evitar la endogamia. En los chimpancés y los bonobos, la solución natural a este problema es la migración femenina. Las hembras jóvenes abandonan su comunidad natal, dejando atrás a todos los machos emparentados con ellas —los que pueden conocer, como sus hermanos de madre, y los que no pueden conocer, como su padre y sus hermanos de padre —. Por supuesto, nadie piensa que los antropoides tengan alguna idea de los efectos deletéreos de la endogamia. Las tendencias migratorias son un producto de la selección natural, no una decisión consciente: durante la historia evolutiva del grupo, las hembras que migraban tenían una progenie más saludable que las que no lo hacían. A las hembras de bonobo no las rechaza su comunidad ni las raptan los machos vecinos. Simplemente se convierten en errantes. Rondan cada vez más por la periferia del grupo y rompen los lazos con su madre. Pasan por una fase de apatía sexual —un estado ciertamente extraño para un bonobo— que las lleva a rehuir el sexo con los machos de su comunidad. Se trasladan definitivamente hacia los siete años de edad, para cuando han desarrollado sus primeras hinchazones genitales. Equipadas con este pasaporte, se convierten en itinerantes
y visitan varias comunidades vecinas antes de establecerse en una. Luego, de pronto, su sexualidad explota. Se relacionan sexualmente con hembras veteranas y copulan con los machos extraños que encuentran. Ahora tienen hinchazones regulares, casi continuas, que aumentan de volumen a cada ciclo menstrual hasta que alcanzan su tamaño definitivo hacia los diez años. Pueden esperar su primer bebé hacia los trece o catorce años. Para los machos, la situación es radicalmente distinta. La inversión en la descendencia es, en la distante jerga científica, «asimétrica» entre los sexos. El macho sólo invierte unas gotas de semen, del cual va sobrado. La hembra, por el contrario, invierte un óvulo que, si es fecundado, se traduce en un embarazo de ocho meses que requiere gran cantidad de alimento extra, seguido de casi cinco años de lactancia, que demandan aún más alimento extra. Si todo este esfuerzo se dilapidara en unos hijos enfermizos o deformes, producto de la endogamia, el coste sería enorme. Un macho tiene mucho menos que perder. Puesto que sus hermanas u otras hembras con las que podría estar emparentado se han ido o están en vías de hacerlo, el riesgo de endogamia es mínimo. Sólo con su madre podría tener relaciones incestuosas, por lo que no sorprende que ésta sea la única combinación sexual ausente en la sociedad bonobo. Cuando su hijo tiene menos de dos años, una madre puede frotar ocasionalmente sus genitales contra él, pero esta conducta cesa pronto. Dada la falta de colaboración de sus madres, los machos juveniles buscan sexo con otras hembras. Las que están receptivas a menudo satisfacen los deseos de estos pequeños donjuanes, que las solicitan con las piernas abiertas y balanceando el pene. Cuando estos machos jóvenes llegan a la pubertad, sin embargo, los adultos comienzan a verlos como rivales y los relegan a la periferia del grupo, donde tendrán que esperar bastantes años para estar en condiciones de reclamar un puesto más alto en la jerarquía. Para entonces sus hermanas ya adultas se habrán ido, lo que asegura que sólo fecundarán a hembras no emparentadas con ellos. Tentaciones voluptuosas Las aves y los peces siempre me han atraído tanto que en mis despachos y laboratorios no puede faltar una pecera, de cuyo cuidado suelen encargarse mis estudiantes. Vienen a mí para saber más de primates, ¡y yo los pongo a cuidar peces! Es parte de su educación. Formados en disciplinas antropocéntricas, como
la psicología y la antropología, encuentran risible la posibilidad de que unos resbaladizos animales al pie de la escala evolutiva puedan ser interesantes. Pero los peces tienen mucho qué enseñarnos. Y, como para todas y cada una de las criaturas de la Tierra, el impulso reproductivo está en el centro de su existencia. En un enorme acuario tropical que está empotrado en una pared de mi casa, un pequeño pez me causó una profunda impresión. Junto a otros muchos peces, grandes y pequeños, un macho y una hembra kribensis comenzaron a cortejarse. El kribensis es un pez monógamo de la familia de los cíclidos, conocida por su cuidado parental. El vientre de la hembra enrojeció como una cereza, y ambos adquirieron llamativos flecos dorado-anaranjados en la cola y la aleta dorsal. Se pasaron todo el día temblando y danzando, y juntos ponían en fuga a cualquier congénere que se les acercara. Como es habitual, el macho ahuyentaba a los otros machos, y la hembra a las otras hembras. Se apostaron en una esquina del acuario con vegetación densa. El vientre de la hembra comenzó a hincharse. No presté mucha atención, pues los peces que intentan criar en una pecera tan poblada suelen perder a sus alevines a manos de todas esas bocas hambrientas. Así que un día me sorprendió ver al macho guardián con su prole. No sé qué le había pasado a su pareja. Puede que, en su celo por mantener despejado su rincón, se hubiera librado de ella. El cuidado paterno es corriente en los cíclidos, y este macho era un auténtico David contra varios Goliath y mantenía a raya a peces seis veces más largos y cientos de veces más pesados que él. Compensaba su pequeñez a base de embestir, hostigar y ciertamente importunar a cualquiera que se acercara. Cuando el intruso era rechazado, volvía a su colección de glóbulos nadadores y adoptaba una postura corporal cercana al suelo que le permitía abarcar a todas sus crías en un apretado racimo debajo de él. Con el tiempo, los alevines se volvieron más aventureros, lo que hacía cada vez más difícil la tarea de protegerlos. Otros peces intentaban probar un bocado de aquellos aperitivos móviles, y papá tenía que trabajar a destajo. No creo que comiera nada durante este periodo, y probablemente estaba estresado al límite. Tras cuatro semanas de denodado esfuerzo, murió. El otrora vigoroso y llamativo macho se había convertido en un pálido flotador que saqué de la pecera. Pero su prole había crecido lo suficiente como para sobrevivir, y acabé con veinticinco kribensis, muchos de los cuales regalé. Aunque este macho tuvo una muerte prematura, su vida fue un completo éxito, porque consiguió multiplicarse. Desde un punto de vista biológico, la producción de descendientes vale todo el trabajo del mundo. La progenie
heredará la misma propensión a no escatimar esfuerzos, y el resultado es un ciclo de reproducción exitosa. La selección natural descarta a los perezosos o cobardes: estos individuos no legarán muchos genes a la siguiente generación. Mi macho kribensis había recibido sus genes de un largo linaje de padres y abuelos heroicos, y había continuado fielmente su tradición. Si cuento esta historia es para señalar que, en el fondo, lo que hacemos en nuestras sociedades o los bonobos en las suyas no es diferente de lo que hace el resto de los animales. Por supuesto, hoy la gente limita la natalidad, y muchos ni siquiera tienen hijos, pero los seis mil millones de seres humanos en el mundo no estarían hoy donde están si la reproducción no hubiera sido absolutamente central para nuestra evolución. Todo rasgo humano actual deriva de unos ancestros que consiguieron perpetuar sus genes. En lo único que difiere nuestro cuadro evolutivo del de mi pez es que nuestra manera de reproducirnos es bastante más complicada. Vivimos en comunidad, amamantamos y alimentamos a nuestros hijos durante años, los educamos, les buscamos una buena posición y privilegios, evitamos la endogamia, legamos propiedades, etcétera. La supervivencia más allá de la propia reproducción puede no importar para los peces, pero es una parte importante de nuestro entramado social y explica un fenómeno tan curioso como la menopausia, la manera en que la naturaleza libera a las mujeres mayores para que contribuyan a la crianza de los hijos de sus hijos. Con unas sociedades mucho más complejas que las de los peces, y algo más que las de otros primates, nuestra potencia cerebral tuvo que ampliarse para hacernos más listos que quienes nos rodeaban. Pero, en lo más básico, seguimos siendo individuos que buscan maximizar la representación de sus genes en la siguiente generación. El gran tema de la naturaleza nos permite dar sentido tanto al comportamiento de los bonobos como al humano, y reconocer que ambos persiguen los mismos fines con distintos medios. En un intento exitoso por poner fin al infanticidio, los bonobos construyeron una sociedad sexualizada y dominada por las hembras en que la paternidad es un misterio. Al describir esta sociedad es difícil evitar una terminología concebida para nuestra propia vida sexual, como «promiscuo», «libre» o «hedonista», y esto suena como si estos antropoides estuvieran haciendo algo incorrecto o hubieran logrado una emancipación inusitada. Ni una cosa ni la otra. Los bonobos simplemente hacen lo que hacen porque así sobreviven y se reproducen de manera óptima en el entorno en que viven.
Nuestra evolución tomó otro rumbo. Al incrementar la certeza de la paternidad, allanamos el camino para una implicación masculina creciente en el cuidado de la prole. En el proceso, tuvimos que limitar el sexo fuera de la familia nuclear; hasta nuestros testículos reducidos nos cuentan una historia de compromiso aumentado y libertad recortada. Un sistema reproductivo así no puede tolerar el libre cambio de pareja. De ahí que la contención de la sexualidad se convirtiera en una obsesión humana, hasta el punto de que algunas culturas y religiones eliminan por norma partes de los genitales femeninos o equiparan el sexo en general con el pecado. Durante buena parte de la historia occidental, los seres humanos más puros y dignos de imitar fueron el monje célibe y la monja virgen. Pero la supresión de la carne nunca es completa. Es revelador que los sueños de los ermitaños, que vivían a pan y agua, tuvieran que ver más con voluptuosas doncellas que con suculentos manjares. Para los machos, el sexo siempre es lo primero, como demuestran mis chimpancés cada vez que una hembra exhibe la hinchazón genital. Por la mañana están tan ansiosos por salir corriendo del edificio y empezar una jornada de actividad y diversión que uno puede mostrarles cualquier fruta que normalmente les encanta y la ignorarán por completo. La mente repleta de testosterona es singular en su propósito. La obsesión masculina por el sexo puede ser universal, pero aparte de esto diferimos drásticamente de nuestros parientes cercanos. Hemos retirado el sexo del dominio público y lo hemos recluido en nuestras chozas y dormitorios, para practicarlo únicamente en el ámbito familiar. No cumplimos estas restricciones a la perfección, ni mucho menos, pero son un ideal humano universal. La clase de sociedades que construimos y nuestros valores son incompatibles con el estilo de vida bonobo o chimpancé. Nuestras sociedades están organizadas para aquello que los biólogos llaman «crianza cooperativa», esto es, una multitud de individuos que trabajan juntos en tareas que benefician al conjunto. A menudo las mujeres supervisan conjuntamente a los menores, mientras que los varones acometen empresas colectivas como la caza y la defensa del grupo. De este modo, la comunidad consigue más de lo que puede aspirar a lograr cada individuo por sí solo, como conducir una manada de bisontes hacia un precipicio o tirar de pesadas redes repletas de peces. Y esta cooperación depende de que todos los machos del grupo tengan la oportunidad de reproducirse. Todo varón debe participar de los beneficios del esfuerzo cooperativo, lo que implica una familia a la que llevar el botín. También implica que todos deben confiar en
todos. Sus actividades a menudo los apartan de sus parejas durante días o semanas. Sólo si hay garantías de que a nadie le pondrán los cuernos, los hombres estarán dispuestos a partir juntos para cazar o hacer la guerra. El dilema de cómo promover la cooperación entre rivales sexuales se resolvió de un solo golpe con el establecimiento de la familia nuclear. Este convenio brindó a casi cada varón la opción de reproducirse y, por ende, incentivos para contribuir al bien común. Así pues, en el vínculo de pareja humano se encuentra la clave para el increíble nivel de cooperación que distingue a nuestra especie. La familia, y todo lo que la rodea, nos permitió elevar las alianzas masculinas a un nuevo nivel, desconocido en otros primates. Nos preparó para empresas cooperativas a gran escala que nos permitieron conquistar el mundo, desde tender vías de ferrocarril por todo un continente hasta formar ejércitos, gobiernos y corporaciones globales. En la vida diaria podemos separar los dominios social y sexual, pero en la evolución de nuestra especie están estrechamente entrelazados. Lo que nos atrae tanto de los bonobos es que no tienen ninguna necesidad de separar ambos dominios: mezclan felizmente lo social con lo sexual. Podemos envidiar a estos primates por su «libertad», pero nuestro éxito como especie está íntimamente ligado al abandono del estilo de vida bonobo y a un control más férreo de la expresión sexual abierta.
4 Violencia De la guerra a la paz Si los chimpancés tuvieran pistolas y navajas y supieran cómo manejarlas, les darían el mismo uso que nosotros. Jane Goodall
No sé con qué armas se hará la tercera guerra mundial, pero la cuarta se disputará con palos y piedras. Albert Einstein
Mi casa de Georgia ofrece una vista de Stone Mountain, conocida por sus enormes figuras de tres hombres a caballo esculpidas en la roca. La figura central, el general Robert E. Lee, es tan colosal que hace tiempo, con ocasión de una fiesta, cuarenta invitados desayunaron en torno a una mesa emplazada en su hombro granítico. Tengo mis reservas sobre los defensores sudistas, pero llevo viviendo aquí el tiempo suficiente como para recelar también de sus oponentes. La identificación con el equipo de casa es un recurso fácil para aunar animales como nosotros. Cualquier conductor incivil que circule por una autopista de Atlanta seguramente es uno de «esos yanquis». Recuerdos de la violencia pasada, como este monumento a los confederados, existen por todo el mundo. Ahora visitamos estos lugares con curiosidad, hojeando una guía turística, sin sobrecogernos por el horror. En la Torre de Londres me dijeron que allí fue ejecutado el gran filósofo Tomás Moro, cuya cabeza se expuso durante un mes en el Puente de Londres. En la casa de Anna Frank en Amsterdam supimos de una niña que fue internada en un campo de concentración y nunca volvió. En el Coliseo de Roma pisamos el mismo ruedo donde los prisioneros eran despedazados por los leones. En el Kremlim de Moscú admiramos una torre rematada por una cúpula dorada construida por Iván
el Terrible, que se divertía empalando y friendo en aceite a sus enemigos. Nos hemos matado unos a otros desde siempre, y continuamos haciéndolo. Las líneas de seguridad en los aeropuertos, el vidrio a prueba de balas en los taxis y los teléfonos de emergencia en los campus universitarios nos hablan de una civilización con serios problemas en el apartado de vive-y-deja-vivir. El planeta de los simios Toda civilización digna de tal nombre tiene algún ejército. Percibimos este canon con tanta claridad que incluso lo hacemos extensivo a civilizaciones no humanas imaginarias, como la de la película El planeta de los simios. El primatólogo contempla la versión de 2001 con horror: el cruel líder tiene el aspecto de un chimpancé bípedo —aunque huele a conejo—, los gorilas son retratados como lerdos y obedientes, el orangután es un tratante de esclavos, y los bonobos han sido convenientemente omitidos. Hollywood siempre se ha sentido más cómodo con la violencia que con el sexo. La violencia impera en esta película. Pero no hay nada menos realista que los vastos ejércitos de monos uniformados que aparecen en la pantalla. Los antropoides carecen del adoctrinamiento, la estructura de mando y la sincronización que emplea la milicia humana para intimidar al enemigo. Puesto que la coordinación estrecha conlleva una disciplina absoluta, nada resulta tan aterrador como un ejército bien entrenado. Aparte de nosotros, los únicos animales que cuentan con ejércitos son las hormigas, aunque carecen de una estructura de mando. Si un ejército de hormigas pierde el rumbo, como cuando las rastreadoras se separan de la corriente principal, en ocasiones la cabeza enlaza con la cola de su propia columna. Al seguir su propio rastro de feromonas, forman un aro densamente apretado en el que miles de hormigas se mueven en círculo hasta morir de agotamiento. Gracias a su organización vertical, esto nunca le ocurriría a un ejército humano. Puesto que los debates sobre la agresividad humana invariablemente giran en torno a la guerra, la estructura de mando de los ejércitos debería hacernos pensarlo dos veces antes de trazar paralelismos con la agresión animal. Aunque es comprensible que sus víctimas vean las invasiones militares como una agresión, ¿quién dice que el ánimo de los perpetradores es agresivo? ¿Acaso las guerras se derivan de la ira? A menudo, los líderes tienen motivos económicos o
de política interna, o se escudan en la defensa propia. Los generales obedecen órdenes, y los soldados rasos pueden no tener ningunas ganas de dejar su casa. Con sumo cinismo, Napoleón observó: «Un soldado luchará larga y duramente por un trozo de cinta coloreada». No creo que sea una exageración decir que la mayoría de la gente en la mayoría de las guerras se ha movilizado por algo distinto de la agresión. La guerra humana es sistemática y fría, lo que la convierte en un fenómeno casi nuevo. La palabra clave es «casi». La identificación grupal, la xenofobia y el conflicto letal, tendencias todas que se dan en la naturaleza, se han combinado con nuestra altamente desarrollada capacidad de planificación para «elevar» la violencia humana a su nivel inhumano. El estudio del comportamiento animal puede no ser de mucha ayuda a la hora de explicar cosas como el genocidio, pero si dejamos de lado los Estados y naciones y nos fijamos en la conducta humana dentro de sociedades a menor escala, las diferencias ya no son tan grandes. Como los chimpancés, la gente es altamente territorial y valora menos la vida de los extraños que la de los miembros de su grupo. Se ha especulado que los chimpancés no vacilarían en utilizar pistolas y navajas si las tuvieran y, de manera similar, los pueblos ágrafos probablemente no titubearían en intensificar sus conflictos si dispusieran de la tecnología adecuada. Un antropólogo me contó una vez cómo reaccionaron dos jefes eipo (una etnia papú de Nueva Guinea) que iban a volar por primera vez en avioneta. No tenían miedo de subir al aeroplano, pero hicieron una intrigante petición: querían que la puerta lateral no se cerrara. Se les advirtió de que allá arriba en el cielo hacía mucho frío y, puesto que no llevaban más vestimenta que su tradicional funda para el pene, se congelarían. No les importaba. Querían llevar unas cuantas piedras grandes que, si el piloto fuera tan amable de volar en círculo sobre el pueblo vecino, dejarían caer sobre sus enemigos a través de la puerta abierta. Por la tarde, el antropólogo escribió en su diario que había presenciado la invención del bombardeo del hombre neolítico. Aborrece a tu enemigo
Para saber cómo tratan los chimpancés a los extraños hay que ir a la selva. Un equipo japonés dirigido por Toshisada Nishida había estado trabajando en las montañas Mahale de Tanzania durante cuatro décadas. Cuando Nishida me invitó a visitar la estación antes de su retiro, no lo pensé dos veces. Es uno de los mayores expertos en chimpancés del mundo, y para mí sería un lujo seguirlo por el bosque. No entraré en los detalles de la vida en el campamento junto al lago Tanganika (que en tono de broma llamé el Mahale Sheraton), sin electricidad, agua corriente, aseos ni teléfono. Cada día, el plan era levantarse temprano, tomar un rápido desayuno y ponerse en marcha con la salida del sol. Había que encontrar a los chimpancés, para lo cual el campamento contaba con varios rastreadores avezados. Por fortuna, estos antropoides son muy ruidosos, lo que facilita su localización. En un entorno con poca visibilidad como el suyo, recurren a las vocalizaciones. Al seguir a un macho adulto, por ejemplo, se lo ve pararse a menudo para alzar la cabeza y escuchar a sus congéneres en la distancia. Luego decide cómo responder, si replicar con sus propias llamadas, dirigirse en silencio hacia la fuente (a veces a increíble velocidad, mientras uno se queda atrás luchando con la maleza enmarañada) o continuar tranquilamente su camino como si lo que hubiera oído fuera irrelevante. Es bien sabido que los chimpancés reconocen las voces de sus congéneres. El bosque está henchido de ellas, unas cercanas, otras apenas audibles en la distancia, y la vida social de los chimpancés transcurre en gran medida en un mundo de vocalizaciones. Los chimpancés pueden formar una cuadrilla alborotadora y peleona, y además cazan. Una vez fui bautizado mientras estaba bajo un árbol en el que varios chimpancés adultos y hembras en estro estaban repartiéndose la carne de un colobo todavía vivo. Supimos que habían cobrado una pieza por la explosión de aullidos y gritos de chimpancé mezclados con chillidos de colobo. Pero había olvidado que cuando se excitan mucho, los chimpancés suelen tener accesos de diarrea y, por desgracia, me encontraba en la línea de fuego. Al día siguiente vi a una hembra con una cría cabalgando sobre su espalda. La hija zarandeaba felizmente algo peludo, que resultó haber pertenecido al pobre mico. La cola de un primate es el juguete de otro. Aunque los chimpancés viven principalmente de frutos y hojas, son mucho más carnívoros de lo que antes se creía. Cazan hasta treinta y cinco especies de vertebrados. El consumo medio de carne por adulto en los buenos tiempos se aproxima al del cazadorrecolector humano en los malos tiempos. De hecho, los chimpancés son tan
aficionados a la carne que nuestro cocinero tuvo problemas para traer desde el pueblo al campamento un pato vivo con el que variar algo nuestra dieta de judías con arroz. En su camino, una hembra intentó apropiarse de la preciosa ave que llevaba bajo el brazo. El bravo cocinero no se arredró ante sus amenazas y, aunque a duras penas, impidió el robo. De haberse topado con un chimpancé macho, nunca habríamos probado el pato. El tema es más serio si se trata de carne humana. Criado en pleno auge de las observaciones de campo, Frodo, un chimpancé del parque nacional de Gombe, ha perdido todo respeto a las personas. De vez en cuando ataca a los investigadores golpeándolos o empujándolos pendiente abajo. Pero el peor incidente afectó a una lugareña, su bebé y su sobrina. Esta última transportaba al bebé de catorce meses; cruzaban un pequeño canal cuando se toparon con Frodo, que estaba comiendo hojas tiernas de palma aceitera. Cuando el animal se dio la vuelta ya era demasiado tarde para escapar. Frodo simplemente arrebató al bebé de la espalda de la niña y desapareció. Después lo encontraron devorando al niño, que ya estaba muerto. El rapto de niños pequeños es una extensión del comportamiento predador, y hasta entonces sólo se había documentado fuera de los límites del parque. En las cercanías de Uganda se ha convertido en una plaga, y los bebés son sustraídos incluso de las casas. Sin armas, la gente está indefensa: los chimpancés salvajes pueden matar a un adulto de nuestra especie, y ocasionalmente lo hacen. Incluso en los zoológicos se han registrado ataques que han resultado fatales. Los chimpancés son más pequeños que nosotros. A cuatro manos no nos llegan más arriba de las rodillas, por lo que la gente tiende a subestimar su fuerza. Ésta puede apreciarse cuando trepan sin inmutarse por un tronco sin ramas. Es una proeza que ninguna persona puede emular. La fuerza de los brazos de un chimpancé macho se ha calculado en cinco veces mayor que la de un atleta, y como tienen dos «manos» más que nosotros, es imposible vencerlos. Esto es así incluso si se les impide morder, como hacía un hombre que en las ferias organizaba peleas con un chimpancé. Todo forzudo que pasaba por allí aceptaba enseguida el reto, pensando que sería pan comido. Pero incluso gigantones de la talla de un luchador profesional se veían incapaces de reducir a la bestia. Puede imaginarse, pues, con cuánto respeto cedía el paso a un chimpancé que corría junto a mí en plena carga, con el pelo erizado y zarandeando arbustos. No hacían esto para impresionarme, sino por hallarse en medio de algún
altercado entre ellos. No me ocurrió nada especialmente desagradable en comparación con los encuentros entre individuos de distintas comunidades. Los machos patrullan con regularidad las fronteras de su dominio. Acompañados en ocasiones por hembras, se trasladan a la periferia de su territorio avanzando en fila sin hacer ruido, alertas a cualquier sonido procedente del otro lado. Pueden subirse a un árbol para otear y escuchar durante una hora o más. Su silencio parece deliberado. Si una cría que viaja con su madre comienza a gimotear, ambas pueden ser objeto de amenazas. Todos los integrantes de la patrulla están tensos. El chasquido de una rama que se rompe o el súbito estrépito de un cerdo salvaje que echa a correr les hace sonreír nerviosamente y buscar el contacto mutuo. Sólo se relajan al volver a zonas más seguras de su territorio, liberando la tensión en explosiones de llamadas y golpeteos. En vista de cómo tratan los chimpancés a sus congéneres de otras comunidades, yo también tenía motivos para estar nervioso. Cualquier macho solitario extraño es abatido en una acción altamente coordinada: lo acechan, se lanzan sobre él por sorpresa y lo reducen. Luego la víctima es golpeada y mordida con tanta saña que muere en el acto o más tarde como consecuencia de daños irreversibles. Se han observado unos cuantos de tales ataques por sorpresa, pero las más de las veces la evidencia consiste en horrendos hallazgos en el bosque. En algunos enclaves no se han encontrado cadáveres, pero en alguna comunidad han ido desapareciendo machos sanos hasta que no quedó ninguno. En las montañas Mahale, Nishida observó patrullas fronterizas y cargas violentas contra extraños. Él cree que todos los machos de una de sus comunidades fueron cayendo a manos de machos vecinos a lo largo de un periodo de doce años. Luego los vencedores tomaron posesión del territorio vacante y las hembras residentes. Es incuestionable que los chimpancés son xenófobos. Cuando se intentó reintroducir en la selva a chimpancés criados en cautividad, los chimpancés salvajes residentes reaccionaron tan violentamente que el proyecto tuvo que abandonarse. Dada la amplitud de sus territorios, los incidentes violentos intercomunitarios son difíciles de observar. Pero los pocos casos documentados dejan pocas dudas de que estamos ante una eliminación dirigida y premeditada; en otras palabras, un «asesinato». Consciente de lo controvertido de semejante afirmación, Jane Goodall se preguntó de dónde provenía la impresión de intencionalidad. ¿Podía ser que la muerte no fuera más que un efecto secundario de la agresión? Su respuesta fue que los atacantes mostraban un grado de
coordinación y ensañamiento no visto en las agresiones intracomunitarias. Los chimpancés actuaban casi igual que cuando cazaban, y trataban al enemigo más como una presa que como un congénere. Un atacante podía inmovilizar a la víctima, sentándose sobre su cabeza o sujetando sus piernas, mientras los otros golpeaban y mordían. Podían retorcer un miembro hasta desencajarlo, rasgar la tráquea, arrancar uñas y, literalmente, beber la sangre que brotaba de las heridas, y no cejaban hasta que la víctima dejaba de moverse. Hay informes de chimpancés que han vuelto a la escena del «crimen» semanas después, aparentemente para verificar el resultado de su ataque. Por desgracia, este espantoso comportamiento no es diferente del de nuestra propia especie. Tenemos por costumbre deshumanizar a nuestros enemigos, igual que los chimpancés, tratándolos como si pertenecieran a una especie inferior. Durante las primeras semanas de la guerra de Iraq, me sobrecogió una entrevista con un piloto norteamericano que explicaba entusiasmado que de chaval había seguido la guerra del Golfo y había quedado fascinado por las bombas de precisión. No podía creer que ahora él mismo estuviera empleando bombas inteligentes aún más sofisticadas. La guerra era para él un tema tecnológico, como un juego de ordenador al que finalmente se le permitía jugar. Lo que ocurría al otro lado no parecía siquiera pasar por su mente. Quizá sea precisamente eso lo que quieren los militares. Porque, en cuanto uno comienza a ver al enemigo como un ser humano, las cosas empiezan a torcerse. La mentalidad de nosotros-y-ellos aflora con notable facilidad en el ser humano. En un experimento psicológico, a cada sujeto de un grupo de estudiantes se le asignaron al azar insignias, bolígrafos y cuadernos de notas de distinto color, y se les etiquetó simplemente como «los azules» y «los verdes». Sólo se les pidió que cada uno evaluara las presentaciones de los demás. Resultó que las presentaciones mejor valoradas correspondían al color propio. En una ficción más elaborada de la identidad de grupo, a cada estudiante se le asignó el papel de guardián o prisionero en un simulacro de prisión. Se suponía que iban a pasar dos semanas en un sótano de la Universidad de Stanford, pero a los seis días el experimento tuvo que interrumpirse porque los «guardianes» se habían vuelto tan arrogantes, abusivos y crueles que los «prisioneros» comenzaron una revuelta. ¿Habían olvidado los estudiantes que aquello era un simulacro y que el papel de cada cual lo había decidido el lanzamiento de una moneda? El experimento de Stanford adquirió notoriedad cuando se hizo público que militares norteamericanos habían torturado a detenidos en la prisión de Abu
Ghraib en Bagdad. Los guardianes habían empleado una amplia gama de técnicas de tortura, incluyendo tapar la cabeza con una capucha y descargas eléctricas en los genitales. Algunos intentaron minimizar estos hechos como «travesuras», pero decenas de prisioneros murieron en el proceso. Aparte de las llamativas similitudes con la brutalidad y las connotaciones sexuales en el experimento de Stanford, los prisioneros de Abu Ghraib eran de diferente raza, religión y lengua que sus guardianes, lo que facilitaba aún más su deshumanización. Janis Karpinski, la general que estaba al mando de la policía militar, declaró que se le había ordenado tratar a los prisioneros «como perros». De hecho, una de las ignominiosas imágenes divulgadas mostraba a una oficial tirando de un prisionero desnudo que gateaba con una correa al cuello. El grupo siempre encuentra razones para verse como superior al resto. El ejemplo histórico más extremo de esta tendencia es, por supuesto, la creación de un grupo ajeno llevada a cabo por Adolf Hitler. Presentado como menos que humano, el grupo ajeno promueve la solidaridad y la autoestima del grupo propio. Es un truco tan viejo como la humanidad, pero su psicología quizá fuera incluso anterior a nuestra especie. Aparte de la identificación con un grupo, que está ampliamente extendida en el reino animal, hay otras dos características que compartimos con los chimpancés. La primera, como hemos visto, es un desprecio hacia el grupo ajeno hasta el punto de la deshumanización, o «deschimpancización». La separación entre el grupo propio y el ajeno es tanta que hay dos categorías de agresión: una intragrupal, contenida y ritualizada, y otra intergrupal, desmedida, gratuita y letal. El otro fenómeno aún más inquietante de violencia intergrupal presenciado en Gombe implicó a chimpancés que se conocían unos a otros. Con los años, una comunidad se escindió en una facción norte y una facción sur, que acabaron convirtiéndose en comunidades separadas. Estos chimpancés habían jugado y se habían acicalado juntos, se habían reconciliado tras las riñas, habían compartido la carne y habían vivido en armonía. Pero esto no impidió que las facciones comenzaran a enfrentarse. Los conmocionados investigadores vieron a antiguos compadres beber la sangre del que había sido su amigo. Ni los miembros más viejos de la antigua comunidad fueron respetados. Un macho de aspecto extremadamente frágil, Goliath, fue golpeado durante veinte minutos y arrastrado. Cualquier asociación con el enemigo era motivo de ataque. Si los chimpancés de la patrulla encontraban nidos de simio frescos en un árbol de la región fronteriza, montaban en cólera y los destruían.
Así pues, el nosotros-y-ellos entre los chimpancés es una construcción social en la que incluso individuos bien conocidos pueden convertirse en enemigos si se van con el grupo equivocado o residen en el territorio indebido. En el caso humano, grupos étnicos que convivían razonablemente bien pueden volverse enemigos mortales de un día para otro, como los hutus y los tutsis en Ruanda, o los serbios, croatas y musulmanes en Bosnia. ¿Qué clase de conmutador mental cambia las actitudes de la gente? ¿Y qué tipo de conmutador convierte a unos chimpancés que fueron compañeros en enemigos mortales? Sospecho que los conmutadores funcionan de manera similar en ambas especies, y son controlados por la percepción de intereses compartidos frente a intereses discrepantes. Siempre que los individuos compartan un propósito común, suprimirán los sentimientos negativos. Pero tan pronto como el propósito común se desvanezca, las tensiones aflorarán. Tanto las personas como los chimpancés son amables, o al menos se contienen, en el trato con los miembros de su grupo, pero ambos pueden convertirse en monstruos cuando se trata de miembros de otro grupo distinto del propio. Estoy simplificando, desde luego, porque los chimpancés también pueden matar a miembros de su propia comunidad, igual que la gente. Pero la distinción entre el grupo propio y el ajeno es fundamental cuando se trata de amor y odio. Esto vale también para los chimpancés en cautividad. En el zoo de Arnhem, los chimpancés adquirieron el hábito de patrullar aunque no hubiera grupos enemigos. A última hora de la tarde, unos cuantos machos comenzaban a recorrer los límites de la gran isla, hasta que todos los machos adultos y algunos juveniles se sumaban a la partida. Obviamente, no mostraban las tensiones percibidas en las patrullas de chimpancés salvajes, pero esta conducta indica que las fronteras territoriales tienen sentido para ellos aun en circunstancias artificiales. Los chimpancés cautivos son tan xenófobos como los salvajes. Es casi imposible introducir a hembras nuevas en un grupo ya formado, y sólo pueden incorporarse nuevos machos si no queda ninguno de los antiguos residentes. De lo contrario, el resultado es un baño de sangre. La última vez que intentamos un cambio de machos en el Yerkes Primate Center, las hembras los atacaron, y tuvimos que sacarlos de allí para salvar su vida. Unos meses más tarde volvimos a intentarlo con otros dos machos nuevos. Uno de ellos fue tan mal recibido como los anteriores, pero al otro, llamado Jimoh, se le permitió quedarse. A los pocos minutos de su llegada, dos hembras veteranas trabaron contacto con él y
comenzaron a acicalarlo, después de lo cual lo defendieron con fiereza de las otras hembras. Años después, durante una revisión de los historiales de nuestros chimpancés, descubrí que Jimoh no había sido tan desconocido para las hembras como pensábamos. Catorce años antes de su llegada a nuestro grupo, había vivido en otra institución con las mismas dos hembras que ahora le protegían. No habían vuelto a verse hasta su reencuentro, pero lo reconocieron a pesar del tiempo pasado, y esto marcó la diferencia. Mezclas fronterizas El hecho de que nuestros parientes primates más cercanos maten a sus vecinos, ¿significa que, como exponía un documental reciente, «la guerra está en nuestro ADN»? Esto suena como si estuviéramos condenados a mantener una guerra permanente. Pero ni siquiera las hormigas, que ciertamente tienen un ADN guerrero, se muestran violentas si disponen de espacio y alimento de sobra. ¿Para qué pelear? Sólo cuando los intereses de una colonia colisionan con los de otra tiene sentido el conflicto. La guerra no es un impulso irreprimible. Es una opción. No obstante, no puede ser coincidencia que las únicas especies animales en las que bandas de machos expanden su territorio exterminando deliberadamente a los machos vecinos resulten ser los chimpancés y nosotros. ¿Cuál es la probabilidad de que esta tendencia evolucione de manera independiente en dos mamíferos estrechamente emparentados? La pauta de conducta humana más similar a la antropoide es la «incursión letal». Las incursiones consisten en ataques por sorpresa llevados a cabo cuando los atacantes tienen ventaja y, por ende, es poco probable que sufran bajas propias. El objetivo es matar a los varones y secuestrar a las mujeres y las niñas. Como la violencia territorial entre los chimpancés, las incursiones humanas no son exactamente alardes de bravura. La sorpresa, la trampa, la emboscada y la nocturnidad son tácticas socorridas. La mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores se ajusta a esta pauta, con hostilidades cada par de años más o menos. Ahora bien, ¿implica la prevalencia de la incursión letal que, como ha dicho Richard Wrangham, «la violencia al estilo chimpancé precedió y preparó el camino a la guerra humana, convirtiendo a la humanidad moderna en los ofuscados supervivientes de un hábito continuado de agresión letal durante cinco
millones de años»? La palabra problemática aquí no es «ofuscado», que no es más que una hipérbole, sino «continuado». Para que así fuera, nuestro ancestro más remoto tendría que haberse parecido al chimpancé y haber estado siempre en pie de guerra desde entonces. No hay evidencia de nada de esto. En primer lugar, desde la separación entre humanos y antropoides, estos últimos han seguido su propia evolución. Nadie sabe qué ocurrió durante esos cinco o seis millones de años. Debido a la pobre fosilización en las selvas, nuestro registro fósil de los antropoides ancestrales es muy vago. El último ancestro común de humanos y chimpancés pudo haberse parecido al gorila, al chimpancé o al bonobo, o no parecerse a ninguna especie actual. Seguramente no era demasiado diferente, pero no tenemos ninguna prueba de que este ancestro fuera un belicoso chimpancé. Y es bueno tener presente que sólo se ha estudiado a un puñado de poblaciones de chimpancés, y no todas son igual de agresivas. En segundo lugar, ¿quién dice que nuestros ancestros eran tan brutales como lo somos nosotros hoy? Los indicios arqueológicos de la guerra (murallas protectoras en torno a los asentamientos, tumbas con esqueletos atravesados por armas, representaciones de guerreros) se remontan a sólo diez o quince milenios atrás. A los ojos de los biólogos evolutivos, esto es historia reciente. Por otro lado, es difícil creer que la guerra surgió de la nada, sin hostilidades previas entre grupos humanos. Tiene que haber existido cierta proclividad. Lo más probable es que la agresión territorial siempre fuera una potencialidad, pero ejercida sólo a pequeña escala, quizás hasta que el hombre se hizo sedentario y comenzó a acumular posesiones. Esto significaría que, en vez de haber estado guerreando durante millones de años, primero conocimos conflictos intergrupales esporádicos que sólo recientemente aumentaron de escala y se convirtieron en verdadera guerra. Apenas sorprende que los científicos que destacaban nuestro lado violento hayan acudido al chimpancé como modelo. Los paralelismos son innegables y perturbadores. Pero un aspecto del comportamiento humano que el chimpancé no puede iluminar es algo que hacemos aún más que la guerra: mantener la paz. La paz entre las sociedades humanas es algo tan corriente como el comercio, el compartir agua potable y los enlaces matrimoniales. Aquí los chimpancés no tienen nada qué decirnos, ya que carecen de lazos intercomunitarios. Las relaciones entre grupos se reducen a grados variables de hostilidad. Esto significa que, para poder comprender las relaciones intergrupales humanas al nivel más primario, debemos ir más allá del chimpancé como modelo ancestral.
Hay una curiosa máxima de los famosos entomólogos Bert Hölldobler y Ed Wilson en su libro Journey to the Ants sobre la existencia de dos clases de científico. El teórico se interesa por un problema y busca el mejor organismo para resolverlo. Los genetistas han elegido la mosca del vinagre y los psicólogos la rata. No están especialmente interesados en las moscas del vinagre o las ratas, sólo en los problemas que quieren resolver. El naturalista, en cambio, estudia cierta clase de animales por su interés intrínseco, y comprueba que cada animal nos cuenta su propia historia, cuyo interés teórico se demostrará si se investiga lo bastante a fondo. Hölldobler y Wilson se encuadran en la segunda categoría, igual que yo. En vez de centrarme en la agresión humana como el tema y en el chimpancé como la especie, tal como se ha hecho desde que se propuso la teoría del mono asesino, mi atención se dirige a un antropoide menos brutal que se ha mantenido al margen de este debate, y cuyo comportamiento ilumina una capacidad diferente: la de vivir en paz. La mezcla pacífica entre grupos de bonobos se notificó por primera vez en los años ochenta del pasado siglo, cuando diferentes comunidades confluyeron en la selva de Wamba, en la República Democrática del Congo y permanecieron juntas durante una semana entera antes de volver a separarse. Esto puede parecer poco espectacular, pero el suceso chocó tanto a los primatólogos como la violencia entre chimpancés otrora bien avenidos en Gombe. Aquella constatación contravenía la persistente creencia de que nuestro linaje es violento por naturaleza. Una vez vi un vídeo del encuentro de dos grupos de bonobos en el que los machos se persiguieron fieramente al principio gritando y aullando, pero sin contacto físico. Luego, gradualmente, las hembras de uno y otro bando se dedicaron al frotamiento genitogenital y hasta se acicalaron unas a otras. Mientras tanto, sus retoños jugaron con los de su edad. Incluso los machos inicialmente hostiles acabaron reconciliándose con breves frotamientos escrotales. En más de treinta encuentros intercomunitarios en Wamba, los miembros del sexo opuesto entablaron contacto sexual y amistoso. Los machos se mostraron en general hostiles y distantes hacia los del otro grupo, pero las cópulas entre machos y hembras de grupos distintos eran habituales durante el primer cuarto de hora de un encuentro. Observaciones similares se hicieron en otro enclave, la selva de Lomako. A veces los machos de uno y otro bando se perseguían por la maleza mientras las hembras chillaban colgadas de los árboles. El enfrentamiento parecía tan feroz
que los observadores se sobresaltaban. Pero finalmente ninguno resultaba herido, y ambos grupos comenzaban a mezclarse. Aunque al principio había tensión, luego los animales se calmaban y se iniciaba el intercambio sexual y de acicalamientos entre las comunidades. Sólo los machos seguían recelando de los del otro bando. También hubo días en que los bonobos rehusaron mezclarse con sus vecinos y mantuvieron las distancias. Los observadores se llevaban un sobresalto al oír un súbito tamborileo seguido de la bajada masiva de bonobos al suelo. Luego los animales iban al encuentro de los del otro grupo, chillando y cargando. En la frontera de sus territorios respectivos, los miembros de ambos grupos se sentaban en los árboles gritándose unos a otros. Hay que subrayar que, aunque en ocasiones hubo heridos durante estas escaramuzas, nunca se ha registrado muerte alguna. Los dominios solapados y la amalgama en los límites territoriales de las comunidades de bonobos contrastan vivamente con la interacción entre los grupos de chimpancés. Cuando se disipe la niebla sobre las presiones selectivas que conformaron la sociedad bonobo, quizás entenderemos cómo han conseguido escapar de lo que mucha gente considera la peor lacra de la humanidad: nuestra xenofobia y la tendencia a minusvalorar las vidas de nuestros enemigos. ¿Se debe a que los bonobos luchan —si lo hacen— por un matriarcado y no por un patriarcado? Los machos de cualquier especie tienden a monopolizar a las hembras, pero una vez que las hembras de los bonobos lograron cierta ventaja, puede que los machos perdieran el control de la sociedad bonobo hasta el punto de que las hembras copulaban a su antojo con las parejas que deseaban, vecinos incluidos. La competencia territorial masculina habría quedado así obsoleta. En primer lugar, obviamente, la confusión sexual se traslada a la reproducción, lo que implica que los grupos vecinos pueden incluir parientes; los machos enemigos pueden ser hermanos, padres o hijos. En segundo lugar, no tiene sentido que los machos se jueguen la vida por acceder a hembras que ya están contentas de copular con ellos. Los bonobos nos muestran las condiciones en que pueden evolucionar las relaciones pacíficas entre grupos. Condiciones similares se aplican al caso humano. Todas las sociedades humanas conocen los matrimonios interétnicos y, por tanto, el flujo génico entre grupos que vuelve contraproducente la agresión letal. Aunque se pueda ganar algo al apropiarse del territorio de otro grupo, hay contrapartidas, como las bajas propias, los parientes muertos del otro bando y la
reducción de tratos comerciales. Esto último puede no ser aplicable a los antropoides, pero es un factor significativo en el caso humano. Así, pues, nuestras relaciones intergrupales son inherentemente ambivalentes: un trasfondo hostil se combina a menudo con un deseo de armonía. El bonobo ilustra de forma primorosa la misma ambivalencia. Las relaciones entre vecinos están lejos de ser idílicas, porque no se privan de marcar los límites de su territorio, pero dejan la puerta abierta al apaciguamiento y el contacto amistoso. Aunque la migración femenina pueda dar lugar a un flujo génico entre las comunidades de chimpancés, su hostilidad mutua impide el intercambio sexual libre descrito en los bonobos. Nadie sabe qué se produjo primero —la ausencia de intercambios sexuales entre grupos o la hostilidad implacable—, pero es obvio que ambos factores se retroalimentan mutuamente y crean un ciclo perpetuo de violencia entre los chimpancés. Resulta que nuestro comportamiento intergrupal tiene similitudes tanto con el de los chimpancés como con el de los bonobos. Cuando las relaciones entre las sociedades humanas son malas, somos peores que los chimpancés, pero cuando son buenas, somos mejores que los bonobos. Nuestras guerras exceden la violencia «animal» de los chimpancés de modo alarmante. Pero, al mismo tiempo, los beneficios de las buenas relaciones con los vecinos son mayores que en los bonobos. Los grupos humanos hacen mucho más que mezclarse y relacionarse sexualmente. Intercambian bienes y servicios, celebran fiestas ceremoniales, permiten el tránsito de unos a otros y se unen para defenderse de terceras partes hostiles. Cuando se trata de relaciones intercomunitarias, superamos a nuestros parientes cercanos tanto en el sentido positivo como en el negativo. Demos una oportunidad a la paz A mi llegada desde Europa hace más de dos décadas, me sorprendió la cantidad de violencia en los medios de comunicación norteamericanos. No me refiero sólo a los telediarios, sino a todo, desde las comedias y las series dramáticas hasta las películas. Evitar a Schwarzenegger y Stallone no sirve de mucho, pues casi cualquier película norteamericana incluye escenas violentas. La desensibilización es inevitable. Al decir, por ejemplo, que Bailando con lobos, la película de 1990 protagonizada por Kevin Costner, es violenta, la gente
te mira como si estuvieras loco. Para la mayoría es una película idílica y sentimental, con bellos paisajes, sobre un raro hombre blanco que respetaba a los amerindios. La sangre vertida apenas se recuerda. La comedia no es diferente. Me encanta Saturday Night Live por sus parodias de fenómenos peculiarmente norteamericanos, como las animadoras, los teleevangelistas y los abogados de celebridades. Pero en el programa nunca puede faltar al menos un sketch donde explota el coche de alguien o alguna cabeza sale volando. Los personajes Hans y Franz me llaman la atención por sus nombres (sí, tengo un hermano llamado Hans), pero cuando veo que pesan tanto que sus brazos se desgajan, me quedo desconcertado. La sangre que sale a chorros hace reír con ganas a la audiencia, pero yo no le veo la gracia. A lo mejor crecí en una tierra de señoritas, pero lo importante es que hay una gran diferencia en la manera en que las distintas sociedades retratan la violencia. ¿Y qué valoramos más, la armonía o la competitividad? Éste es nuestro problema. En alguna parte en medio de todo esto reside la auténtica naturaleza humana, pero se la estira en tantas direcciones distintas que es difícil decir si por naturaleza somos competitivos o solidarios. En realidad somos ambas cosas, pero cada sociedad alcanza su propio equilibrio. En Norteamérica, «la rueda que chirría se lleva la grasa». En Japón, «el caracol que saca la cabeza acaba aplastado». ¿Significa esta variabilidad que no podemos aprender nada del comportamiento de otros primates? El asunto no es tan simple. En primer lugar, cada especie tiene su propia manera de zanjar el conflicto. Los chimpancés son más belicosos que los bonobos. Pero dentro de cada especie también encontramos variación intergrupal. Vemos «culturas» de violencia y «culturas» de paz. Y estas últimas son posibles por la capacidad primate universal de limar asperezas. Nunca olvidaré un día de invierno en el zoo de Arnhem. Toda la colonia de chimpancés estaba a cubierto, al abrigo del frío. En el curso de una carga intimidatoria, el macho alfa atacó a una hembra; otros acudieron en su defensa y se armó un gran revuelo. Cuando el grupo se calmó, se sumió en un inusitado silencio, como si todo el mundo esperara algo. Esta situación se prolongó durante un par de minutos. Luego, de forma inesperada, toda la colonia estalló en un coro de aullidos, mientras un macho golpeaba rítmicamente los bidones de metal apilados en una esquina del recinto. En medio de este tumulto, en el centro de atención, dos chimpancés se besaban y abrazaban.
Reflexioné sobre esta secuencia durante horas antes de reparar en que los dos chimpancés abrazados habían sido el macho y la hembra de la disputa. Sé que soy lento, pero nadie había mencionado antes la posibilidad de reconciliación en animales. Al menos éste fue el término que me vino enseguida a la mente. Desde aquel día he estado estudiando la pacificación o, como lo llamamos hoy, la resolución de conflictos entre los chimpancés y otros primates. Otros han hecho lo mismo en una amplia variedad de especies, incluyendo los delfines y las hienas. Al parecer, muchos animales sociales saben cómo reconciliarse, y por una buena razón. El conflicto es inevitable, pero al mismo tiempo los animales dependen unos de otros. Buscan alimento juntos, se advierten unos a otros de la presencia de predadores y hacen frente común contra los enemigos. Tienen que mantener una buena relación a pesar de los ocasionales altercados, como cualquier matrimonio. Los monos dorados lo hacen cogiéndose de la mano, los chimpancés con un beso en la boca, los bonobos con el sexo, y los macacos de Tonkín abrazándose y chasqueando los labios. Cada especie sigue su propio protocolo de pacificación. Tomemos, por ejemplo, algo que he visto una y otra vez en los antropoides pero nunca en los otros monos: después de que un individuo ha atacado y mordido a otro, vuelve para inspeccionar la herida. El agresor sabe exactamente dónde mirar. Si el mordisco ha sido en el pie izquierdo, el agresor se dirige sin titubear al pie izquierdo de la víctima —no al derecho o al brazo—, levanta e inspecciona el pie dañado y luego comienza a limpiar la herida. Esto sugiere una comprensión de causa y efecto del estilo de «si te he mordido, ahora debes tener un corte en el mismo sitio». También sugiere que los antropoides se ponen en el lugar del otro y advierten el impacto de su comportamiento sobre el prójimo. Incluso podemos especular que se arrepienten de sus acciones, igual que nosotros. El naturalista alemán Bernhard Grzimek tuvo ocasión de experimentar esto después de haber tenido la suerte de sobrevivir a un ataque de un chimpancé macho enfurecido. Cuando su rabia pasó, el animal parecía muy preocupado por Grzimek. Se le acercó y, con los dedos, intentó cerrar y presionar los bordes de las peores heridas. El impertérrito profesor le dejó hacer. La definición de reconciliación (un reencuentro amistoso entre oponentes poco después de una disputa) es simple, pero las emociones involucradas son difíciles de determinar. Lo mínimo que ocurre, pero que ya es realmente notable, es que emociones negativas como la agresividad y el miedo son reprimidas para pasar a una interacción positiva, como puede ser un beso. Los malos
sentimientos se rebajan o quedan atrás. Experimentamos esta transición de la hostilidad a la normalización como «perdón». Del perdón se suele afirmar que es exclusivo de nuestra especie, incluso exclusivo del cristianismo, pero podría ser una tendencia natural en los animales cooperativos. Posiblemente, sólo los animales sin memoria ignoran el conflicto. Tan pronto como los actos sociales se graban en la memoria a largo plazo, como en la mayoría de los animales, nosotros incluidos, se plantea la necesidad de superar el pasado en aras del futuro. Los primates forman amistades expresadas mediante acicalamiento mutuo, compañía en los desplazamientos y defensa mutua. Que las riñas crean ansiedad sobre el estado de la relación lo sugiere un indicador inesperado. Así como los estudiantes se rascan la cabeza durante un examen duro, en otros primates este gesto indica desazón. Si se anotan los rascamientos, como han hecho algunos investigadores, resulta que los individuos involucrados en una desavenencia se rascan a menudo, pero dejan de hacerlo después de ser acicalados por su oponente. Podemos inferir que estaban preocupados por su amistad y confortados por haberla recuperado. La gente que ha criado chimpancés en su casa dice que, tras una reprimenda por algún comportamiento indebido (el único comportamiento que los antropoides jóvenes parecen conocer), hay un deseo apremiante de hacer las paces. El animal gimotea y se enfurruña hasta que no aguanta más y salta al regazo de su madre adoptiva, rodeándola con sus brazos y apretando hasta cortarle la respiración. Esto suele ir seguido de un audible suspiro de alivio una vez que se le responde confortándolo. Los primates aprenden pronto a hacer las paces. Como todo lo relacionado con el afecto, el aprendizaje comienza con el vínculo madre-hijo. Durante el destete, la madre aparta a la cría de sus pezones, pero le permite volver a mamar cuando protesta gritando. El intervalo entre rechazo y aceptación se alarga con la edad de la cría, y el conflicto da lugar a grandes escenas. Madre e hijo emplean armas diferentes en esta batalla. La madre tiene más fuerza y la cría una buena laringe —un chimpancé joven grita con la fuerza de varios niños humanos— e igualmente buenas tácticas de chantaje moral. La cría puede engatusar a su progenitora con signos de tristeza como mohínes, sollozos y, si eso no basta, una rabieta de tal calibre que puede llegar casi al ahogo por sus propios gritos o vomitar a los pies de su madre. Ésta es la amenaza definitiva: un despilfarro literal de la inversión materna. La respuesta de una madre salvaje a este histrionismo fue subir a lo alto de un árbol y arrojar a su hijo al suelo, o así
parecía, agarrándolo en el último momento por el tobillo. El joven macho quedó colgado cabeza abajo durante quince segundos, gritando atemorizado, antes de que su madre lo recuperara. Aquel día no hubo más rabietas. He presenciado compromisos fascinantes, como el de una cría que succionaba el labio inferior de su madre. El joven macho, ya con cinco años de edad, se había acostumbrado a este sustituto. Otra cría metía la cabeza bajo el brazo de la madre, muy cerca del pezón, para succionar un pliegue cutáneo. Estos compromisos duran sólo unos meses, hasta que el inmaduro se pasa al alimento sólido. El destete es la primera negociación con un compañero social absolutamente necesario para la propia supervivencia. Contiene todos los ingredientes del derecho: conflicto o confluencia de intereses y un ciclo de encuentros positivos y negativos que se resuelve en un compromiso. Mantener el lazo esencial con la madre a pesar de la discordia sienta las bases de la resolución posterior de conflictos. Siguen en importancia las reconciliaciones con los iguales, que también se aprenden pronto. Mientras observaba un numeroso grupo de macacos rhesus, presencié la siguiente escena. Oatly y Napkin, dos crías de cuatro meses, estaban jugando a pelearse cuando la tía de Napkin acudió en su «ayuda» e inmovilizó a su compañera de juegos. Napkin se aprovechó de la situación desigual saltando sobre Oatly y mordiéndola. Tras una breve riña se separaron. El incidente no fue demasiado serio, pero su secuela fue reseñable. Oatly se dirigió hacia Napkin, que estaba sentada junto a la misma tía, y comenzó a acicalarla por la espalda. Napkin se dio la vuelta, y las dos crías se abrazaron vientre con vientre. Para completar este amable cuadro, la tía las rodeó luego con los brazos. Este final feliz me llamó la atención no sólo porque las crías eran aún muy pequeñas (comparables a bebés humanos en la fase de gateo), sino también porque los macacos rhesus son probablemente los monos más reacios a reconciliarse. Son irascibles y mantienen jerarquías estrictas en que los individuos dominantes rara vez dudan en castigar a los subordinados. No hay perspectivas de que la especie sea nominada al PPP (Premio Primate de la Paz). Pero podría haber alguna esperanza en vista del resultado de una idea loca que se me ocurrió tras una conferencia ante una audiencia de psicólogos de la infancia. Había llamado su atención sobre el hecho de que sabemos más de la reconciliación en otros primates que en nuestra propia especie. Esto no ha cambiado. Los psicólogos tienden a interesarse por comportamientos anormales o problemáticos, como la intimidación en las aulas, por lo que sabemos muy
poco sobre las maneras normales en que se reduce o supera de forma espontánea el conflicto. En defensa de esta situación lamentable, un científico en la sala replicó que la reconciliación humana es mucho más compleja que en los monos, por la influencia de la educación y la cultura. En otros primates, dijo, es meramente instintiva. La palabra «instinto» se me pegó. No sé muy bien qué significa, porque es imposible encontrar conductas puramente innatas. Como nosotros, los otros primates se desarrollan despacio; tienen años para dejarse influir por el entorno en el que crecen, incluyendo su tejido social. De hecho, sabemos que los primates adoptan toda clase de conductas y aptitudes de otros, por lo que grupos de la misma especie pueden actuar de manera bien diferente. No sorprende que los primatólogos hablen cada vez más de variabilidad «cultural». La mayor parte de esta variabilidad se relaciona con uso de herramientas y los hábitos alimentarios, como en el caso de los chimpancés, que cascan nueces con piedras, o el de los macacos japoneses, que lavan patatas en la playa. Pero la cultura social también es una posibilidad. Esta discusión con los psicólogos me dio una idea. Junté macacos jóvenes de dos especies distintas durante cinco meses. Los típicamente peleones monos rhesus convivieron con los mucho más tolerantes y tranquilos macacos rabones. Tras una riña, los macacos rabones suelen reconciliarse agarrándose por las caderas. Curiosamente, los macacos rhesus estaban asustados al principio, no sólo por el mayor tamaño de los rabones, sino porque debieron percibir cierta dureza bajo su temperamento amable. Así, con los rhesus arracimados en el techo del recinto, los rabones inspeccionaron tranquilamente su nuevo entorno. Al cabo de un par de minutos, unos pocos rhesus, todavía en la misma incómoda posición, se atrevieron a amenazar a los rabones con gruñidos ariscos. Si esto era una prueba, se encontraron con una sorpresa. Mientras que un macaco rhesus dominante habría respondido al desafío sin demora, los rabones simplemente lo ignoraron. Ni siquiera miraron para arriba. Para los rhesus, ésta debió de ser su primera experiencia con compañeros dominantes que no se sentían obligados a reafirmar su posición. Durante el estudio, los rhesus aprendieron esta lección mil veces, y también participaron en frecuentes reconciliaciones con sus amables opresores. La agresión física fue excepcional y la atmósfera era relajada. Al cabo de los cinco meses, los jóvenes jugaban juntos, se acicalaban unos a otros y dormían en grandes agrupamientos mixtos. Pero lo más importante es que los rhesus
adquirieron una capacidad reconciliatoria similar a la de sus compañeros de grupo más tolerantes. Al final del experimento, una vez separadas las especies, los monos rhesus continuaron efectuando tres veces más reuniones amistosas y acicalamientos tras las riñas de lo que es típico en esta especie. Bromeando, dije de ellos que eran nuestros monos rhesus «nuevos y mejorados». Este experimento mostró que la pacificación es una habilidad social adquirida más que un instinto. Es parte de la cultura social. Cada grupo alcanza su propio equilibrio entre competencia y cooperación. Esto vale tanto para los monos como para las personas. Vengo de una cultura que se caracteriza por la búsqueda del consenso, quizá porque los holandeses viven hacinados en una tierra arrebatada a un formidable enemigo común: el Mar del Norte. Otros países, como Estados Unidos, fomentan el individualismo y la autosuficiencia en vez de la lealtad de grupo. Esto podría tener que ver con la movilidad y el espacio disponible. En los viejos tiempos, si la gente no congeniaba, siempre podía establecerse en otra parte. Puede que la resolución de conflictos no se haya promovido todo lo que sería deseable ahora que Estados Unidos se ha convertido en un lugar más atestado. La ciencia debería estudiar las aptitudes que previenen de manera normal la escalada del conflicto y mantienen a raya la agresión. ¿Debemos enseñar a nuestros niños a defenderse solos o a encontrar soluciones de mutuo acuerdo? ¿Debemos enseñarles derechos o responsabilidades? Las culturas humanas muestran grandes contrastes a este respecto, y un descubrimiento reciente sugiere una variabilidad similar entre los primates salvajes. Como los macacos rhesus, los papiones de sabana tienen reputación de fieros. No es la clase de primates de los que uno esperaría que sigan la senda del flower-power, pero esto es justo lo que ocurrió con un grupo del Masai Mara, en Kenia. Cada día, los machos de un grupo estudiado por el primatólogo norteamericano Robert Sapolsky se abrían paso por el territorio de otro grupo para acceder al vertedero de un albergue turístico cercano. Sólo los machos más grandes y duros se salían con la suya. El botín bien valía la pena, hasta que un día se tiró a la basura una partida de carne infectada de tuberculosis bovina, que mató a todos los papiones que la comieron. Esto supuso que el grupo estudiado perdiera de golpe buena parte de sus machos, y no unos machos cualesquiera, sino los más agresivos. Como resultado, el grupo se convirtió en un improbable oasis de armonía y paz en el duro mundo de los papiones. Esto es poco sorprendente en sí mismo. El número de incidentes violentos
en el grupo descendió de manera natural una vez desaparecidos los matones. Más interesante es que esta paz se mantuviera durante toda una década, aunque para entonces no quedara ninguno de los machos del grupo original. Los papiones machos emigran tras la pubertad, de manera que los grupos reciben machos de refresco continuamente. Así pues, a pesar de un recambio completo de sus machos, este grupo concreto mantuvo su pacifismo, su tolerancia, su frecuencia aumentada de acicalamiento y su nivel de estrés excepcionalmente bajo. Sigue sin quedar claro de qué forma se ha mantenido la tradición. Las hembras de papión permanecen toda su vida en el mismo grupo, de manera que la clave probablemente reside en su comportamiento. Puede que se hubieran vuelto selectivas en la aceptación de nuevos machos o consiguieran perpetuar la atmósfera tranquila de los primeros años a base de acicalar más a los machos y relajarlos. No tenemos la respuesta, pero dos conclusiones principales de este experimento natural son meridianamente claras: las conductas observadas en la naturaleza pueden ser producto de la cultura, y ni los primates más fieros tienen por qué comportarse siempre de la misma manera. Puede que esto se aplique también a nosotros. Murmuraciones femeninas «¿A quién puede pegarle uno, si no a un amigo?», le dijo un cómico británico a otro antes de darle un puñetazo en la mandíbula. Estos británicos son raros, pero no es inusual que los varones mezclen la amistad con la rivalidad. La separación entre ambas no es tan amplia para ellos como para ellas; al menos ésta es mi opinión tras toda una vida de «estudiar» a la gente como observador participante. Por desgracia, la manera en que la gente resuelve los conflictos apenas es un tema de investigación. ¿Lo hacen mejor las mujeres? ¿Son guerreros los varones por definición? Hombres y mujeres han sido asignados a planetas distintos, Marte y Venus, pero ¿es así de simple? En todas partes, los varones cometen muchos más asesinatos que las mujeres, y es típico que en las guerras luchen los hombres, así que parece justo culpar al cromosoma Y del lío en el que estamos. No obstante, si las mujeres aventajan a los varones cuando se trata de pacifismo, puede que no sea por su capacidad de
reparar lo ya roto. Aprecio la fuerza de las mujeres en la prevención del conflicto y su aversión a la violencia; pero no son necesariamente eficientes en la difusión de tensiones una vez han surgido. De hecho, ésta es una especialidad masculina. Las hembras de chimpancé se pelean mucho menos que los machos, probablemente porque se esfuerzan en evitarlo. Ahora bien, si se produce un altercado, las hembras rara vez se reconcilian. En el zoo de Arnhem, los machos se reconciliaban la mitad de las veces que se peleaban, y las hembras sólo una de cada cinco. Una diferencia similar se ha observado en libertad. Los machos se pelean y se reconcilian de manera cíclica, mientras que las hembras adoptan una actitud preventiva ante el conflicto. A diferencia de los machos, se cuidan de llevarse bien con quienes tienen lazos más fuertes, como la prole y las amistades íntimas, y dejan que la agresión se desate cuando se trata de sus rivales. En una visita reciente a Arnhem, encontré a Mama y Kuif acicalándose como si el tiempo no hubiera pasado: ya eran amigas hace tres décadas. Recuerdo ocasiones en que Mama apoyaba a un «candidato» político entre los machos y Kuif a otro, y me maravillaba la manera en que cada una disimulaba su preferencia ante la otra. Durante las luchas de poder, Mama podía dar un amplio rodeo para evitar enfrentarse cara a cara con su amiga, que se había alineado con el rival. Dada la incontestada dominancia de Mama y su furia hacia las hembras que no la obedecían, su indulgencia hacia Kuif era una llamativa excepción. Pero, en la parte negativa, las hembras pueden ser tremendamente maliciosas y calculadoras. Un buen ejemplo se encuentra en los ofrecimientos de reconciliación tramposos. La idea es atrapar a la oponente mediante el engaño. Puist, una hembra más robusta y veterana, persigue y casi atrapa a una oponente más joven. Tras escapar por los pelos, la víctima grita durante un rato y luego se sienta jadeando frenéticamente. El incidente parece olvidado, y al cabo de diez minutos Puist hace un gesto amistoso desde lejos, tendiendo una mano abierta. La hembra joven titubea al principio, y luego se aproxima a Puist con signos clásicos de desconfianza, como pararse a menudo, mirar alrededor y una sonrisa nerviosa en la cara. Puist persiste, añadiendo jadeos suaves cuando la otra se acerca. Estos jadeos tienen un significado particularmente amistoso, y suelen ir seguidos de un beso, el principal gesto conciliatorio de los chimpancés. Luego, súbitamente, Puist agarra a la ingenua hembra y la muerde con fiereza hasta que ésta consigue liberarse. La reconciliación entre los machos puede ser tensa y a veces fracasa (lo que implica que la disputa vuelve a comenzar), pero nunca hacen trampa. Los
machos se guardan sus tensiones. Entre compinches, como Yeroen y Nikkie durante su dominio conjunto, un macho puede incomodarse si su amigo hace algo que lo disgusta, como invitar a una hembra sexualmente atractiva. Eriza el pelo y comienza a balancearse, ululando en voz baja, para enviar el mensaje de que está haciendo algo incorrecto. Si desoye estas advertencias, se desata una confrontación que la mayoría de las veces se resolverá en una rápida reconciliación. En contraste con las hembras, cuyas tensiones tienden a perdurar, los machos entierran sus rencillas fácilmente. No es raro que dos hembras se encuentren y comiencen de pronto a chillarse una a otra, sin que yo —el observador— tenga la menor idea de qué puede haber desatado el arrebato. Estos incidentes dan la impresión de que algo se ha estado fraguando bajo la superficie, quizá durante días o semanas, y que acerté a estar presente cuando el volcán entró en erupción. Esto nunca ocurre con los machos, sobre todo porque se comunican de manera abierta sus hostilidades y desacuerdos, de modo que las cosas siempre se «hablan» de una manera u otra. Ello puede llevar a una agresión desatada, pero al menos el aire se despeja. Las hembras de bonobo se reconcilian con mucha más facilidad que sus parientes cercanas. La reafirmación de la dominancia colectiva y la dependencia de una red de alianzas hacen necesaria la solidaridad femenina. Si no chequearan la fuerza de sus lazos, no podrían mantenerse en lo más alto de la jerarquía. Los machos, por el contrario, tienen menos capacidad de reconciliación que los chimpancés. Una vez más, la razón es de orden práctico: los bonobos carecen de la intensa cooperación en la caza, las alianzas políticas y la defensa territorial que fuerza a los chimpancés a preservar la unión. Así pues, la tendencia a reconciliarse es un cálculo político que varía con la especie, el género y la sociedad. Paradójicamente, la agresividad dice poco de la pacificación: el género más agresivo puede estar más dotado para hacer las paces que el género más pacífico. La distinción popular entre Marte y Venus da la impresión de que sólo hay una dimensión que considerar, pero tanto los antropoides como las personas son mucho más complejos. La principal razón de la pacificación no es la paz per se, sino los fines compartidos. Esto puede verse después de un trauma común. Por ejemplo, tras el ataque del 11 de septiembre de 2001 al World Trade Center de Nueva York, las tensiones interraciales en la ciudad decayeron. Nueve meses más tarde, los neoyorquinos de todas las etnias a quienes se preguntó sobre las relaciones interraciales las consideraron con mayor frecuencia más buenas que malas. En
los años anteriores una abrumadora mayoría hubiera respondido lo contrario. Tras el ataque, el sentimiento de que «estamos juntos en esto» había propiciado una excepcional unidad y había logrado que la gente se mostrara más tolerante y conciliatoria de lo habitual. De pronto, los grupos étnicos separados pasaron a verse como integrantes de un único grupo ciudadano. Esto tiene sentido a la luz de las teorías de la evolución de la reconciliación en especies tan diversas como las hienas, los papiones y los seres humanos. La dependencia mutua favorece la armonía. Hubo un tiempo en que los biólogos sólo se preocupaban de los ganadores y los perdedores: ganar era bueno y perder, malo. Toda población tenía sus «halcones» y «palomas», y para estas últimas resultaba difícil sobrevivir. El problema es que quién gana y quién pierde representa sólo la mitad de la historia. Si el propio sustento depende de trabajar codo con codo, como es el caso de una miríada de animales, los que inician peleas se arriesgan a perder algo mucho más importante que el conflicto de turno. A veces no se puede ganar una disputa sin perder un amigo. Para prosperar, los animales sociales deben ser halcones y palomas a la vez. Las nuevas teorías ponen el énfasis en la reconciliación, el compromiso y las buenas relaciones. En otras palabras, si se entierran las rencillas no es por amabilidad, sino para mantener la cooperación. En un estudio se adiestró a monos para que cooperaran. Podían comer de una máquina de palomitas de maíz siempre que fueran en parejas. Un mono solo no obtenía nada de la máquina. No tuvieron problemas para aprenderlo. Tras este adiestramiento, se indujeron disputas para ver cuánto tardarían en reconciliarse estos monos. Las parejas de monos que habían aprendido a recurrir el uno al otro para obtener palomitas incrementaron su velocidad de reconciliación. Los monos mutuamente dependientes habían percibido la ventaja de llevarse bien. Sin duda, este principio nos resulta familiar. De hecho, es el ideal subyacente tras la Unión Europea, derivada de la Comunidad Europea fundada en los años sesenta del pasado siglo. Tras un sinfín de guerras en el continente, algunos políticos visionarios argumentaron que la solución al conflicto permanente podría estar en el fomento de los lazos económicos entre las naciones: habría demasiado en juego para continuar con el mismo comportamiento. Como los monos adiestrados para alimentarse juntos, ahora las economías nacionales europeas se alimentan mutuamente. Si una nación invadiera a otra, no haría más que perjudicar su propia economía. Este incentivo para la paz se ha mantenido durante más de medio siglo.
Las soluciones pragmáticas al conflicto, como la formación de la Unión Europea, son típicamente masculinas. Lo digo sin ningún machismo y consciente de que los varones son también responsables de los peores excesos violentos cuando la paz no consigue imponerse. Uno de los escasos estudios sobre la manera en que ambos géneros arreglan sus desavenencias se centraba en los juegos infantiles. Se vio que las niñas juegan en grupos menores y son menos competitivas que los niños. Ahora bien, la duración media de los juegos femeninos era corta, porque a las niñas no se les daba tan bien resolver sus disputas como a los niños. Ellos reñían todo el tiempo y debatían las reglas como pequeños abogados, pero esto nunca ponía fin al juego. Tras cada interrupción, simplemente continuaban. Entre las niñas, en cambio, una riña solía significar el fin del juego, porque no hacían nada por restablecer la cohesión del equipo. La naturaleza de las disputas también difiere. Digamos que el individuo A camina hasta B, y B responde dándose la vuelta y actuando como si A no existiera. Es inimaginable que un niño vea esto como un altercado; si lo ignoran, simplemente busca otra compañía. Para dos niñas, en cambio, un encuentro de esta clase puede ser encarnizado, y reverberar durante horas o días. Un equipo finlandés se dedicó a observar las peleas en el patio de una escuela y contabilizó muchos menos altercados entre las niñas que entre los niños. Esto era lo esperado, pero cuando preguntaron a los escolares al final del día si habían participado en alguna riña, encontraron frecuencias aproximadamente iguales en ambos sexos. A menudo la agresión femenina apenas resulta visible. En su novela Ojo de gato, Margaret Atwood contrastaba los tormentos que se infligen las chicas unas a otras con la competencia franca entre los chicos. Su protagonista se quejaba así: «Pensé en decírselo a mi hermano y pedirle ayuda. Pero ¿decirle qué exactamente? Cordelia no hace nada físico. Si se tratara de chicos que me acosan o se burlan de mí, él sabría qué hacer, pero los chicos no me causan problemas. Contra las chicas y sus indirectas, sus murmuraciones, estaría indefenso». Esta clase de agresión sutil no se desvanece fácilmente, como comprobaron los investigadores finlandeses. La discordia entre las niñas era más duradera que entre los niños. Si se les preguntaba cuánto tiempo podrían estar enfadados con alguien, los niños pensaban en términos de horas, a veces días, mientras que las
niñas declaraban que podían seguir enfadadas ¡de por vida! Los rencores erosionan las relaciones, como explicó una entrenadora de natación a propósito de su paso de entrenar mujeres a entrenar varones. El trabajo con el sexo opuesto le resultaba mucho menos estresante. Si dos chicas tenían alguna desavenencia al principio de la temporada, era poco probable que la situación se enmendara antes de su conclusión. El enfrentamiento se iría enconando día tras día, minando la solidaridad del equipo. Los chicos, en cambio, reñían continuamente; pero por la tarde tomarían una cerveza juntos, y al día siguiente apenas recordarían su enfrentamiento. Para los varones, la rivalidad y las hostilidades no son un obstáculo para las buenas relaciones. En You Just Don’t Understand, la lingüista Deborah Tannen informa sobre conversaciones hostiles seguidas de charlas amigables entre hombres. Éstos usan el conflicto para negociar su rango, y de hecho les encanta rivalizar, incluso con los amigos. Cuando las cosas se calientan, los varones suelen encontrar una manera de rebajar la tensión con un chiste o una disculpa, y esta alternancia entre camaradería y hostilidad tibia les permite mantener los lazos. Por ejemplo, los hombres de negocios pueden gritar e intimidar en una reunión, para luego ponerse a bromear y reír durante una pausa. «No es nada personal» es una puntualización masculina típica después de un agrio intercambio. Si comparamos el conflicto con el mal tiempo, podemos decir que las mujeres intentan evitarlo, mientras que los hombres compran un paraguas. Las mujeres son mantenedoras de la paz, los varones pacificadores. Las amistades femeninas se contemplan a menudo como más profundas e íntimas que las masculinas, que se adaptan mejor a la acción, como ir juntos a eventos deportivos. En consecuencia, las mujeres ven el conflicto como una amenaza a conexiones estimadas. Como Mama y Kuif en la colonia de Arnhem, evitan las confrontaciones a cualquier precio. Las mujeres lo hacen muy bien, como evidencian los lazos duraderos que establecen. Pero la profundidad de sus relaciones también implica que, en caso de desavenencia, son incapaces de decir «no es nada personal». Todo es intensamente personal. Esto hace que la reparación tras la discordia, una vez ésta ha aflorado a la superficie, les resulte más difícil que a los varones. Mediación femenina
Vernon, el macho alfa de la colonia de bonobos de San Diego, perseguía regularmente a un macho más joven, Kalind, hasta obligarlo a meterse en el foso seco. Era como si Vernon quisiera a Kalind fuera del grupo. El joven macho siempre volvía, trepando por la cuerda que colgaba hasta el fondo del foso, sólo para ser perseguido de nuevo. Después de hasta una docena de tales incidentes consecutivos, Vernon solía desistir. Entonces acariciaba los genitales de Kalind o ambos se hacían cosquillas. Sin este contacto amistoso, Kalind no era autorizado a volver. Así, tras salir del foso, lo primero que hacía era rondar al jefe y esperar una señal de cordialidad. Pero, entre los bonobos, las reconciliaciones más intensas y teatrales son siempre entre las hembras, que en un santiamén pasan de la riña al frotamiento genitogenital. Inevitablemente, las reconciliaciones tienen un elemento sexual, y el mismo comportamiento puede servir para prevenir el conflicto. Cuando Amy Parish observó el reparto del alimento en el zoo de San Diego, comprobó que las hembras se acercaban a la comida, ululando ruidosamente, y se entregaban al sexo antes de tocarla. La primera respuesta no era comer o disputarse la comida, sino entablar un contacto físico frenético que servía para calmar el ánimo y preparar el camino para compartirla. Esto se conoce como «celebración», aunque el término «orgía» podría parecer más apropiado. En el mismo zoo tuvo lugar un revelador incidente cuando los bonobos acababan de recibir un almuerzo de corazones de apio que en su totalidad habían sido reclamados por las hembras. Amy estaba tomando fotografías y gesticulaba para que los animales miraran a la cámara. Pero Loretta, que se había apropiado de casi toda la comida, debió de pensar que Amy estaba pidiendo algo para ella. Loretta la ignoró durante unos diez minutos, pero luego se levantó, dividió su apio y arrojó la mitad por encima del foso hacia aquella mujer que reclamaba su atención con tanta desesperación. Esto indica hasta qué punto las hembras habían adoptado a Amy como una de ellas, algo que nunca hicieron conmigo, ya que los antropoides distinguen con precisión el género de las personas. Más tarde, Amy visitó a sus amigos bonobos tras una baja por maternidad. Quería mostrarles a su bebé. La hembra de más edad echó una breve mirada al bebé humano y luego se metió en una jaula adyacente. Amy pensó que estaba molesta por algo, pero resultó que había ido a buscar a su propia cría. Enseguida volvió para sostener a su retoño contra el vidrio y permitir que los dos bebés se miraran a los ojos. Las celebraciones de los chimpancés son ruidosas en extremo. En el zoo,
estos estallidos de alegría se producen cuando los cuidadores se acercan con cubos llenos de comida, y en libertad cuando se captura una presa. Los chimpancés se congregan para abrazarse, acariciarse y besarse. Como en el caso de los bonobos, la fiesta tiene lugar antes de que nadie haya probado la comida. Las celebraciones implican abundante contacto corporal, y marcan una transición a una atmósfera más tolerante en la que todo el mundo tendrá su parte. Pero debo decir que las celebraciones más festivas que he visto nunca en los chimpancés no tienen nada que ver con la comida. Son las que acontecían cada primavera en el zoo de Arhem, cuando los animales oían el sonido de las puertas exteriores al abrirse por primera vez en la temporada. Los chimpancés reconocían de oído todas y cada una de las puertas del edificio. Después de haber pasado cinco meses de invierno confinados en un recinto cerrado con calefacción, estaban ansiosos de relajarse en la hierba. En cuanto escuchaban esas puertas, la colonia prorrumpía en un grito ensordecedor que parecía proceder de una sola garganta. Una vez fuera, la algarabía continuaba mientras los chimpancés se paseaban por la isla en pequeños grupos, saltando y dándose palmadas en la espalda. El humor era decididamente festivo, como si fuera el primer día de una vida nueva y mejor. Sus caras ganarían color al sol, y las tensiones se diluirían en el aire primaveral. Las celebraciones ponen de manifiesto la necesidad de contacto físico en momentos de gran emotividad. Esta necesidad es típica de todos los primates, nosotros incluidos. Nos buscamos unos a otros cuando nuestro equipo consigue una gran victoria o cuando un estudiante se gradúa, pero también en los malos momentos, como en un funeral o después de una calamidad. Esta necesidad de contacto corporal es innata. Algunas culturas promueven el distanciamiento, pero una sociedad desprovista de contacto corporal no sería genuinamente humana. Nuestros parientes primates también entienden esta necesidad de contacto. No sólo lo buscan para ellos, sino que también promueven el contacto entre otros si con ello pueden mejorar una relación tirante. El ejemplo más simple es el de una hembra joven que ha tomado en brazos al hijo de otra hembra. Cuando la cría comienza a llorar, la aprendiza se apresurará a devolverle el ruidoso paquete a su madre, sabiendo que ésta es la manera más rápida de calmarlo. Un ejemplo más sofisticado de inducción al contacto puede observarse cuando dos machos no acaban de reconciliarse tras una confrontación. A veces se sientan a un par de metros de distancia, como si esperaran que el adversario dé el primer paso. La
tirantez entre ambos se evidencia en cómo miran en todas direcciones (el cielo, la hierba, su propio cuerpo) a la vez que evitan escrupulosamente mirarse a los ojos. Este punto muerto puede prolongarse más de media hora, pero puede ser roto por un tercero. Una hembra se acerca a uno de los machos y, tras acicalarlo un momento, camina despacio hacia el otro. Si el primer macho la sigue, lo hace detrás de ella, sin siquiera mirar al otro macho. A veces la hembra vuelve la mirada para ver qué pasa y puede volver atrás para tirar del brazo del macho renuente. Cuando la hembra se sienta al lado del segundo macho, ambos la acicalan, uno a cada lado, hasta que ella simplemente se va y deja que ellos se acicalen el uno al otro. Los machos jadean, farfullan y se dan manotadas más sonoras que antes de la partida de la hembra, sonidos que indican su entusiasmo por el acicalamiento. Este comportamiento, conocido como «mediación», permite que los machos rivales se aproximen sin que uno tenga que tomar la iniciativa, sin tener que mirarse a los ojos y, quizá, sin perder prestigio. La mediación promueve la paz en la comunidad al reunir a los enemistados. Es interesante que sólo sean las hembras las que median, y siempre las de más edad y rango. Esto no es sorprendente porque si un macho se acercara a alguno de los rivales, éstos interpretarían que ha tomado partido en el conflicto. Dada la propensión de los chimpancés machos a establecer alianzas, su presencia no puede ser neutral. Por otro lado, si una hembra joven (especialmente si está en estro) se acercara a uno de los dos machos, esto se interpretaría como una insinuación sexual que no haría más que incrementar la tensión. En la colonia de Arnhem, Mama era la mediadora por excelencia: ningún macho la ignoraría ni iniciaría una pelea que pudiera encolerizarla. También en otras colonias la hembra de mayor rango tenía la aptitud y la autoridad para mediar entre contendientes masculinos. Incluso he visto cómo las otras hembras parecían animar a la hembra alfa a ejercer esta función, acercándose a ella mientras dirigían la mirada a los machos enemistados, como demandándole una intercesión que no les correspondía a ellas mismas. En este sentido, está claro que las hembras antropoides también tienen aptitud para la pacificación, y ciertamente avanzada. Pero nótese que sus mediaciones se relacionan a los machos. Éstos se muestran receptivos a su mediación, mientras que las hembras puede que no lo sean. Nunca he visto a una hembra intentando avenir a dos hembras rivales tras una pelea. Por supuesto, los seres humanos apenas podemos coexistir sin
intermediarios. Esto vale para cualquier sociedad, grande o pequeña. La armonización de intereses en conflicto se institucionaliza y canaliza a través de influencias sociales que incluyen el papel de los ancianos, la diplomacia exterior, los tribunales, los banquetes conciliatorios y los pagos compensatorios. Ante un conflicto, los semai malayos, por ejemplo, celebran la becharaa’, una asamblea formada por los contendientes, sus familiares y el resto de los miembros de la comunidad en la casa del jefe. Los semai saben cuánto está en juego: tienen un proverbio que dice que hay más razones para temer una disputa que para temer a un tigre. La becharaa’ se abre con monólogos de los ancianos, que durante bastantes horas arengan a los presentes sobre las dependencias mutuas dentro de la comunidad y la necesidad de mantener buenas relaciones. Las disputas se asocian con temas serios, como la infidelidad y la propiedad, y se resuelven en deliberaciones que pueden durar días, durante las cuales la comunidad entera examina todos los posibles motivos de los litigantes, las razones por las que se produjo la disputa, y cómo podía haberse evitado. La sesión acaba cuando el jefe conmina a uno o a ambos litigantes a no repetir nunca más lo que han hecho, para no poner en peligro a todo el mundo. El bien común no es algo que deba tomarse a la ligera. O, como dijo Keith Richards a Mick Jagger cuando los Rolling Stones estuvieron a punto de separarse, «Esto es más grande que tú y yo juntos, muchacho». El chivo expiatorio «La victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana», reza el viejo dicho. Aceptar la responsabilidad por algo que ha ido mal no es nuestro fuerte. En política, damos por sentado el juego de echarse las culpas unos a otros. Puesto que nadie quiere cargar con ella, la culpa tiende a viajar. Ésta es la manera fea de resolver las disputas: en vez de reconciliación, celebración y mediación, los problemas entre los de arriba se trasladan a los de abajo. Toda sociedad tiene sus chivos expiatorios, pero el caso más extremo que conozco se relaciona con un grupo de macacos recién establecido. Estos monos tienen jerarquías estrictas, y mientras los de arriba estaban dirimiendo sus rangos respectivos, un proceso que tiende a encarnizarse, nada era más fácil para ellos que volverse contra un pobre subordinado. Una hembra llamada Black era atacada tan a menudo que bautizamos la esquina a la que solía retirarse como «el
rincón de Black». La hembra se acurrucaba allí mientras el resto del grupo se congregaba en torno suyo, las más de las veces gruñendo y amenazándola sin más, pero de vez en cuando la mordían o le arrancaban mechones de pelo. Por mi experiencia con primates, no tiene objeto ceder a la tentación de separar al chivo expiatorio, pues al día siguiente otro individuo habrá tomado su lugar. Existe una necesidad obvia de un receptáculo de tensiones. Pero cuando Black dio a luz a su primer retoño todo cambió, porque el macho alfa protegía a esta cría. El resto del grupo generalizó su animosidad a la familia de Black, así que el bebé también era objeto de amenazas y gruñidos; pero al contar con protección de alto nivel no tenía nada que temer, y parecía un tanto confundido con tanto escándalo. Black pronto aprendió a mantener a su hijo cerca cuando había problemas, porque entonces nadie la tocaría a ella tampoco. El chivo expiatorio resulta tan efectivo porque es un arma de doble filo. En primer lugar, libera la tensión entre los individuos dominantes. Obviamente, atacar a un inocente inofensivo es menos arriesgado que atacarse entre ellos. En segundo lugar, aúna a los dominantes en torno a una causa común. Mientras amenazan al chivo expiatorio están hermanados. A veces se montan y abrazan unos a otros, lo cual indica que siguen unidos. Es una absoluta farsa, por supuesto; el enemigo elegido apenas importa. En un grupo de monos, de vez en cuando todos corrían hasta su vasija de agua para amenazar a su propio reflejo. A diferencia de nosotros y los antropoides, los otros monos no se reconocen en su reflejo, así que encontraron un grupo enemigo que, oportunamente, no les respondía. Los chimpancés de Arnhem tenían otra vía de escape. Si la cuerda se tensaba hasta el punto de ruptura, uno de ellos comenzaba a vociferar hacia el recinto contiguo del león y el guepardo. Los grandes felinos eran enemigos perfectos. La colonia entera pronto estaría gritando con toda la fuerza de sus pulmones a aquellas espantosas bestias, de las que se encontraban prudentemente separados por un foso, una valla y una franja boscosa, y las tensiones se habrían olvidado. Un grupo bien establecido no suele tener un chivo expiatorio particular. De hecho, la ausencia de un cabeza de turco es un signo fiable de estabilidad. Pero el desplazamiento de la agresión, como lo llaman los especialistas, no necesariamente acaba en lo más bajo de la escala social. Alfa amenaza a Beta, que enseguida empieza a buscar a Gamma. Cuando lo encuentra, Beta amenaza a Gamma mientras echa un vistazo a Alfa, porque el resultado ideal es que Alfa se alinee con Beta. El desplazamiento de la agresión puede bajar cuatro o cinco
escalones antes de amainar. A menudo es de baja intensidad (el equivalente de un insulto o un portazo), pero permite que los dominantes se desahoguen. Y todo el mundo en el grupo sabe qué pasa: los subordinados corren a esconderse al primer signo de tensión entre los de arriba. El término «chivo expiatorio» procede del Viejo Testamento, donde se refiere a una de las dos cabras que intervenían en la ceremonia del Día de la Expiación. La primera cabra era sacrificada, mientras que a la segunda se le permitía escapar viva. Esta última recibía en la cabeza todas las iniquidades y transgresiones de la gente antes de ser soltada en una tierra solitaria, que literalmente era un erial y simbolizaba un vacío espiritual. Éste era el modo en que la gente se libraba del mal. De manera similar, el Nuevo Testamento describe a Jesús como el «Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» (Juan 1:29). Para el hombre moderno, el chivo expiatorio se refiere a una demonización, difamación, acusación y persecución inapropiadas. El chivo expiatorio más horrible de la humanidad lo constituyó el Holocausto, pero liberar las propias tensiones a expensas de otros cubre una gama de comportamientos mucho más amplia, que incluye la caza de brujas en la Edad Media, el vandalismo ejercido por los seguidores de un equipo perdedor y el maltrato conyugal que deriva de conflictos en el trabajo. Y los elementos principales de este comportamiento (la inocencia de la víctima y la liberación violenta de tensiones) son llamativamente similares en nuestra especie y en otros animales. El ejemplo por excelencia es la agresión inducida por el dolor en ratas. Colóquense dos ratas en una rejilla de hierro a través de la cual se les da una descarga eléctrica, y en cuanto sientan el dolor se atacarán una a otra. Como la gente que se golpea el dedo con un martillo, las ratas no dudan en «culpar» a algún otro. Nosotros rodeamos este proceso de simbolismo, y escogemos a las víctimas basándonos en cosas como el color de la piel, la religión o un acento extranjero. También nos cuidamos de no admitir nunca el pretexto que representa el chivo expiatorio. En este aspecto somos más sofisticados que ningún otro animal. Pero es innegable que el chivo expiatorio es uno de los reflejos psicológicos más básicos, más poderosos y menos conscientes de la especie humana; un reflejo que compartimos con tantos otros animales que muy bien puede ser innato. El mítico Edipo sirvió de chivo expiatorio durante los disturbios en su ciudad, Tebas. Culpado de una epidemia de peste, era la víctima perfecta, dado que era un forastero criado en Corinto. Lo mismo se aplica a María Antonieta.
La inestabilidad política combinada con su origen austriaco la convertían en un blanco ideal. Hoy día, Microsoft es un chivo expiatorio de la inseguridad en internet; a los inmigrantes ilegales se los culpa del desempleo y la CIA cargó con la responsabilidad de las armas de destrucción masiva nunca encontradas en Iraq. La propia guerra de Iraq es otro buen ejemplo. Como a todos los norteamericanos, el ataque terrorista sobre Nueva York me dejó atónito. Además de mi horror y aflicción iniciales, la rabia pronto entró a formar parte del combinado. Podía sentirla a mi alrededor, y también la sentí filtrarse en mi interior. No estoy seguro de que este sentimiento fuera compartido por la gente de otras partes del mundo: el horror y la aflicción sí, pero la rabia quizá no. Esto podría explicar por qué los acontecimientos posteriores enemistaron tanto a Estados Unidos con otras naciones. De un día para otro, el mundo tenía que vérselas con un oso herido y furioso, despertado de golpe de su letargo por alguien que le había pisado la cola. Como dice una canción popular, un golpe inesperado había hecho que el país se encendiera como el 4 de julio. Tras golpear a Afganistán, el oso enfurecido buscó otro blanco más enjundioso, y ahí estaba Saddam Hussein, odiado por todos, comenzando por su propio pueblo, burlándose del mundo. No importa que no hubiera ninguna conexión probada con el 11 de septiembre: el bombardeo de Bagdad supuso una gran liberación de tensión para el pueblo norteamericano, que lo saludó con banderas ondeando en las calles y aplausos en los medios de comunicación. Inmediatamente después de esta catarsis, sin embargo, las dudas comenzaron a aflorar. Al cabo de año y medio, las encuestas indicaban que la mayoría de los norteamericanos consideraba que la guerra era un error. El desplazamiento de la culpa no enmienda la situación que lo motivó, pero funciona. Sirve para calmar los nervios desquiciados y restaurar la cordura. Como dijo Yogi Berra: «Nunca me culpo a mí mismo cuando no acierto; le echo la culpa al bate». Es una buena manera de salirse de la ecuación, pero su funcionamiento exacto apenas se comprende. Sólo se ha abordado un estudio de lo más innovador, no en las personas, sino en los papiones. Los primatólogos han establecido «líneas directrices» del éxito de un papión macho. La medida del éxito es la cantidad de glucocorticoide (una hormona del estrés que refleja el estado fisiológico) en la sangre. Un nivel bajo significa que uno lleva bien los altibajos de la vida social, que para el papión macho está llena de luchas de poder, desaires y desafíos. Se comprobó que el desplazamiento de la agresión es
un rasgo de personalidad excelente para un papión. Tan pronto como un macho ha perdido una confrontación, descarga su furia en algún incauto de menor tamaño. Los machos que tienden a este comportamiento llevan una vida relativamente libre de estrés. En vez de retirarse a lamentar una derrota, transfieren sus problemas a otros papiones. He oído a mujeres decir que esto es cosa de hombres, que las mujeres tienden a internalizar la culpa, mientras que los varones no tienen reparos en trasladarla a otros. Los hombres prefieren provocar úlceras antes que contraerlas. Es deprimente ver que compartimos esta tendencia —causa de tantas víctimas inocentes— con ratas y primates. Es una táctica profundamente implantada para mantener a raya el estrés a expensas de la moralidad y la justicia. Este mundo atestado En los comienzos de mi carrera científica, una vez pregunté a un célebre experto en violencia humana qué sabía de la reconciliación. Me dio una conferencia acerca de que la ciencia debería centrarse en las causas de la agresión, ya que en ellas se encuentra la clave para su erradicación. Mi interés en la resolución de conflictos le hizo pensar que yo daba la agresión por sentada, algo que él no aprobaba. Su actitud me recordó la de los oponentes a la educación sexual: ¿por qué perder tiempo en mejorar un comportamiento que ni siquiera debería existir? Las ciencias naturales son más directas que las ciencias sociales. Ningún tema es tabú. Si algo existe y puede estudiarse, merece ser investigado. Es así de simple. La reconciliación no sólo existe, sino que está extremadamente extendida entre los animales sociales. Bien al contrario que el experto en violencia, creo que nuestra única esperanza de frenar la agresión reside en una mejor comprensión de nuestro equipamiento natural para manejarla. Fijar la atención exclusivamente en el comportamiento problemático es como si un bombero lo aprendiera todo sobre el fuego y nada sobre el agua. Uno de los desencadenantes de la agresión mencionados a menudo por los científicos es de hecho relativamente irrelevante, sobre todo por los controles y contrapesos que nuestra especie pone en juego: el vínculo entre superpoblación y agresión. El demógrafo inglés decimonónico Thomas Malthus indicó que el crecimiento de la población humana es frenado de manera automática por el
aumento de la degradación y la miseria. Esto inspiró al psicólogo John Calhoun un experimento de pesadilla. Encerró una población de ratas en expansión dentro de un recinto angosto y observó que en poco tiempo los roedores comenzaban a cometer asaltos sexuales, a matarse y hasta a comerse unos a otros. Como había predicho Malthus, el crecimiento de la población se frenó de manera natural. El caos y la desviación del comportamiento llevaron a Calhoun a acuñar la expresión «sumidero comportamental». La conducta normal de las ratas se había ido por el desagüe, por así decirlo. Enseguida, las bandas callejeras se asimilaron a grupos de ratas, los barrios bajos a sumideros comportamentales y las áreas urbanas a zoológicos. Se nos advirtió de que un mundo cada vez más atestado estaba abocado a la anarquía o la dictadura. A menos que dejáramos de reproducirnos como conejos, nuestro destino estaba sellado. Estas ideas se implantaron en la corriente principal del pensamiento hasta el punto de que, si hacemos una encuesta, casi todo el mundo diría que la superpoblación es uno de los principales obstáculos para erradicar la violencia humana. La investigación primatológica sustentó inicialmente este cuadro angustioso. Los científicos comunicaban que los monos urbanos de la India eran más agresivos que los que vivían en el bosque. Otros afirmaban que los primates en cautividad eran excesivamente violentos, y que las jerarquías de dominancia eran un artefacto, porque en libertad imperaban la paz y el igualitarismo. Copiando la hipérbole de los divulgadores, un estudio informaba sobre un «gueto revuelto» entre los papiones. Mientras estuve trabajando con macacos rhesus en el zoo Henry Vilas de Madison, en Wisconsin, recibíamos quejas de que los monos estaban siempre peleando, así que debíamos tenerlos demasiado hacinados. A mí aquellos macacos me parecían perfectamente normales: nunca había visto un grupo de macacos rhesus donde no hubiera riñas. Además, por haberme criado en una de las naciones más densamente pobladas del mundo, soy muy escéptico sobre cualquier vínculo entre hacinamiento y agresión. Simplemente, no lo veo en la sociedad humana. Así, pues, diseñé un estudio a gran escala de macacos rhesus que vivieran en circunstancias particulares durante muchos años, incluso generaciones. Los grupos más apretujados vivían en jaulas, y los más desahogados en una amplia isla arbolada. Los monos de la isla tenían seis veces más espacio per cápita que los enjaulados. Nuestro primer hallazgo fue que, sorprendentemente, la densidad no afecta
en lo más mínimo a la agresividad masculina. De hecho, las mayores tasas de agresión se registraron entre los machos que podían moverse en libertad, no entre los cautivos. Los machos hacinados acicalaban más a las hembras, y éstas los acicalaban más a ellos. El acicalamiento tenía un efecto calmante, pues el ritmo cardiaco de un mono desciende mientras lo acicalan. Las hembras reaccionaban de otra manera. Las monas rhesus tienen un fuerte sentido de pertenencia a un grupo matrilineal. Puesto que estos grupos compiten entre sí, el hacinamiento induce fricciones. Pero no sólo aumenta la agresión, como cabe esperar: también se incrementa el acicalamiento entre hembras de grupos matrilineales distintos. Esto significa que las hembras se esfuerzan en contener las tensiones. En consecuencia, el efecto del hacinamiento es mucho menos marcado de lo que podría esperarse. Hablamos de «contención», lo que significa que los primates tienen maneras de contrarrestar los efectos del espacio reducido. Quizá por su mayor inteligencia, los chimpancés van aún más lejos. Todavía recuerdo un invierno en que el joven aspirante, Nikkie, parecía dispuesto a retar al macho alfa vigente, Luit, en la colonia de Arnhem. Los chimpancés vivían en un recinto cubierto donde la confrontación con el líder establecido sería un suicidio. Después de todo, Luit contaba con el apoyo mayoritario de las hembras, que le habrían ayudado a arrinconar a su adversario si Nikkie hubiera intentado algo. Pero tan pronto como la colonia pudo abandonar su encierro invernal, comenzaron los problemas. Las hembras se mueven más despacio que los machos, y en la espaciosa isla, Nikkie podía eludir con facilidad las defensas femeninas de Luit. De hecho, todas las luchas de poder en Arnhem han tenido lugar al aire libre, nunca en condiciones de confinamiento. Sabemos que los chimpancés tienen visión de futuro, así que no deberíamos descartar que esperen el momento propicio hasta que las condiciones sean favorables para crear agitación. Esta clase de control emocional también se aprecia en la evitación del conflicto cuando los chimpancés están alojados en recintos estrechos. De hecho, la agresión se reduce. Recuerdan a la gente dentro de un ascensor o un autobús lleno, que aplaca las fricciones a base de minimizar las expansiones corporales, el contacto visual y el volumen de voz. Éstos son ajustes a pequeña escala, pero también es posible que culturas enteras se adapten al espacio disponible. La gente de países superpoblados a menudo insiste en la tranquilidad, la armonía, la deferencia, la modulación de la voz y el respeto de la privacidad aunque los tabiques sean literalmente de papel.
Nuestra sofisticada aptitud para adaptarnos a una socioecología particular, como diría un biólogo, explica por qué el número de gente por kilómetro cuadrado no tiene nada que ver con la tasa de muertes violentas. Algunas naciones con tasas de homicidio por las nubes, como Rusia y Colombia, tienen densidades de población muy bajas, y entre las menos violentas encontramos a Japón y Holanda, países atestados a más no poder. Esto también se aplica a las áreas urbanas, donde tienen lugar la mayoría de los crímenes. La metrópoli más abarrotada del mundo es Tokio, y una de las más espaciosas, Los Ángeles. Sin embargo, en Los Ángeles se registran anualmente unos quince homicidios por cada cien mil habitantes, mientras que en Tokio no llegan a dos. En 1950 había 2500 millones de personas en el mundo. Ahora vamos por los 6500 millones. Hay una pronunciada subida desde que se instauró el calendario actual, hace dos milenios, momento en que la población humana mundial estaba entre 200 y 400 millones de personas, según los cálculos. Si la superpoblación lleva a la agresión, deberíamos estar al borde de la combustión total. Por fortuna, procedemos de una larga línea de animales sociales capaces de acomodarse a toda suerte de condiciones, incluyendo algunas tan poco naturales como cárceles, aceras y centros comerciales atestados. La acomodación puede requerir algún esfuerzo, y las desorbitadas celebraciones de cada primavera en el zoo de Arnhem ciertamente indican que los chimpancés prefieren una existencia más desahogada. Pero acomodarse a las apreturas es mejor que la inquietante alternativa predicha por el experimento de Calhoun. Debo añadir, no obstante, que el resultado de Calhoun quizá no fuera atribuible tan solo al hacinamiento. Puesto que las ratas sólo disponían de unos pocos dispensadores de comida, la competencia probablemente también tuvo un papel relevante. Esto es una advertencia para nuestra propia especie en un mundo cada vez más poblado. Tenemos un talento natural infravalorado para acomodarnos a la superpoblación, pero si a ésta le sumamos una escasez de recursos, la combinación muy bien podría conducir a la degradación y la miseria vaticinados por Malthus. Se debe tener en cuenta que Malthus poseía un pensamiento político increíblemente despiadado. Creía que cualquier asistencia a los necesitados iba en contra del proceso natural por el cual se supone que esta gente debe morir. Si había un derecho que el hombre no tenía, dijo, era el derecho a la subsistencia que él mismo no podía procurarse. Malthus inspiró un sistema de pensamiento, conocido como darwinismo social, desprovisto de compasión. En consecuencia,
el interés egoísta es el fluido vital de la sociedad, que se traduce en el progreso del fuerte a expensas del débil. Esta justificación del acaparamiento de los recursos por parte de unos pocos afortunados fue exportada con éxito al Nuevo Mundo, donde llevó a John D. Rockefeller a decir que el crecimiento de un negocio «no es más que el resultado de una ley de la naturaleza y una ley de Dios». Dado el uso y abuso popular de la teoría de la evolución, apenas sorprende que el darwinismo y la selección natural se hayan convertido en sinónimos de la competencia desmedida. El propio Darwin, sin embargo, era todo lo contrario de un darwinista social. Creía que había un margen para la compasión tanto en la naturaleza humana como en el mundo natural. Necesitamos con urgencia de esta compasión, porque la cuestión que afronta una población mundial creciente no es tanto si somos o no capaces de gestionar la superpoblación como si seremos justos y ecuánimes en la distribución de los recursos. ¿Optaremos por la competencia o por la humanidad? Nuestros parientes cercanos pueden darnos algunas lecciones importantes. Nos muestran que la compasión no es una debilidad reciente y antinatural, sino una formidable capacidad que forma parte de nuestra naturaleza, al igual que las tendencias competitivas que aspira a superar.
5 Benevolencia Cuerpos con sentimientos morales Cualquier animal dotado de instintos sociales bien marcados […] inevitablemente adquiriría un sentido o conciencia moral tan pronto como sus capacidades intelectuales hubieran alcanzado, o casi, el mismo grado de desarrollo que en el hombre. Charles Darwin
¿Por qué nuestra maldad debería ser el bagaje de un pasado simiesco y nuestra benevolencia únicamente humana? ¿Por qué no deberíamos buscar la continuidad con otros animales también para nuestros rasgos «nobles»? Stephen Jay Gould
Habían pasado once años desde la última vez que había visto a Lolita. Caminé hasta su jaula y en cuanto la llamé por su nombre vino corriendo a saludarme con jadeos, un comportamiento que los chimpancés reservan a los conocidos. Por supuesto, nos acordábamos el uno del otro. Cuando ella aún vivía en la Yerkes Field Station nos veíamos a diario y nos llevábamos muy bien. Lolita es especial para mí por un simple y encantador detalle que tuvo una vez conmigo y que me dejó claro lo mucho que subestimamos a los antropoides. Es difícil ver bien a un chimpancé recién nacido, que en realidad no es más que una pequeña bola negra pegada al abdomen de su madre. Pero yo estaba ansioso por ver el bebé de Lolita, que había nacido el día anterior. La llamé y señalé su abdomen. Lolita me miró, se sentó y tomó las manos derecha e izquierda del bebé con sus manos derecha e izquierda. Esto suena simple pero, dado que la cría estaba agarrada a ella, tuvo que cruzar los brazos para hacerlo (el movimiento se parecía al que hacemos para quitarnos una camiseta por el dobladillo, agarrándola con los brazos cruzados). Luego levantó lentamente al
bebé mientras lo hacía girar sobre su eje. Suspendido de las manos de su madre frente a mí, al fin pude verle la cara. Cuando comenzó a hacer muecas y a gimotear —los bebés odian perder el contacto con un vientre cálido—, Lolita lo devolvió a su regazo. Con este elegante movimiento, Lolita demostró comprender que yo encontraría más interesante la cara de su recién nacido que su espalda. Adoptar la perspectiva de otro representa un enorme salto en la evolución social. Nuestra regla de oro, «haz por los demás lo que querrías que hicieran por ti», nos pide que nos pongamos en el lugar de los otros. Pensamos que esto es una capacidad exclusivamente humana, pero Lolita me demostró que no estamos solos. ¿Cuántos animales son capaces de hacer lo mismo? Ya he descrito el trato dispensado por Kuni, una hembra de bonobo, a un pájaro herido que encontró en su recinto. Al intentar hacer volar al ave, Kuni reconoció las necesidades de un animal totalmente distinto de ella misma. Hay muchos más ejemplos de bonobos que vislumbran las necesidades ajenas. Uno es el de Kidogo, que padecía una anomalía cardiaca. Era débil, sin el vigor y la autoconfianza de un bonobo macho adulto normal. El día que llegó a la colonia del zoo de Milwaukee, Kidogo estaba completamente confundido por las órdenes cambiantes de los cuidadores en un edificio con el que no estaba familiarizado. No sabía adónde ir si la gente le instaba a trasladarse de una parte a otra del laberinto. Al cabo de un rato, otros bonobos fueron en su ayuda. Se acercaron a Kidogo, lo tomaron de la mano y lo llevaron adonde querían los cuidadores, mostrando que comprendían tanto las intenciones de éstos como el problema de Kidogo. Pronto el recién llegado comenzó a recabar su ayuda. Si se sentía perdido, emitía llamadas de angustia y enseguida acudían otros para calmarlo y hacerle de guía. Que los animales se ayuden mutuamente no es una observación nueva, ni mucho menos, pero no deja de ser intrigante. Si todo lo que importa es la supervivencia del más apto, ¿no deberían abstenerse de todo aquello que no represente un beneficio individual? ¿Por qué ayudar a otro a seguir adelante? Hay dos teorías principales. La primera es que dicha conducta evolucionó para ayudar a la familia y la descendencia y, por ende, a individuos genéticamente emparentados, con lo que el asistente también está obrando en beneficio de sus propios genes. Esta teoría de «la llamada de la sangre» explica, por ejemplo, el sacrificio de las abejas, que dan su vida por la colmena y su reina cuando pican a un intruso. La segunda teoría se basa en la lógica de «si tú rascas mi espalda, yo
rascaré la tuya»; si un individuo apoya a los que le devuelven el favor, ambas partes salen ganando. La ayuda mutua puede explicar alianzas políticas como la establecida entre Nikkie y Yeroen, que se apoyaban mutuamente y compartían la ganancia de poder y los privilegios sexuales. Ambas teorías conciernen a la evolución del comportamiento, pero ninguna nos dice mucho sobre sus motivaciones. La evolución depende del éxito de un rasgo a lo largo de millones de años; las motivaciones surgen del aquí y ahora. Por ejemplo, el sexo sirve a la reproducción, pero cuando los animales copulan no es por el deseo de reproducirse. No conocen la conexión; los impulsos sexuales están separados de la razón de ser del sexo. Las motivaciones tienen vida propia y por eso las describimos en términos de preferencias, deseos e intenciones, y no de valor de supervivencia. Consideremos a los bonobos que ayudaron a Kidogo. Ninguno de ellos era pariente suyo, ni podía esperar mucha compensación de un individuo debilitado. Puede ser que Kidogo simplemente les cayera bien o que se compadecieran de él. Del mismo modo, Kuni expresó preocupación por un pájaro a pesar de que el comportamiento de ayuda seguramente no evolucionó en los bonobos para beneficio de individuos de otras especies. Aun así, una vez que se instaura una tendencia, nada impide que vaya más allá de su origen. En el año 2004, Jet, un perro labrador negro de Roseville, en California, saltó delante de su mejor amigo, un niño que estaba a punto de ser mordido por un crótalo, y se llevó el veneno de la serpiente. Con toda justicia, a Jet se le consideró un héroe. No estaba pensando en él mismo; se comportó como un altruista genuino. Esto ilustra los riesgos que los animales están dispuestos a asumir. La agradecida familia del niño se gastó cuatro mil dólares en transfusiones de sangre y veterinarios para salvar a su perro. Un chimpancé de zoológico fue menos afortunado y perdió la vida en un intento fallido de rescatar a una cría de su misma especie que había caído al agua por la torpeza de su madre. Puesto que los chimpancés no saben nadar, meterse en el agua requiere mucho valor. El comportamiento altruista es corriente en nuestra especie. Una vez a la semana, mi periódico de Atlanta publica una lista de «actos de benevolencia fortuita», con testimonios de gente que fue ayudada por extraños. Una anciana escribía sobre un día en que, después de salir de casa con su marido de ochenta y ocho años, que conducía su vehículo, se encontraron con un gran pino caído que les cerraba el paso. Un desconocido que conducía en sentido contrario paró, saltó
de su camioneta, cortó el tronco con la motosierra que portaba con él y lo arrastró a la cuneta, despejando el camino de la pareja. Cuando la mujer bajó de su vehículo con la intención de pagar al hombre por su servicio, ya se había ido. Ayudar a extraños no siempre es tan fácil. Cuando Lenny Skutnik se zambulló en el helado río Potomac en 1982 para rescatar a la víctima de un accidente aéreo, o cuando civiles europeos escondieron a familias judías durante la segunda guerra mundial, corrieron un enorme riesgo. Durante los terremotos, la gente entra en casas incendiadas o a punto de hundirse para rescatar a extraños. Estas acciones pueden tener una recompensa posterior en la forma de una mención en el telediario vespertino, pero éste nunca puede ser el motivo. Ninguna persona en su sano juicio arriesgaría su vida por un minuto de gloria televisiva. En el caos del 11 de septiembre, en Nueva York hubo numerosos actos de heroísmo anónimo. Pero, aunque nosotros y otros animales sociales ayudemos ocasionalmente a los demás sin pensar en nuestros intereses, yo seguiría diciendo que estas tendencias se originaron a partir del mutualismo y la ayuda a los parientes. Jet, el perro héroe, probablemente veía al niño como un miembro de su manada. Las primeras sociedades humanas deben haber sido terreno abonado para la «supervivencia del más desinteresado» en relación con la familia y los benefactores recíprocos potenciales. Una vez evolucionada esta sensibilidad, su dominio de aplicación se amplió. En algún punto, la compasión se convirtió en un fin en sí mismo: la piedra angular de la moralidad humana y un aspecto esencial de la religión. Así, la Cristiandad nos exhorta a amar al prójimo como a nosotros mismos, a vestir al desnudo, a alimentar al pobre y a atender al enfermo. Pero es bueno tener presente que, al encarecer la benevolencia, las religiones no hacen más que reforzar lo que ya es parte de nuestra humanidad. No están dando la vuelta al comportamiento humano, sino sólo fomentando capacidades preexistentes. ¿Acaso podría ser de otra manera? No se pueden sembrar las semillas de la moralidad en un terreno refractario, como no se puede enseñar a un gato a traer el periódico. ¿Cuán empático es un animal?
Hubo una vez un presidente de una gran nación que fue conocido por una peculiar manifestación facial. En un acto de emoción apenas controlada, se mordió el labio inferior y dijo a su audiencia: «Siento vuestro dolor». Si el gesto fue o no sincero importa poco, la cuestión es la aflicción por los apuros de otros. La empatía y el compañerismo son nuestra segunda naturaleza, tanto que cualquier persona desprovista de estas aptitudes nos parece mentalmente enferma o peligrosa. En las películas no podemos ayudar a los personajes de la pantalla, pero nos metemos en su piel. Nos desesperamos cuando los vemos ahogarse a medida que su gigantesco buque se hunde y nos sentimos exultantes cuando fijan su mirada en los ojos de un amor perdido hace tiempo. No queda un ojo seco en la sala, aunque lo único que hacemos es estar sentados en un sillón y mirar la pantalla. Todos conocemos la empatía, pero tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se convirtiera en tema de investigación. Demasiado blanda para el gusto de los científicos estrictos, la empatía solía meterse en el mismo cajón que la telepatía y otros fenómenos sobrenaturales. Los tiempos han cambiado, como hace poco pusieron de manifiesto mis chimpancés durante una visita de Carolyn Zahn-Waxler, pionera de la investigación de la empatía en niños. Carolyn y yo fuimos a ver la colonia del centro Yerkes. Entre los chimpancés había una hembra llamada Thai que siente una atracción extrema por la gente. De hecho, le interesan más las personas que sus propios congéneres. Cada vez que aparezco en la torre que domina el complejo, se acerca corriendo con sonoros jadeos de saludo. Siempre le devuelvo el saludo y le hablo, después de lo cual se queda sentada mirándome hasta que me voy. Pero esa vez estaba tan enfrascado en mi conversación con Carolyn que apenas les eché un vistazo a los chimpancés. De pronto, nuestra conversación se vio interrumpida por unos fuertes y agudos gritos que captaron nuestra atención. Thai estaba dándose golpes, como hacen los chimpancés cuando tienen una rabieta, y pronto sus congéneres la rodearon besándola o abrazándola brevemente en un intento de tranquilizarla. Enseguida comprendí por qué estaba armando aquel alboroto y la saludé de manera efusiva, alargándole una mano desde la distancia. Le expliqué a Carolyn que esta chimpancé se sentía desairada porque no le había dicho hola. Thai se quedó mirándome con una sonrisa nerviosa en la cara hasta que finalmente se calmó. Lo más interesante de este incidente no fue que Thai se ofendiera por mi
descortesía, sino la reacción del grupo. Carolyn reconoció la pauta. Era justo la clase de comportamiento que ella estudia en niños. Otros intentaron aliviar el desasosiego de Thai. De hecho, Carolyn demostró esta aptitud en animales aunque éstos nunca fueran su centro de atención. Cuando su equipo visitó casas para ver cómo respondían los niños a miembros de la familia instruidos para simular tristeza (sollozando), dolor (gritando «¡ay!») o malestar (tosiendo y sofocándose), descubrieron que los niños de poco más de un año de edad ya confortan a los otros. Esto es un hito en su desarrollo: una experiencia desagradable en alguien conocido induce una respuesta de preocupación, como dar palmaditas o frotar el daño de la víctima. Puesto que estas expresiones de compasión surgen en virtualmente todos los miembros de nuestra especie, son un logro tan natural como los primeros pasos. No hace tanto tiempo se consideraba que la empatía requiere del lenguaje. Por alguna razón, una hueste de científicos ve el lenguaje como la fuente de la inteligencia humana y no como su producto. Puesto que el comportamiento de los niños de un año ciertamente está más adelantado que sus habilidades verbales, la investigación de Carolyn demostró que la empatía se desarrolla bastante antes que el lenguaje. Esto es relevante para la investigación animal, que por fuerza se ocupa de criaturas no verbales. Su equipo descubrió que las mascotas domésticas, en particular los perros y gatos, reaccionaban como los niños al sufrimiento simulado de algún miembro de la familia. El animal se acercaba al afligido y apoyaba la cabeza en su regazo en lo que parecía un gesto de preocupación. Juzgados por el estándar aplicado a los niños, las mascotas también manifestaban empatía. Este comportamiento es aún más llamativo en el caso de los antropoides, en que se conoce como «consolación». Constatamos la consolación después de que se produzca una pelea espontánea entre nuestros chimpancés, tras la cual anotamos si los espectadores se acercan a la víctima para confortarla, como hacen a menudo, con abrazos y acicalamientos. No es inusual que un joven antropoide caiga de un árbol y se ponga a gritar; invariablemente, otros acuden enseguida a tomarlo en sus brazos y mecerlo. Ésta fue la respuesta de Binti Jua hacia el niño caído en el zoo Brookfield de Chicago. Si un adulto pierde una pelea con un rival y se sienta gritando solo en un árbol, otros subirán para acariciarlo y calmarlo. La consolación es una de las respuestas más comunes
entre los antropoides. Reconocemos esta conducta porque es idéntica a la nuestra, salvo en los bonobos, en los que ocasionalmente adquiere tintes sexuales. La respuesta empática es una de las más intensas; de hecho, más que la proverbial devoción de los monos por los plátanos. Esto fue señalado por primera vez por una psicóloga rusa de principios del siglo XX, Nadie LadyginaKohts, que había criado un joven chimpancé, Yoni, en su casa. Cada día, Kohts tenía que vérselas con su comportamiento revoltoso, hasta que descubrió que la única manera de hacer que Yoni bajara del techo era apelar a su preocupación por ella: «Si simulo que lloro, cerrando los ojos y sollozando, Yoni deja su juego o cualquier otra actividad y enseguida corre hacia mí, todo preocupación, desde los lugares más remotos de la casa, como el tejado o el techo de su jaula, de donde no podía hacerlo bajar a pesar de mis persistentes llamadas y ruegos. Corre precipitadamente en torno mío, como si buscara al ofensor; me mira a la cara y toma tiernamente mi barbilla con la palma de su mano, acaricia mi cara con su dedo, como si intentara comprender qué ocurre». En su definición más simple, la empatía es la capacidad de afectarse por el estado de otro individuo o criatura. Esto puede consistir en un simple movimiento corporal, como cuando imitamos el comportamiento de otros. Ponemos los brazos detrás de la cabeza si otros hacen lo mismo y seguimos a nuestros colegas de reunión al cruzar o descruzar las piernas, inclinarse hacia delante o atrás, arreglarse el pelo, poner los codos en la mesa, etcétera. Lo hacemos de manera inconsciente, sobre todo con compañeros que nos gustan, lo que puede explicar por qué las parejas que han vivido mucho tiempo juntas a menudo se parecen. Sus modales y su lenguaje corporal han convergido. Sabedores del poder del mimetismo corporal, los investigadores pueden manipular las impresiones mutuas de la gente. Una persona que adopta posturas corporales desviadas de las nuestras (porque se le ha dicho que lo haga así) no nos inspira tan buenos sentimientos como alguien que copia cada movimiento nuestro. Cuando la gente dice que ha «conectado», o que se está enamorando, está dejándose influir inconscientemente por la cantidad de mimetismo corporal reflexivo, así como por otras señales sutiles de accesibilidad, como mantener las piernas separadas o cerradas, levantar o cruzar los brazos, etcétera.
Cuando era niño, imitaba de manera involuntaria los movimientos corporales de otros, en especial si yo era parte activa, como en los deportes. En algún momento me di cuenta de este comportamiento e intenté suprimirlo, pero no pude. Tengo una fotografía mía durante un partido de voleibol en la que estoy saltando y actuando como si golpeara la pelota, aunque en realidad quien lo hace es uno de mis hermanos. Tan sólo estoy representando lo que pienso que él debería hacer. Esta tendencia se aprecia con facilidad cuando los padres dan de comer a sus pequeños. Mientras acercan una cuchara llena de papilla a la boca del bebé, los adultos abren su propia boca cuando se supone que la criatura debe abrir la suya y, a menudo, incluso efectúan movimientos de deglución. De modo similar, cuando los niños ya mayores hacen de actores en la escuela, los padres asistentes susurran las palabras que se supone deben decir sus hijos. La identificación corporal es corriente en los animales. Un amigo mío se fracturó una vez la pierna derecha. Al cabo de unos días su perro comenzó a cojear y arrastrar la pata trasera derecha. Un veterinario lo reconoció a fondo y no encontró ninguna anomalía. Cuando, semanas más tarde, a mi amigo le quitaron el yeso, el perro volvió a caminar normalmente. De modo similar, en la colonia de Arnhem, una vez Luit se lastimó una mano tras una pelea y comenzó a apoyarse sobre la muñeca en vez de en los nudillos, lo que le hacía caminar de manera estrafalaria. Poco después, todos los jóvenes de la colonia comenzaron a caminar de la misma manera y siguieron practicando este juego durante meses, hasta bastante después de que Luit hubiera vuelto a apoyar su mano normalmente. Katy Payne ha descrito una identificación corporal más inmediata en elefantes: «Una vez vi a una madre elefante interpretar una sutil danza de trompa-y-pata mientras, sin avanzar, miraba cómo su hijo perseguía un ñu que huía. Yo misma he danzado así mientras contemplaba las hazañas de mis hijos; uno de ellos, no puedo resistirme a contarlo, es un acróbata de circo». Los monos se rascan si ven a otro hacerlo, y los antropoides bostezan si se les muestra un vídeo de un congénere bostezando. Nosotros hacemos lo mismo, y no sólo en relación con nuestra especie. En una ocasión asistí a un pase de diapositivas con imágenes de animales bostezando y me vi rodeado de una audiencia de bocas abiertas. Yo mismo era bastante incapaz de mantener la mía cerrada. Un equipo de la Universidad de Parma, en Italia, descubrió que los monos tienen células cerebrales especiales que se activan no sólo cuando el mono agarra un objeto con la mano, sino cuando ve a otro hacerlo. Por eso se conocen como neuronas espejo. Los animales sociales se relacionan a un nivel
mucho más básico de lo que habían sospechado los científicos. Estamos equipados para conectar con los que nos rodean y entrar en resonancia con ellos, incluso emocionalmente. Es un proceso por entero automático. Si se nos pide que miremos fotografías de expresiones faciales, involuntariamente copiamos la expresión que vemos. Lo hacemos incluso cuando la foto se muestra de modo subliminal, esto es, sólo durante unos milisegundos. Aunque no seamos conscientes de la expresión, nuestros músculos faciales la evocan. Hacemos lo mismo en la vida real, tal como se refleja en aquella letra clásica de Louis Armstrong: «Cuando sonríes […] el mundo entero sonríe contigo». Puesto que la imitación y la empatía no requieren lenguaje ni conciencia, no debería sorprendernos descubrir formas simples de relacionarse con los otros en toda clase de animales, incluyendo la demonizada rata. Ya en 1959 se publicó un artículo con el provocativo título de «Reacciones emocionales de las ratas al dolor ajeno», donde se demostraba que las ratas dejan de apretar la palanca de su dispensador de comida si cada vez que la presionan la rata de al lado recibe una descarga eléctrica. ¿Por qué las ratas no se limitan a ignorar al animal que salta de dolor sobre una rejilla eléctrica y continúan procurándose comida? En un experimento clásico (que yo no repetiría por razones éticas) los monos mostraron una inhibición aún más fuerte. Un mono dejó de responder durante cinco días y otro durante doce días después de ver que un compañero recibía una descarga cada vez que tiraban de un asa para procurarse comida. Estos monos estaban literalmente pasando hambre para evitar infligir dolor a otros. En todos estos estudios, la probable explicación no es la preocupación por el bienestar del prójimo, sino el sufrimiento causado por el sufrimiento ajeno. Esta respuesta tiene un enorme valor de supervivencia. Si otros dan muestras de miedo y sufrimiento, puede que haya buenas razones para que uno también deba preocuparse. Si un ave posada en el suelo echa de pronto a volar, la bandada entera emprenderá el vuelo, antes de saber siquiera qué ocurre. La que se quede atrás puede convertirse en presa. Por eso el pánico se propaga tan deprisa también entre la gente. Hemos sido programados para no querer ver ni oír el dolor ajeno. Por ejemplo, los niños pequeños a menudo lloran y corren hacia sus madres en busca de consuelo cuando ven a otro niño caer y llorar. No están preocupados por el otro niño, sino abrumados por las emociones que expresa. Sólo más adelante, cuando los niños son capaces de distinguir entre el yo y el otro, separan las emociones vicarias de las propias. El desarrollo de la empatía comienza sin tal
distinción, quizá de manera similar a la vibración inducida en una cuerda por la vibración de otra cuerda. Las emociones tienden a despertar emociones correspondientes, desde la risa y la alegría hasta el bien conocido fenómeno de una habitación llena de niños pequeños llorando. Ahora sabemos que el contagio emocional reside en partes del cerebro de tal antigüedad que las tenemos en común con animales tan diversos como las ratas, los perros, los elefantes y los monos. En la piel del otro Cada época ofrece a la humanidad su propia distinción. Nos vemos a nosotros mismos como especiales, pero siempre buscamos una confirmación. Esta búsqueda quizá partiera de la definición platónica del hombre como la única criatura a la vez desnuda y bípeda. Esto parecía suficiente hasta que Diógenes se presentó en el foro con un pollo desplumado, que soltó con las palabras «He ahí el hombre de Platón». A partir de entonces, la definición platónica se amplió con la coletilla «y con uñas anchas». Mucho más tarde, la confección de herramientas se consideraba tan especial que apareció un libro con el título Man the Tool-Maker [El hombre, creador de herramientas]. Esta definición se mantuvo hasta el descubrimiento de que los chimpancés salvajes se hacían esponjas con hojas masticadas hasta formar una bola y limpiaban de hojas una rama antes de usarla como vara. Incluso los cuervos son capaces de doblar un alambre para formar un anzuelo con el que pescar comida de una botella. Adiós al hacedor de herramientas. La siguiente distinción recurrió al lenguaje, definido inicialmente como comunicación simbólica. Pero cuando los lingüistas supieron de las aptitudes lingüísticas de los antropoides, vieron que la única manera de mantener fuera a estos intrusos era olvidarse del simbolismo y enfatizar la sintaxis. El lugar especial de la humanidad en el cosmos consiste en distinciones abandonadas y porterías móviles. La afirmación de unicidad en boga echa mano de la empatía. No se trata de la conectividad emocional per se, difícil de negar en otros animales, sino de la llamada teoría de la mente. Esta rebuscada expresión se refiere a la capacidad de reconocer los estados mentales de los otros. Si en una fiesta me encuentro con alguien de quien supongo cree que nunca nos hemos visto antes, aunque yo estoy
seguro de lo contrario, tengo una teoría de lo que pasa por su cabeza. Adoptar una perspectiva ajena revoluciona la manera en que las mentes se relacionan entre sí. En tanto en cuanto algunos científicos afirman que esta aptitud es específicamente humana, resulta irónico que el concepto mismo de teoría de la mente partiera de un estudio de la década de 1960 con primates. Si a una chimpancé llamada Sarah se le daba a elegir entre varias imágenes, seleccionaba la de una llave si veía a alguien luchando con una puerta cerrada, o la de una persona subida a una silla si veía a alguien saltando para intentar alcanzar un plátano. Se concluyó que Sarah reconocía las intenciones ajenas. Desde este descubrimiento ha florecido toda una industria de investigación de la teoría de la mente en niños, mientras que la investigación en primates ha pasado por altibajos. Unos cuantos experimentos con chimpancés han fracasado, de lo que algunos han concluido que los antropoides carecen de una teoría de la mente. Pero los resultados negativos son difíciles de interpretar. Como dice la vieja máxima, «la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia». Un problema cuando se comparan monos y niños es que el experimento es invariablemente humano, de manera que sólo los primeros se encuentran con una barrera de especie. ¿Y quién dice que los monos piensan que la gente se atiene a sus mismas leyes? Para ellos, debemos parecer seres de otro planeta. Por ejemplo, hace poco mi ayudante me informó de una pelea en la que Socko había resultado herido. Al día siguiente me dirigí hasta él y le pedí que se diera la vuelta, cosa que hizo de buen grado (me conocía desde su juventud) para mostrarme el corte de su espalda. Piénsese en esto desde la perspectiva antropoide. Son animales inteligentes que siempre intentan entender qué ocurre. Socko se habrá preguntado cómo supe lo de su herida. Si damos la impresión de ser dioses omniscientes, ¿acaso esto no nos invalida para experimentos sobre la conexión entre ver y conocer, que es la piedra angular de la teoría de la mente? Todo lo que ha hecho la mayoría de tales experimentos es examinar la teoría antropoide de la mente humana. Habría que centrarse en la teoría antropoide de la mente antropoide. Cuando un discípulo creativo, Brian Hare, se las arregló para dejar fuera al experimentador humano, vio que los chimpancés advierten que si otro ha visto comida escondida, este individuo lo sabe. Brian puso a prueba a nuestros chimpancés incitando a un individuo de bajo rango a tomar comida delante de otro superior en la jerarquía. El subordinado fue a por golosinas que el otro no podía haber visto. En otras palabras, los chimpancés saben qué saben los otros y
se valen de esta información para beneficio propio. Esto vuelve a dejar bien abierta la cuestión de la teoría de la mente animal. En un giro inesperado (porque el debate versaba sobre seres humanos y antropoides), investigadores de la Universidad de Kioto han observado que un mono capuchino ha ejecutado con éxito unas cuantas tareas del tipo ver-conocer. Estos resultados positivos bastan para poner un gran interrogante detrás de los resultados negativos previos. Esto me recuerda un periodo de la casi centenaria historia del Yerkes Primate Center en el que algunos psicólogos ensayaron técnicas skinnerianas con los chimpancés. Una estrategia consistía en privar a los animales de alimento hasta que perdieran un 20 por ciento de su peso corporal. Esta técnica incrementa la motivación en tareas orientadas a la obtención de alimento en ratas y palomas. Pero con los chimpancés no funcionó. Los animales estaban tan decaídos y obsesionados con la comida que no prestaban atención a la tarea encomendada. Los primates necesitan disfrutar de lo que hacen para hacerlo bien. Los drásticos procedimientos de los psicólogos habituados a las ratas crearon tensiones en el centro, incluyendo la alimentación de los chimpancés a escondidas por el personal disconforme. Cuando los investigadores se quejaron al director de que sus chimpancés no eran ni de lejos tan inteligentes como se había pretendido, éste explotó y les recordó que «no hay animales estúpidos, sólo experimentos inadecuados». La única manera de llegar al fondo de la inteligencia antropoide es diseñar experimentos que los atraigan intelectual y emocionalmente. Unas cuantas tazas con golosinas escondidas apenas merecen su atención. Lo que les interesa son las situaciones sociales que involucran a individuos cercanos a ellos. Rescatar a una cría de un ataque, superar tácticamente a un rival, evitar los conflictos con el jefe y fugarse con una pareja son la clase de problemas que les gusta resolver a los chimpancés. La manera en que Lolita dio la vuelta a su bebé para mostrármelo, el modo en que Kuni socorrió a un pájaro, la forma en que otros bonobos llevaban a Kidogo de la mano, todo ello sugiere que algunos problemas de la vida real se resuelven poniéndose en el lugar del otro. Aunque estas historias se refieren a un único evento no repetido, les concedo gran importancia. Las anécdotas pueden ser increíblemente significativas. Después de todo, un paso de un hombre en la Luna ha bastado para hacernos afirmar que ir allá está dentro de nuestra capacidad. Si un observador experimentado y fiable informa
acerca de un incidente notable, es mejor que la ciencia le preste atención. Y no tenemos sólo una o dos historias de éstas para ofrecer, sino muchas. Permítaseme exponer unos cuantos ejemplos más. El foso de dos metros de profundidad frente al viejo recinto de bonobos en el zoo de San Diego había sido vaciado para limpiarlo. Una vez completada la limpieza y soltados los bonobos, los cuidadores fueron a abrir la llave de paso para rellenar el foso con agua cuando, de pronto, un viejo macho llamado Kakowet apareció en su ventana gritando y agitando los brazos frenéticamente para llamar su atención. Después de tantos años, estaba familiarizado con la rutina de la limpieza. Resultó que varios bonobos juveniles se habían metido en el foso y no podían salir. Los cuidadores trajeron una escalera y todos los bonobos subieron por ella menos uno, el más pequeño, al que el propio Kakowet ayudó a salir. Esta historia es congruente con mis propias observaciones en el mismo recinto, y el mismo foso, una década más tarde. Para entonces, y en vista de que los bonobos no saben nadar, la dirección del zoo, con buen criterio, había decidido que no se llenara el foso con agua. Una cadena colgante permitía que los bonobos visitaran el foso vacío siempre que quisieran. Resulta que cuando el macho de más edad, Vernon, se metía en el foso, en ocasiones el otro macho adulto del grupo, Kalind, se apresuraba a izar la cadena, y luego se quedaba mirando a Vernon desde arriba con una expresión facial de juego y dando palmadas en la pared del foso. Esta expresión, con la boca abierta, es el equivalente de la risa humana; Kalind estaba riéndose del jefe. En varias ocasiones, Loretta, la única hembra adulta del grupo, acudía al rescate de su pareja volviendo a lanzarle la cadena y montando guardia hasta que había salido. Ambas observaciones nos dicen algo sobre ponerse en el lugar de otro. Kakowet pareció darse cuenta de que llenar el foso cuando los bonobos jóvenes aún estaban dentro no era una buena idea, aunque, obviamente, esto no le habría afectado a él. Tanto Kalind como Loretta parecían saber que la cadena estaba allí para permitir la salida del fondo del foso y actuaban en consecuencia, el uno para fastidiar y la otra para auxiliar a la parte dependiente. Durante un invierno en el zoo de Arnhem, tras limpiar el recinto y antes de soltar a los chimpancés, los cuidadores regaron todos los neumáticos del recinto y los colgaron de un palo horizontal encajado en la estructura para escalar. Krom estaba interesada en un neumático donde todavía quedaba agua. Desafortunadamente para ella, este neumático concreto era el último de la fila,
con seis o más pesados neumáticos por delante. Tiraba y tiraba del neumático, pero no podía sacarlo del palo. Probó en sentido contrario, pero entonces era la estructura la que le impedía sacarlo. Estuvo dando vueltas a este problema en vano durante más de diez minutos, ignorada por todo el mundo excepto por Jakie, un joven chimpancé de siete años del que Krom se había hecho cargo. En cuanto Krom abandonó y se fue, Jakie se aproximó a la escena y, sin vacilar, tiró de los neumáticos uno a uno hasta sacarlos del palo, comenzando por el de la punta, luego el segundo y así sucesivamente, como haría cualquier chimpancé sensato. Cuando llegó al último neumático, lo sacó con cuidado para no derramar el agua, se lo llevó sin volcarlo y lo dejó de pie enfrente de su tía. Krom aceptó el presente sin ningún signo especial de agradecimiento, y ya estaba bebiendo agua con la mano cuando Jakie se fue. Que Jakie socorriera a su tía no es tan inusual. Lo destacable es que, como Sarah en los experimentos originales de la teoría de la mente, se hiciera una idea correcta de las intenciones de Krom. Fue capaz de captar lo que quería su tía. Este apoyo orientado es típico de los antropoides, pero es rara o inexistente en el resto de los animales. Como hemos visto en el caso de Kuni y el pájaro, los chimpancés y bonobos se ocupan de otras especies. Esto puede sonar paradójico, dado que los chimpancés salvajes matan brutalmente y devoran a los monos. ¿Pero es esto tan difícil de entender en realidad? Nosotros también somos ambivalentes. Nos encanta tener animales como mascotas, pero también los matamos (a veces a esas mismas mascotas). Así pues, el que los chimpancés respondan algunas veces positivamente a presas potenciales no debería sorprendernos. Una vez vi a la colonia entera del centro Yerkes presenciando con atención la captura de un macaco rhesus escapado que se había internado en el bosquecillo que rodeaba su espacio. Los intentos de atraer al mono a su recinto habían fracasado y la situación se hizo peliaguda cuando se subió a un árbol. Bjorn, por entonces todavía joven, comenzó a gimotear mientras tomaba la mano de una hembra mayor que tenía al lado. La inquietud de Bjorn coincidió con el aferramiento del mono a una rama inferior del árbol; acababan de clavarle un dardo tranquilizante. El personal del centro esperaba debajo del árbol con una red. Aunque ésta era una situación en la que nunca se había encontrado él mismo, Bjorn parecía identificarse con el mono: emitió otro sollozo justo cuando el fugado caía a la red. En momentos emocionalmente significativos, los antropoides son capaces
de ponerse en el lugar de otro. Pocos animales tienen esta capacidad. Por ejemplo, todos los científicos que se han puesto a buscar conductas de consolación en monos no antropomorfos han vuelto con las manos vacías. No encontraron nada parecido a lo que vemos en los chimpancés. Los monos no antropomorfos no proporcionan consuelo ni a sus propios hijos cuando son mordidos. Los protegen, desde luego, pero sin los abrazos y caricias con los que las madres antropoides calman a sus crías alteradas. Esto humaniza el comportamiento de los antropoides. ¿Qué es lo que nos separa a antropoides y humanos del resto de los primates? Parte de la respuesta quizá resida en una mayor autoconciencia, porque hay una segunda diferencia que se conoce desde hace aún más tiempo. Los antropoides son los únicos primates, aparte de nosotros, que reconocen su propio reflejo en un espejo. El autorreconocimiento se comprueba pintando un punto coloreado en una parte corporal no directamente visible por el animal, como la frente, sin que éste lo advierta. Después se le proporciona un espejo y se observa su reacción. Guiados por su reflejo, los chimpancés se rascan la zona pintada e inspeccionan los dedos que la tocaron, lo que indica su reconocimiento de que el punto coloreado que ven en el espejo está en su frente. Los monos no antropomorfos no establecen tal conexión. Cada mañana, cuando nos afeitamos o maquillamos, ejercemos esta aptitud. Reconocer nuestra imagen en el espejo nos parece enteramente lógico, pero no es algo que esperemos de ningún otro animal. Imaginemos que nuestro perro pasara junto al espejo del recibidor y se parara en seco como hacemos nosotros cuando algo inusual nos llama la atención, estirara la cabeza y revisara su imagen en el espejo, sacudiendo la cabeza para recomponer una oreja doblada o desprenderse de una ramita adherida a su pelaje. ¡Nos quedaríamos de piedra! Los perros nunca hacen esto, pero es justo la clase de atención que dedican los antropoides a sí mismos. Si me aproximo a mis chimpancés con gafas de sol, como ocurre a menudo en verano, hacen extrañas muecas mientras miran mis gafas. Estiran la cabeza hacia mí hasta que me las quito y se las acerco a modo de espejo. Las hembras se dan la vuelta para mirar sus traseros —una obsesión lógica dado el atractivo de esta parte corporal para los machos— y la mayoría de chimpancés abre la boca para inspeccionar el interior, y se guían por su reflejo para tocarse los dientes con la lengua o hurgárselos con los dedos. A veces llegan incluso a «embellecerse». Cuando tenía un espejo delante, Suma, una orangután de un zoo alemán, recogía hojas de lechuga y col de su jaula, las colocaba una
encima de otra y luego se las ponía en la cabeza. Mirándose al espejo, Suma retocaba cuidadosamente su sombrero vegetal. ¡Uno juraría que se estaba preparando para una boda! La conciencia de lo que somos afecta a nuestra manera de tratar a los demás. Para cuando los niños comienzan a reconocerse en el espejo, entre los dieciocho y los veinticuatro meses de edad, también adquieren la capacidad de ayuda ajustada a las necesidades ajenas. Su desarrollo evoca la transformación durante nuestra evolución: el reconocimiento de uno mismo y las formas superiores de empatía surgieron juntos en la rama que condujo a los antropoides y al género humano. La conexión entre estas capacidades fue predicha hace décadas por Gordon Gallup, el psicólogo norteamericano que empleó espejos por primera vez para estudiar primates. Gallup consideraba que la empatía requiere conciencia de uno mismo. Puede que, para actuar en bien de algún otro, uno tenga que separar sus propias emociones y su situación de las de ese otro, que debe verse como una entidad independiente. La misma distinción entre el yo y el otro nos permite reconocer que nuestra imagen especular, que actúa exactamente como nosotros, no es una entidad independiente, de lo que concluimos que debe ser una representación nuestra. Cuando se trata de estas capacidades, sin embargo, no deberíamos descartar a otros animales. Muchas especies son extremadamente sociables y cooperativas, lo que las convierte en candidatas excelentes a formas superiores de empatía. Acude a la mente el caso de los elefantes y los delfines. Se sabe que los elefantes se valen de la trompa y los colmillos para ayudar a levantarse a camaradas debilitados o caídos. También emiten gruñidos tranquilizadores para calmar a las crías alteradas. En cuanto a los delfines, se sabe que han salvado a compañeros mordiendo el cable de un arpón para romperlo, o rescatándolos de una red para atunes donde quedaron atrapados y que sostienen a los enfermos cerca de la superficie para evitar que se ahoguen. Socorren a la gente de la misma manera, como en un caso reciente de cuatro nadadores a quienes los delfines defendieron de un tiburón de tres metros frente a las costas de Nueva Zelanda. Las similitudes con la consolación y la ayuda orientada de los antropoides llevan a preguntarse cómo responden elefantes y delfines a sus imágenes en un espejo. En el caso de los elefantes la cuestión sigue abierta, pero no parece coincidencia que el único animal no primate para el que existen indicios claros de reconocimiento propio sea el delfín. Cuando se marcó a delfines mulares del acuario de Nueva York con puntos coloreados, se vio que se miraban durante
más tiempo a un espejo que cuando no estaban marcados. Lo primero que hacían al llegar al espejo, situado a cierta distancia del lugar donde se efectuaba el marcado, era retorcerse para ver mejor sus puntos de pintura. La empatía está ampliamente extendida entre los animales. Va desde la imitación corporal (bostezar cuando otros bostezan) hasta el contagio emocional en resonancia con el miedo o la alegría de otros. En el nivel más elevado, encontramos la compasión y la ayuda orientada. Puede que la empatía haya alcanzado su culminación en nuestra especie, pero otros animales nos siguen de cerca; sobre todo los antropoides, los delfines y los elefantes. Estos animales comprenden los apuros del prójimo lo bastante bien como para ofrecer una ayuda adecuada. Arrojan una cadena a los que necesitan subir, sostienen a los que necesitan una bocanada de aire y toman de la mano a un congénere desorientado. Puede que no conozcan la regla de oro, pero sin lugar a dudas parecen seguirla. El mundo de Spock KIRK: Señor Spock, ha construido usted un ordenador espléndido. SPOCK: Es usted muy amable, capitán.
Imaginemos un mundo poblado por criaturas como el superlógico señor Spock de Star Trek. Si ocasionalmente surgiera una emoción, nadie sabría qué hacer con ella. Al atender sólo al contenido lingüístico, pasarían por alto los cambios en el tono de voz y nunca practicarían el equivalente humano del acicalamiento: la conversación banal. Carentes de toda conexión natural con los otros, la única forma que tendrían estas criaturas de entenderse con el prójimo sería a través de un arduo proceso de preguntas y respuestas. Toda una literatura centrada exclusivamente en el aspecto despiadado de la evolución nos ha retratado como habitantes de un universo autista. Se nos dice que la benevolencia es algo que la gente sólo ejerce bajo presión y que la moralidad es poco más que una fachada, una delgada funda que esconde una naturaleza egoísta. ¿Pero quién vive en un mundo así? Un grupo de pirañas que
se muestran amables sólo porque quieren impresionar nunca desarrollará la clase de sociedad de la que dependemos. Las pirañas, que no se preocupan unas de otras, carecen de moralidad tal como la conocemos. La clave es la dependencia mutua. Las sociedades humanas son sistemas de apoyo en los cuales la debilidad no tiene por qué significar la muerte. El filósofo Alasdair MacIntyre abre su libro Animales racionales y dependientes con una reflexión sobre la vulnerabilidad humana. Durante muchas fases de la vida, sobre todo en la infancia y en la vejez, pero también entre ambas, nos encontramos en las manos cuidadoras de otros. Somos seres inherentemente necesitados. Entonces, ¿por qué la religión y la filosofía occidentales prestan tanta más atención al alma que al cuerpo? Nos retratan como cerebrales, racionales y dueños de nuestros destinos; nunca enfermos ni hambrientos de comida o sexo. Nuestros cuerpos y emociones sólo se reconocen como debilidades. Durante un debate público sobre el futuro de la humanidad, un respetado científico auguró que en un par de siglos adquiriríamos un pleno control científico de nuestras emociones. ¡Parecía estar deseando que llegara ese día! Pero sin emociones difícilmente sabríamos qué decisiones tomar en la vida, porque las elecciones se basan en preferencias, y éstas son, en última instancia, emocionales. Sin emociones no conservaríamos recuerdos, porque son las emociones las que los hacen relevantes. Sin emociones permaneceríamos indiferentes a los otros, que a su vez permanecerían indiferentes a nosotros. Seríamos como barcos que navegan sin detenerse. La realidad es que somos cuerpos nacidos de otros cuerpos, cuerpos que alimentan otros cuerpos, cuerpos que se relacionan sexualmente con otros cuerpos, cuerpos que buscan un hombro en el que apoyarse o llorar, cuerpos que viajan largas distancias para estar cerca de otros cuerpos, etcétera. ¿Valdría la pena vivir la vida sin estas conexiones y las emociones que despiertan? ¿Cuán felices seríamos, sobre todo si se tiene en cuenta que la felicidad, también, es una emoción? De acuerdo con MacIntyre, nos hemos vuelto olvidadizos de hasta qué punto nuestras preocupaciones básicas son las de un animal. Celebramos la racionalidad, pero cuando los impulsos aprietan le damos poco peso. Como sabe cualquier padre que ha intentado infundir sensatez en un adolescente, el poder persuasivo de la lógica es sorprendentemente limitado. Esto vale especialmente para el dominio moral. Imaginemos que un consultor extraterrestre nos insta a
matar de inmediato a todo aquél que contraiga la gripe. Se nos dice que, al hacerlo así, mataríamos a mucha menos gente de la que moriría si se permitiera que la epidemia siguiera su curso. Cortando la gripe de raíz, salvaríamos vidas. Por muy lógico que pueda parecer, dudo que muchos de nosotros optaran por semejante plan. Esto es así porque la moralidad humana está firmemente anclada en las emociones sociales, con la empatía en el centro. Las emociones son nuestra brújula. Tenemos fuertes inhibiciones contrarias a matar miembros de nuestra propia comunidad y nuestras decisiones morales reflejan estos sentimientos. La empatía es intensamente interpersonal. Se activa por la presencia, las maneras y la voz de los otros, antes que por ninguna evaluación objetiva. Leer sobre las tribulaciones de alguien que pasa una mala época ciertamente no es lo mismo que compartir habitación con esa persona y escuchar su relato. La primera situación puede generar alguna empatía, pero de un tipo fácil de desoír. ¿Por qué? Para unos agentes morales racionales, entre ambas situaciones no debería haber diferencia. Pero nuestras tendencias morales evolucionaron en interacción directa con otros a los que podíamos oír, ver, tocar y oler, y cuya situación entendíamos tomando parte en ella. Estamos exquisitamente sintonizados con la marea de señales emotivas procedentes de las caras y posturas de los otros, con las que nuestras propias expresiones entran en resonancia. La gente de carne y hueso se mete en nuestra piel como nunca lo hará un problema abstracto. El concepto «empatía» deriva del alemán Einfühlung, que se traduce como «sentir dentro». He puesto mi ejemplo de la gripe para mostrar que rehusamos el mayor bien para el mayor número de gente —una escuela de filosofía moral conocida como «utilitarismo»— si ello viola las inhibiciones básicas de nuestra especie. El otro enfoque, la afirmación de Immanuel Kant de que llegamos a la moralidad por «razón pura», plantea problemas aún mayores. Esta cuestión fue explorada por un joven filósofo con inquietudes neurológicas, Joshua Green, quien se dedicó a registrar la actividad cerebral de gente dedicada a resolver problemas morales. Un dilema era el siguiente: estamos al volante de un tranvía sin frenos que se acerca a toda velocidad a una bifurcación, y vemos a cinco operarios en la vía izquierda y sólo a uno en la vía derecha. Lo único que podemos hacer es decidir la trayectoria del tranvía accionando un conmutador. No hay tiempo para frenar. ¿Qué haríamos? La respuesta es simple. La mayoría de la gente giraría a la derecha para no matar a más de un obrero. Ahora bien, supongamos que
estamos en un puente sobre una vía recta sin bifurcaciones y vemos un tranvía que va a toda velocidad hacia cinco operarios. Al lado nuestro, en el puente, hay un hombre corpulento. Podríamos empujarlo para que cayera frente al tranvía y lo frenara lo bastante como para que los cinco obreros se salvaran. Resulta que la gente está mucho más dispuesta a matar a una persona cambiando la dirección del tranvía que enviando a alguien deliberadamente a la muerte. Esta elección tiene poco que ver con la racionalidad, porque ambas soluciones son lógicamente equivalentes: se salvan cinco personas a expensas de una. Kant no habría apreciado ninguna diferencia. Tenemos una larga historia evolutiva en la que agarrar a alguien con nuestras manos desnudas tenía consecuencias inmediatas para nosotros y nuestro grupo. Los cuerpos importan, de ahí que todo lo relacionado con ellos despierte emociones. En el escáner, Greene descubrió que las decisiones morales, como empujar a alguien desde un puente o no, activan áreas cerebrales implicadas tanto en las emociones propias como en la evaluación de las emociones ajenas. En cambio, las decisiones morales impersonales, para las que la evolución no nos ha preparado, activan áreas que también intervienen en las decisiones prácticas. Nuestro cerebro trata la maniobra de cambio de vía como cualquier problema neutro, como qué comeremos hoy o cuándo tendremos que salir de la oficina para no perder nuestro avión. La toma de decisiones morales se rige por emociones. Activa partes del cerebro que se remontan a la transición de los reptiles de sangre fría a los amables, cariñosos y solícitos mamíferos que somos. Estamos equipados con una brújula interna que nos dice cómo deberíamos tratar a los otros. A menudo las racionalizaciones vienen después, cuando ya hemos llevado a cabo las reacciones prefijadas de nuestra especie. Puede que la racionalización sea una manera de justificar nuestras acciones ante los otros, que pueden estar o no de acuerdo, de manera que la sociedad entera puede llegar a un consenso sobre un dilema moral determinado. Aquí entra la presión social, la aprobación o desaprobación que tanto nos importan, pero todo esto probablemente es secundario a la moralidad «visceral». Esto puede chocar al filósofo kantiano, pero concuerda con la convicción de Darwin de que la ética se derivó de instintos sociales. Siguiendo los pasos de Darwin, Edward Westermarck, un antropólogo sueco-finlandés de principios del siglo XX, constató cuán poco control ejercemos sobre nuestras opciones morales. En vez de ser producto del razonamiento, señaló Westermarck, «aprobamos y
desaprobamos porque no podemos hacer otra cosa. ¿Podemos evitar sentir dolor cuando el fuego nos quema? ¿Podemos evitar simpatizar con nuestros amigos? ¿Son estos fenómenos menos necesarios o poderosos en sus consecuencias porque caen dentro de la esfera subjetiva de la experiencia?». Antes que Darwin y Westermarck, el filósofo escocés David Hume ya había expresado ideas similares, y bastante antes que todos ellos encontramos al sabio chino Mencio (372-289 a.C.), discípulo de Confucio. Sus escritos, legados a sus descendientes en rollos de bambú, muestran hasta qué punto no hay nada nuevo bajo el sol. Mencio creía que la gente tiende al bien de manera tan natural como el agua tiende a descender pendiente abajo. Así se evidencia en su comentario sobre nuestra incapacidad de tolerar el sufrimiento ajeno: «Si los hombres ven a un niño que está a punto de caer en un pozo, todos sin excepción experimentarán un sentimiento de alarma y pesar. No sentirán así como una estrategia para ganarse el favor de los padres del niño, ni para buscar el elogio de sus vecinos y amigos, ni para evitar dar la mala impresión de no conmoverse por ello. Este caso nos permite percibir que el sentimiento de conmiseración es esencialmente humano». Es de destacar que todos los posibles motivos egoístas consignados por Mencio, como el afán de favores y alabanzas, se detallan de manera amplia en la literatura moderna. La diferencia, por supuesto, es que Mencio rechazó estas explicaciones por demasiado rebuscadas, dada la inmediatez y fuerza del impulso compasivo. La manipulación de la opinión pública es muy posible en otros momentos, dijo Mencio, pero no cuando un niño está a punto de caer en un pozo. No puedo estar más de acuerdo. La evolución nos ha dotado de impulsos genuinamente cooperativos e inhibiciones contra los actos que podrían perjudicar al grupo del que dependemos. Aplicamos estos impulsos de manera selectiva, pero no dejan de afectarnos. No sé si, en lo más hondo, la gente es buena o mala pero sí sé que, a pesar de su impresionante inteligencia, el señor Spock sería incapaz de resolver dilemas morales de un modo satisfactorio para nosotros. Sería demasiado lógico. Si optara por empujar al hombre del puente para frenar el tranvía, se sentiría confundido por las protestas de la víctima y nuestra repulsa.
La generosidad tiene recompensa Una plácida tarde en el zoo de Arnhem, cuando el cuidador llamó a los chimpancés al interior, dos hembras adolescentes rehusaron entrar en el edificio. El tiempo era espléndido y tenían toda la isla para ellas solas, y eso les encantaba. La regla del zoo era no empezar a repartir la cena hasta que todos los animales hubieran entrado, así que las obstinadas adolescentes hicieron enfadar al resto. Cuando por fin entraron, con varias horas de retraso, el cuidador les asignó un dormitorio separado para evitar represalias. Pero esto sólo las protegió temporalmente. A la mañana siguiente, ya fuera en la isla, la colonia entera se desquitó del retraso de la cena con una persecución en masa que acabó en una buena tunda a las culpables. Esa tarde fueron las primeras en entrar. El castigo de los transgresores tiene que ver con el segundo pilar de la moralidad, que concierne a los recursos. Las adolescentes habían hecho rugir los estómagos de toda la colonia. De nuevo hablamos de cuerpos, pero ahora de otra manera. Los estómagos necesitan llenarse regularmente. El resultado es la competencia. Tener o no tener, apropiación, robo, reciprocidad, justicia; todo tiene que ver con el reparto de los recursos, una preocupación principal de la moralidad humana. Pero quizá yo tenga una visión peculiar de la moralidad, que debería explicar. Para mí la moralidad tiene que ver con Ayudar o (no) Herir. Ambas cosas están interconectadas. Si alguien se está ahogando y yo rehuyo socorrerle, de hecho, le estoy dañando. Mi decisión de ayudar o no es, se mire como se mire, una decisión moral. Cualquier cosa no relacionada con estos dos pilares, aunque se presente como una cuestión moral, no pertenece al dominio de la moralidad. Muy probablemente es una mera convención. Por ejemplo, uno de mis primeros choques culturales cuando me trasladé a Estados Unidos fue oír que una mujer había sido arrestada por dar el pecho en un centro comercial. No entendía que este acto pudiera considerarse ofensivo. Mi periódico local describía el arresto en términos morales, en relación con la decencia pública. Pero, puesto que no es concebible que el comportamiento maternal natural pueda herir a nadie, no se trataba más que de la violación de una norma. Hacia los dos años, los niños distinguen entre principios morales («no robar») y normas culturales («a la escuela no se va en pijama»). Se dan cuenta de que quebrantar ciertas normas perjudica a otros, mientras que incumplir otras sólo viola las expectativas. Las reglas de esta última clase son culturalmente variables. En
Europa nadie se tapa los ojos ante el pecho femenino desnudo, que puede verse en cualquier playa, pero si yo dijera que tengo una pistola en casa, todo el mundo estaría terriblemente intranquilo y preguntándose en qué me había convertido. Una cultura teme más las pistolas que los pechos, y otra teme más los pechos que las pistolas. Las convenciones se rodean a menudo del discurso solemne de la moralidad, pero en realidad tienen poco que ver con ella. Los recursos críticos relacionados con los dos pilares de la moralidad son el alimento y los apareamientos, y ambos están sujetos a reglas de posesión e intercambio. El alimento es lo más importante para las hembras primates, sobre todo cuando están embarazadas o lactando, es decir, la mayor parte del tiempo, y los apareamientos son lo más importante para los machos, cuyo éxito reproductivo depende del número de hembras fecundadas. Es lógico, pues, que las transacciones de «sexo por comida» entre los antropoides, en los que la cópula lleva a compartir el alimento, sean asimétricas: los machos van por el sexo, las hembras, por la comida. Puesto que la donación y la recepción ocurren casi al mismo tiempo, estas transacciones son una forma simple de reciprocidad. Pero la reciprocidad genuina es un asunto algo más complicado. A menudo hacemos favores por los que se nos compensa días o meses más tarde, lo que implica que dependemos de la confianza, la memoria, la gratitud y los compromisos adquiridos. Esto está tan implantado en nuestra sociedad que nos sorprendería alguien incapaz de captar la idea de reciprocidad. Digamos que ayudo a un amigo a bajar un piano por las estrechas escaleras de su bloque de apartamentos. Tres meses después me toca a mí. Llamo a mi amigo para explicarle que también tengo un piano para bajar. Si él me despacha con un «¡Que no te pase nada!», puedo recordarle lo que hice por él, aunque esto pueda molestarlo. Si sigue mostrándose remolón, puedo mencionar explícitamente la idea del toma y daca. Esto sería de lo más embarazoso para mí; pero si su respuesta fuera «Ya, es que yo no creo en la reciprocidad», esto sería verdaderamente enervante. Sería una negación flagrante de por qué vivimos en grupos o por qué nos hacemos favores unos a otros. ¿Quién querría tratar con gente así? Aunque entendamos que compensar un favor no siempre es posible — por ejemplo, si mi amigo tiene que ausentarse de la ciudad el día que yo me traslado, o si tiene lumbago—, es difícil entender a alguien que niega abiertamente el quid pro quo. La negación lo convierte en un proscrito, carente de una tendencia moral crucial. Cuando a Confucio le preguntaron si hay una sola palabra que pueda servir
de prescripción general para la vida de uno, tras una larga pausa dijo «reciprocidad». Este principio elegante y abarcador es un universal humano, y los biólogos tienen un antiguo interés en sus orígenes. Todavía recuerdo el revuelo cuando, en 1972, junto con estudiantes de la Universidad de Utrech, analizamos «La evolución del altruismo recíproco» de Robert Trivers. Sigue siendo uno de mis artículos favoritos porque, en vez de simplificar la conexión entre genes y comportamiento, presta plena atención a las emociones y procesos psicológicos. Distingue diferentes tipos de cooperación basándose en lo que cada participante pone y obtiene. Por ejemplo, la cooperación que se compensa de inmediato no se considera altruismo recíproco. Si una docena de pelícanos forma un semicírculo en un lago somero para hacer acopio de pececillos con sus patas palmeadas, todas las aves se benefician cuando recogen la pesca juntas. Dada la retribución inmediata, esta clase de cooperación está ampliamente extendida. El altruismo recíproco, en cambio, tiene un coste que antecede al beneficio, lo cual es más complicado. Cuando Yeroen respaldó la candidatura de Nikkie al rango de macho alfa, no podía saber si tendría éxito. Era una apuesta. Una vez alcanzado el objetivo de Nikkie, sin embargo, Yeroen enseguida patentizó sus deseos, apareándose delante de las narices de Nikkie. Por razones obvias, ningún otro macho habría intentado algo así, pero Nikkie dependía del apoyo del viejo macho, así que debía dejarlo hacer. Esto es reciprocidad clásica, una transacción que conviene a ambas partes. Tras haber analizado miles de alianzas en las que los aliados se apoyan mutuamente en las disputas, concluimos que los chimpancés alcanzan niveles elevados de reciprocidad. En otras palabras, apoyan a quienes les apoyan. Los chimpancés también aplican la reciprocidad en sentido negativo. La venganza es el reverso de la reciprocidad. Nikkie tenía el hábito de pasar cuentas no mucho después de una derrota ocasional provocada por una alianza. Cuando pillaba solo a un participante en la alianza contra él, lo arrinconaba y, fuera de la vista de sus compinches, le hacía pasar un mal rato. Como resultado, cada opción tiene consecuencias múltiples, unas buenas y otras malas. Obviamente, para un individuo de bajo rango es arriesgado pedirle cuentas a otro superior en la jerarquía, pero si éste ya está siendo atacado, puede ser la ocasión para desquitarse. El resarcimiento es sólo cuestión de tiempo. Hacia el final de mi estancia en el zoo de Arnhem, estaba tan sintonizado con la dinámica de la colonia que podía predecir quién saltaría, cuándo y cómo. Sabía que Tepel, una hembra que días antes había resultado herida de consideración por otra hembra,
Jimmie, no dejaría pasar la ocasión de resarcirse. Tal como yo esperaba, en cuanto Jimmie fue blanco de las iras de Mama, la incontestada reina, Tepel vio una oportunidad de oro para poner de su parte en la derrota de Jimmie y para recordarle que en otra ocasión tuviera más cuidado a la hora de hacerse enemigos. Otra hembra, Puist, se tomó una vez la molestia de ayudar a su amigo Luit a poner en fuga a Nikkie. Cuando después Nikkie, como acostumbraba, buscó a Puist para tomar represalias, ella buscó con la mirada a Luit, que estaba cerca, y le tendió la mano en demanda de ayuda. Pero Luit no movió un dedo para defenderla. En cuanto Nikkie abandonó la escena, Puist se volvió contra Luit, gritando furiosamente, y lo persiguió por todo el recinto. Si su cólera era de hecho la consecuencia de la pasividad de su amigo después de que ella lo hubiera ayudado a él, el incidente sugiere que la reciprocidad chimpancé se rige por expectativas similares a las nuestras. Una manera sencilla de apreciar la reciprocidad es explotar el hecho de que los chimpancés comparten la comida. En libertad persiguen monos hasta que capturan uno y luego lo despedazan de manera que haya para todos. La caza que presencié en las montañas Mahale se ajustaba a esta pauta. En lo alto de un árbol, los machos participantes se congregaron en torno al captor del mono demandándole un pedazo. En un momento dado éste cedió a las peticiones y le dio la mitad de la pieza a su mejor amigo, que enseguida se convirtió en el centro de una segunda congregación de pedigüeños. Esta situación se prolongó durante dos horas, pero al final casi todos los presentes en el árbol obtuvieron un pedazo de carne. Las hembras con hinchazones genitales tuvieron más suerte que las otras en el reparto. Y es sabido que, entre los machos, los miembros de una partida de caza se favorecen mutuamente a la hora de repartir la carne, de manera que incluso el macho alfa puede quedarse con las manos vacías si no ha participado en la captura. Éste es otro ejemplo de reciprocidad: los que contribuyen al éxito de la captura tienen prioridad en el reparto de los despojos. El compartir el alimento probablemente comenzó como un incentivo para los cazadores: no puede haber participación en la caza sin participación en sus beneficios. Uno de mis dibujos favoritos de Gary Larson muestra a un grupo de hombres primitivos, azadas en mano, que vuelven del bosque cargando una zanahoria gigante sobre sus cabezas. El texto dice «Vegetarianos primitivos volviendo de la matanza». La zanahoria era lo bastante grande como para
abastecer a todo el clan. Esto es profundamente irónico, dada la improbabilidad de que los vegetales tuvieran algún papel en la evolución del modo de compartir el alimento. Los frutos y hojas que recolectan los primates en el bosque son demasiado abundantes y demasiado pequeños para ser compartidos. El compartir sólo tiene sentido cuando se trata de un alimento muy apreciado, difícil de obtener y disponible en cantidades demasiado grandes para un solo individuo. ¿Cuál es el centro de la atención cuando la gente se reúne alrededor de la mesa? ¿El pavo del Día de Acción de Gracias, el cerdo girando en el espetón o la fuente de ensalada? El compartir se remonta a nuestros tiempos de cazadores, lo que explica por qué es raro en otros primates. Los tres primates más dados a compartir de manera pública (esto es, fuera del ámbito familiar) son los humanos, los chimpancés y los monos capuchinos. Los tres adoran la carne, cazan en grupo y comparten la pieza, incluso entre machos adultos, algo que tiene sentido si se piensa que los machos efectúan la mayor parte de capturas. Si el gusto por la carne está en la raíz del compartir, es difícil eludir la conclusión de que la moralidad humana está remojada en sangre. Cuando damos óbolos a pedigüeños desconocidos, enviamos dinero a masas hambrientas o votamos medidas en beneficio de los pobres, seguimos impulsos que comenzaron a tomar forma cuando nuestros ancestros se congregaron por primera vez alrededor de un poseedor de carne. En el centro del círculo original hay algo deseado por muchos, pero cuya obtención requiere una fuerza o habilidad excepcional. El compartir la comida conduce por sí solo a la investigación de la reciprocidad. En vez de esperar pacientemente a un evento espontáneo, no tengo más que alargarle comida a uno de mis chimpancés y seguir el curso del reparto hasta que todos los otros han obtenido su parte. Este procedimiento me permite determinar quién tiene qué para vender en el «mercado de servicios», en el que se incluye apoyo político, protección, acicalamiento, alimento, sexo, consuelo y muchos otros favores. (Por supuesto, no soy tan cruel como para dar presas vivas a mis chimpancés, aunque a veces atrapan un mapache o un gato en la estación de campo. Pero nunca se los comen, porque están bien alimentados y no tienen tradición cazadora.) Les ofrecemos sandías o un manojo apretado de ramas con hojas lo bastante grandes como para compartir, pero también fáciles de monopolizar. El compartir no se originó en torno a estos alimentos pero, una vez fijada la tendencia, podemos calibrarla con festines vegetarianos. Cuando llevamos alimentos a la colonia, los chimpancés estallan en una
«celebración» durante la que se besan y abrazan unos a otros. Esto suele durar un par de minutos. Luego lanzo el manojo de ramas desde la torre hacia May, por ejemplo, una hembra de bajo rango. May mirará en torno suyo antes de tomar posesión de la comida. Si Socko se aproxima al mismo tiempo que ella, no tocará el manojo y dejará que el macho se lo apropie. Pero si ella llega primero y pone sus manos en la comida, es suya. Esto hay que subrayarlo, porque la gente piensa que los individuos dominantes pueden apropiárselo todo. En los chimpancés no es así. Jane Goodall relató con algo de desconcierto que su macho más dominante tenía que pedir su parte. Esto se llama «respeto de la posesión». No se aplica a los más jóvenes, que se quedan sin comida bastante pronto, pero hasta el último de los adultos puede conservar su porción sin ser importunado. Mi explicación tiene que ver, una vez más, con la reciprocidad. Si Socko le quitara la comida a May, ella podría hacer bien poco. Pero el acto quedaría grabado en el cerebro de May. Esto no sería precisamente ventajoso para Socko, porque hay muchos servicios sobre los cuales no tiene control. Si ofendiera a las hembras del grupo por matón, ¿a quiénes acudiría si tuviera problemas con un rival, si quisiera que lo acicalaran o lamieran sus heridas, o si deseara sexo? En un mercado de servicios, todo el mundo tiene influencia. La mayor parte del acto de compartir el alimento tiene lugar en una atmósfera notablemente tranquila. Los pedigüeños tienden la mano con la palma hacia arriba, como los mendigos humanos en la calle. Gimotean y claman, pero las confrontaciones son raras. Éstas se dan cuando un poseedor quiere que alguno o alguna deje el círculo y le da un porrazo con su manojo de ramas o le grita con voz estridente hasta que se va. La comida se obtiene por tolerancia. Los pedigüeños arrancan tímidamente una hoja y, si no encuentran resistencia, prueban algo más audaz, como sacar una rama entera o romper un trozo. Los amigos y la familia del poseedor son los menos tímidos. May es una de nuestras repartidoras más generosas. A veces se queda las mejores ramas para ella (como los brotes de zarzamora y sasafrás), pero regala el resto. Esto no es por su posición subordinada. Georgia, otra hembra de bajo rango, es tan rácana que nadie se molesta en pedirle nada. Georgia tiende a guardárselo todo para ella, y esto la hace impopular. Si quiere que otros le den comida, tiene que solicitarlo durante más tiempo que nadie. En cambio, si May quiere comida, no tiene más que abrirse paso entre el círculo de pedigüeños y comenzar a tomarla. Ahí reside la belleza de la reciprocidad: la generosidad tiene recompensa. Para nuestro proyecto, registramos el acicalamiento entre los chimpancés
por la mañana y lo comparamos con la alimentación por la tarde. Un gran número de observaciones nos permitió relacionar el éxito en la obtención de alimento con el acicalamiento previo. Si Socko había acicalado a May, por ejemplo, sus posibilidades de obtener unas cuantas ramas de ella aumentaban significativamente en comparación con los días en que no la había acicalado. Nuestro fue el primer estudio estadístico que demostraba un intercambio de favores con un intervalo de varias horas. Además, los intercambios eran específicos; esto es, la tolerancia de May beneficiaba específicamente a Socko, el que la había acicalado, y a nadie más. Puesto que nosotros mismos nos comportamos de modo muy parecido, estos resultados suenan bastante obvios. Pero considérense las aptitudes en juego. Una es la memoria de hechos previos. Esto no es una gran hazaña para los chimpancés, que pueden recordar una cara por más de una década. May sólo tenía que recordar el acicalamiento de Socko. La segunda aptitud es la de matizar esta memoria de manera que active emociones amigables. En nosotros, a este proceso lo llamamos «gratitud», y los chimpancés parecen tener la misma capacidad. No está claro que también tengan sentimientos de obligación, pero es interesante que la tendencia a intercambiar alimento por acicalamiento no sea la misma en todas las relaciones. Para los individuos que se asocian mucho, como May y sus amistades o hijas, una única sesión de acicalamiento apenas deja huella. Entre ellos hay toda suerte de intercambios a diario, probablemente sin que se lleve la cuenta. Es parte de su vínculo. Sólo en las relaciones más distantes, como entre May y Socko, una sesión de acicalamiento tiene preeminencia y recibe una compensación específica. Apenas es diferente en nuestro caso. En la cena de un seminario sobre reciprocidad social, uno de los expertos nos confió que llevaba un registro diario en su ordenador de lo que había hecho por su mujer y lo que había hecho ella por él. Montones de tenedores oscilaban de platos a bocas mientras intentábamos asimilar lo que acabábamos de oír. El consenso fue que ésta era una mala idea, que llevar la contabilidad de los favores de las amistades, y no digamos de la mujer de uno, probablemente es una equivocación. En aquel momento el hombre hablaba de su tercera esposa y ahora ya va por la quinta, así que quizá no íbamos desencaminados. En las relaciones estrechas, los favores se intercambian casi sin pensar. En general, estas relaciones son altamente recíprocas, pero también hay margen para descompensaciones temporales, y a veces permanentes, como cuando una amistad o la pareja cae enferma. Sólo en las relaciones más distantes
se llevan las cuentas. Como los chimpancés, compensamos a un conocido o colega que ha sido inesperadamente amable con nosotros, pero no necesariamente haríamos lo mismo con nuestro mejor amigo. La ayuda de este último también es apreciada, pero se da por supuesta, es parte de una relación más profunda y fluida. Como oficinistas que llevan la contabilidad de un puerto, tomamos nota de todos los bienes y servicios entrantes y salientes. Pagamos la ayuda recibida con ayuda y el daño recibido con daño, manteniendo las dos columnas aproximadamente niveladas con los que nos rodean. No nos gustan las descompensaciones innecesarias. La misma aversión explica por qué las dos chimpancés adolescentes fueron metidas en cintura: habían perturbado demasiados balances de un golpe. Necesitaban aprender una lección, la que Confucio contemplaba como la más grandiosa de todas. Gratitud eterna Mark Twain dijo una vez: «Si recoges un perro muerto de hambre y lo haces prosperar, no te morderá. Ésta es la principal diferencia entre un perro y un hombre». Meterse con los defectos humanos es divertido, especialmente en comparación con el comportamiento animal. De hecho, puede haber algo de verdad en la sentencia de Twain. En mi casa hemos adoptado perros y gatos callejeros, y debo decir que parecen eternamente agradecidos. Un escuálido gatito lleno de pulgas que recogimos en San Diego se convirtió en un precioso gato llamado Diego. Durante sus quince años de vida, ronroneaba con prodigalidad siempre que era alimentado, incluso cuando no comía casi nada. Parecía más agradecido que la mayoría de mascotas, quizá porque había pasado por la experiencia juvenil de no poder llenar el estómago. Aun así, no estoy seguro de que debamos llamar «gratitud» a esto. Podía haber sido mera felicidad. En vez de apreciar que nos debía su confortable vida, puede que Diego simplemente disfrutara más de la comida que la típica mascota mimada. Pero ahora consideremos la siguiente historia. Durante un aguacero, dos chimpancés se habían quedado a la intemperie, sin poder entrar en su refugio. Wolfgang Köhler, el pionero alemán de los estudios de uso de herramientas, acertó a pasar por allí y los encontró empapados y tiritando. El profesor les abrió
la puerta esperando que entraran corriendo, pero, en vez de eso, los dos chimpancés lo abrazaron en un delirio de satisfacción. Esto se acerca mucho más a la gratitud. Tengo mi propia experiencia al respecto, lo cual me retrotrae a Kuif y Roosje, cuya introducción en la colonia de Arnhem ya he relatado en el primer capítulo. Había dos buenas razones para entregarla en adopción a Kuif. Por un lado, Roosje era hija de una madre sorda, Krom. No queríamos que Krom se hiciera cargo de más hijos, porque los anteriores habían muerto. Las madres chimpancés dependen de sonidos leves de contento y descontento de sus hijos para saber cómo les va. Si Krom se sentaba sobre su bebé, ni siquiera se apercibiría de sus gritos. El bucle interactivo estaba roto. Nos llevamos a Roosje al cuarto día de su nacimiento. En vez de entregársela a una familia humana — una solución habitual—, decidimos mantenerla en la colonia. Los chimpancés jóvenes criados en casas humanas se vuelven demasiado orientados hacia las personas y están incapacitados para congeniar con otros chimpancés. Por otro lado, Kuif era la candidata perfecta a madre adoptiva. Había perdido sus hijos debido a una lactación insuficiente, por lo que no tenía descendencia propia que compitiera con Roosje. Kuif estaba extremadamente interesada en los bebés. De hecho, habíamos advertido que si Krom ignoraba el llanto de su cría, a veces Kuif comenzaba a llorar también. Cada vez que había perdido un hijo propio, Kuif había entrado en una profunda depresión evidenciada por balanceos, autoabrazos, rechazo de la comida y gritos desgarradores. Mientras le enseñábamos a dar el biberón a Roosje, sujetábamos al bebé con firmeza en nuestras manos, aunque Kuif quería agarrarlo desesperadamente. El adiestramiento tiene que haber sido bastante frustrante, porque a Kuif no se le permitía beber del biberón: se le demandaba que lo introdujera a través de los barrotes para Roosje, que permanecía a nuestro lado. Tras semanas de entrenamiento, Kuif ejecutó estas acciones a satisfacción nuestra, así que decidimos hacer la transferencia y colocamos al bebé en la paja de la celda nocturna de Kuif. Al principio, ella se quedó mirando la cara de Roosje sin tocarla; en su mente, el bebé nos pertenecía. Tomar un bebé ajeno en los brazos sin permiso no está bien visto entre los chimpancés. Kuif se acercó a los barrotes donde el cuidador y yo esperábamos sentados y nos besó a ambos, pasando la mirada de Roosje a nosotros como si nos pidiera permiso. La
animamos señalando al bebé y diciéndole «¡Vamos, tómalo!». Finalmente lo hizo y, desde ese momento, Kuif fue la madre más cariñosa y protectora imaginable, y crió a Roosje tal como habíamos esperado. La reintroducción de Kuif en la colonia, varios meses después, no estuvo exenta de dificultades. No sólo estaba la hostilidad de Nikkie, sino que la madre natural de Roosje estaba resentida. Un par de veces, Krom intentó arrebatársela a Kuif, algo que nunca antes había visto hacer a una hembra, ni después. Pero, puesto que Kuif era de rango más alto, era capaz de defenderse, y Mama también estaba allí para echarle una mano. ¿Es posible que Krom reconociera a Roosje aunque no había vuelto a verla desde su sustracción? Yo me mostraba escéptico ante esta explicación hasta que supe de una madre humana que reconoció a su hija aunque no había vuelto a verla desde que era un bebé. Ocurrió en 2004 en Filadelfia. La hija de esta mujer había desaparecido en un incendio cuando apenas tenía diez días de vida, pero la madre nunca había aceptado su muerte. Había encontrado una ventana abierta en su casa quemada y estaba convencida de que había habido un allanamiento. Años después, la madre fue a una fiesta infantil donde vio a una niña que enseguida quiso reconocer como su hija. Se las arregló para llevarse unos cuantos cabellos de la niña, y más tarde madre e hija fueron reunidas basándose en la prueba del ADN. Una vecina admitió haber robado la niña e incendiado la casa para no dejar ningún rastro. Este notable caso de identificación —la madre declaró que reconoció los «hoyuelos» en las mejillas de la niña— es sólo un aparte para ejemplificar lo bien que las madres estudian a sus bebés. Por la misma razón, puede que Krom intuyera que el bebé de Kuif era su hija. Pero aquí quiero centrarme en el efecto que tuvo la adopción sobre mi relación con Kuif, lo que nos devuelve al tema de la gratitud. Ambos habíamos tenido una relación bastante neutra antes, pero a partir de la adopción, y ya han pasado casi tres décadas, Kuif me colma de afecto cada vez que asomo la cara. Ningún otro chimpancé en el mundo reacciona hacia mí como si fuera un familiar al que no ve desde hace tiempo, queriendo tomarme de las manos y gimoteando si hago ademán de irme. Nuestro adiestramiento permitió que Kuif criara no sólo a Roosje, sino a sus propios hijos, también con biberón. Por eso me ha estado eternamente agradecida. La gratitud tiene que ver con la compensación. Nos lleva a ayudar a quienes nos han ayudado antes. Ésta debe ser su función original, aunque ahora hemos ampliado su dominio de aplicación, mostrándonos agradecidos por un tiempo espléndido o una buena salud. El que la gratitud sea una virtud puede explicar
por qué merece mucha más atención que su hermana fea, la venganza. Ésta también tiene que ver con la compensación, pero del daño. La acritud hacia los que nos hieren es común, y aquí también los sentimientos se traducen en acciones como saldar cuentas. No sólo nos sentimos vengativos, sino que nos preocupa este sentimiento en aquellos a quienes hemos ofendido, sabedores de cómo nos las gastamos. Conocemos tan bien el mecanismo que podemos llegar a proponer nosotros mismos la venganza de nuestra afrenta, contemplando la aceptación del castigo como la única manera de restaurar la paz. Permítaseme ilustrar esto con un ejemplo tomado de la ópera, un espectáculo que me gusta ver y oír cuando no estoy observando primates. Con sus relaciones humanas dramatizadas, la ópera retrata el lado de nuestro comportamiento que los filósofos suelen ignorar y los sociólogos acostumbran poner por debajo de nuestra aclamada racionalidad. Pero la vida humana, o al menos la parte que nos importa a la mayoría, es plenamente emocional. Aparte del amor, el consuelo, la culpa, el odio, los celos y demás, en la ópera nunca falta una buena dosis de venganza, ni de la dulce satisfacción que proporciona. La vendetta es el gran tema de la ópera Don Giovanni de Mozart, en la que el vil protagonista, tras una vida de seducción y engaño, acaba linchado por una muchedumbre furiosa. En una escena, una campesina, Zerlina, casi se deja seducir por Don Giovanni el día de su boda con Masetto. Zerlina vuelve a los brazos de su enojado marido con una gran necesidad de perdón. En un aria titulada «Batti, batti, o bel Masetto» (Pégame, pégame, oh hermoso Masetto), la mujer culpable pide ser castigada. Promete que se sentará como un corderito mientras Masetto le arranque la cabellera, le saque los ojos y le dé una paliza con sus manos desnudas. Sabe que la única manera de arreglar las cosas es permitir que su marido cuadre el balance, lo que implica que parte del daño infligido debe pasar a ella. Promete besar las manos que le han de pegar. Puede que no sea un mensaje políticamente correcto, pero el atractivo de la ópera reside en esta crudeza emocional. Pero Masetto ama demasiado a Zerlina para aceptar su oferta, y todo acaba bien. Westermarck contemplaba la retribución como la piedra angular de la moralidad humana y pensaba que no éramos la única especie que la ejercía. En su tiempo había poca investigación sobre el comportamiento animal, así que debía basarse en anécdotas, como la que escuchó en Marruecos sobre un camello vengativo. El animal había sido azotado en exceso por su conductor, un chico de catorce años, por tomar el camino equivocado. Aceptó el castigo pasivamente,
pero unos días después, encontrándose descargado y solo en el mismo camino con el mismo conductor, «el camello apresó la cabeza del infortunado chico con su monstruosa boca y lo levantó en el aire, cercenándole la parte superior del cráneo y esparciendo sus sesos por el suelo». En los zoológicos se oyen montones de relatos de animales resentidos, usualmente elefantes (con su proverbial memoria) y antropoides. A todo nuevo estudiante o cuidador que vaya a trabajar con grandes monos se le debe decir que no soportan que les den la tabarra o los insulten. Lo guardarán en la memoria y se tomarán todo el tiempo del mundo para desquitarse. A veces no hay que esperar mucho. Un día, una mujer vino a la entrada del zoo de Arnhem a quejarse de que los chimpancés le habían lanzado una piedra de tamaño considerable a su hijo. A pesar de la contusión, el niño estaba sorprendentemente callado. Luego unos testigos nos dijeron que él había arrojado antes la misma piedra a los chimpancés. Nuestros datos indican que los chimpancés también se pasan cuentas unos a otros. Cuando toman partido en una confrontación entre otros, van contra los que antes han ido contra ellos. Pero es imposible investigar este aspecto sin incitar conductas indeseables. Por eso sólo examinamos el lado positivo de la reciprocidad, como en nuestro estudio de los monos capuchinos. Estos primates son muy diferentes de los antropoides. Son pequeños monos pardos del tamaño de un gato, con largas colas que funcionan como maravillosos órganos prensiles. Son nativos de América Central y del Sur, lo que significa que han evolucionado aparte de nuestro linaje africano durante al menos treinta millones de años. Yo diría que son los monos más listos que conozco. A veces llamados los chimpancés del Nuevo Mundo, su cerebro es tan grande como el de un antropoide en relación al resto del cuerpo. Los capuchinos usan herramientas, establecen complejas alianzas políticas, tienen enfrentamientos letales entre grupos y, lo más importante de todo, comparten la comida. Esto los hace ideales para estudiar la reciprocidad y las decisiones económicas. Nuestros capuchinos se dividen en dos grupos, en cuyo seno crían, juegan, pelean y se acicalan. Viven en recintos con un área al aire libre, pero están adiestrados para entrar en una sala de prueba durante periodos breves. Las pruebas, con comida de por medio, son tan de su gusto que compiten por entrar en la estancia. Las más de las veces preparamos una prueba, ponemos en marcha una cámara de vídeo y nos dedicamos a observar qué hacen los monos en un monitor del despacho contiguo. En un experimento típico, ponemos dos monos
uno al lado del otro; al individuo A le ofrecemos un bol de rodajas de pepino, mientras que al individuo B le damos un bol de gajos de manzana. Luego evaluamos en qué medida comparten su comida. Puesto que ponemos una reja entre ambos, no pueden robarse entre ellos. Están obligados a esperar que el otro les acerque algo a la reja de separación para poder alcanzarlo. La mayoría de primates se quedaría en su rincón guardando celosamente su comida. Pero el capuchino no actúa así. Nuestros monos llevan montones de comida adonde el otro pueda alcanzarla, y de vez en cuando incluso la embuten a través de la reja. Encontramos que si A había sido generoso con su pepino, B estaba más dispuesto a compartir su manzana. Esto fue tan alentador que convertimos el montaje en un mercado laboral. En un mercado de esta clase, tú me pagas a mí por el trabajo que yo hago para ti. Remedamos esto colocando comida en una bandeja deslizante con un contrapeso lo bastante pesado como para que un mono solo no pudiera tirar de ella. Cada mono se sentaba en su lado de la cámara de prueba, listo para tirar de una barra conectada con la bandeja. Como buenos cooperadores, coordinaban sus acciones perfectamente para traer la bandeja hasta ellos. El truco estaba en que colocábamos la comida enfrente de uno de los monos, con lo que el otro no podía alcanzarla y no participaba de la recompensa del esfuerzo conjunto. Uno, el ganador, se lo llevaba todo, mientras que el otro, el trabajador, sólo estaba para ayudar. La única manera de que el trabajador obtuviera algo era que el ganador se aviniera a compartir su comida a través de la reja de separación. Resultó que los ganadores se mostraban más generosos tras un esfuerzo cooperativo que cuando obtenían la comida por sí solos. Parecían darse cuenta de cuándo necesitaban ayuda y resarcían a los que se la prestaban. Lo que es justo, es justo ¿Dónde estaríamos sin el pago por el trabajo? Puede parecer sorprendente que este principio se evidencie en unos experimentos con monos, pero no si uno sabe que los capuchinos salvajes cazan ardillas gigantes. Capturar unas presas tan ágiles, que pesan hasta un cuarto del peso de un capuchino macho típico, es muy difícil en el espacio tridimensional del bosque, no menos que la caza de monos por los chimpancés. Incapaces de capturar una ardilla por sí solos, los cazadores capuchinos deben ayudarse unos a otros. Nuestro experimento
replicaba el meollo de dicha cooperación, que debería beneficiar no sólo al captor, sino a todos los participantes en la captura. Los ganadores que no comparten su premio no recibirán mucha ayuda en el futuro, como comprobamos en nuestros monos cooperantes. Ahora bien, ¿cómo se reparten los despojos? Que los ganadores deban compensar a los trabajadores no implica que hayan de darlo todo. ¿Con cuánto pueden quedarse sin incomodar a los otros? La gente está muy pendiente de la distribución de recursos y observa la cantidad que a unos y otros les toca del pastel. La serie de televisión The Honeymooners hizo sátira de este problema cuando Ralph Kramden (el gordo), Ed Norton (el flaco) y sus respectivas esposas decidieron compartir un apartamento y comer juntos: RALPH:
Cuando ella puso dos patatas en la mesa, una grande y una pequeña, enseguida fuiste por la grande sin preguntarme cuál quería yo. NORTON: ¿Qué habrías hecho tú? RALPH: Me habría quedado con la pequeña, por supuesto. NORTON: ¿Seguro? RALPH: ¡Seguro! NORTON: Entonces, ¿de qué te quejas? Te has quedado con la pequeña, ¿no? Todo se reduce a la justicia. Éste es un tema moral (relacionado con los dos pilares, la ayuda y el daño), aunque no siempre se presenta como tal. En Estados Unidos, no es inusual que los altos ejecutivos ganen mil veces más que el obrero medio. Estos ejecutivos pueden estar perjudicando a otros al reclamar una parte desproporcionada del pastel corporativo, pero ellos mismos dirán que es su privilegio o que «así funciona el mercado». El darwinismo social justifica la desigualdad, al considerar natural que unos tengan más que otros. Olvida que el darwinismo real tiene una visión más sutil de la división de los recursos. Esto es porque somos animales cooperativos, de manera que incluso los poderosos —y quizás especialmente los poderosos— dependen de los demás. El tema salió a la luz cuando Richard Grasso, presidente de la Bolsa de Nueva York, reveló un paquete para él mismo que rondaba los doscientos millones de dólares. Tan desorbitada compensación suscitó una protesta pública. Resultó que el mismo día que Grasso se vio forzado a dimitir, mi equipo publicó un estudio sobre la
equidad primate, y los comentaristas no pudieron resistirse a contrastar a Grasso con nuestros capuchinos, sugiriendo que podría haber aprendido una o dos lecciones de ellos. Sarah Brosnan y yo mismo examinamos la equidad en un juego simple. Si a un capuchino le damos un guijarro y a continuación le mostramos algo más atractivo, como una rodaja de pepino, enseguida capta que debe devolver el guijarro si quiere la comida. Los capuchinos no tienen problemas con este juego, porque dan y reciben de manera natural. Una vez aprendieron a intercambiar guijarros por comida, introdujimos una injusticia. Colocamos dos monos uno al lado del otro e hicimos veinticinco intercambios seguidos con ambos, primero con uno, luego con el otro, y así sucesivamente. Si ambos recibían rodajas de pepino, esto se llamó equidad. En esta situación, los monos intercambiaban todo el tiempo, y comían felizmente su pepino. Pero si a uno le dábamos uvas y al otro seguíamos dándole pepino, las cosas tomaban un giro inesperado. Esto se llamó injusticia. Las preferencias alimentarias de nuestros monos se ajustan a los precios en el supermercado, así que las uvas están entre las mejores recompensas. Al advertir el aumento de sueldo de su compañero, los monos que antes habían estado dispuestos a trabajar por una rodaja de pepino se declararon en huelga. No sólo se mostraban reacios a colaborar, sino que parecían agitados, hasta el punto de arrojar las piedras y a veces incluso las rodajas de pepino fuera de la cámara de prueba. Un alimento que en condiciones normales nunca rehúsan se había vuelto menos que desechable, ¡se había vuelto detestable! Esta reacción seguramente equivale a lo que se ha dado en llamar, con cierta pomposidad, «aversión a la falta de equidad». Admito que nuestros monos exhibían una forma egocéntrica de la misma. En vez de suscribir el noble principio de justicia para todos, se enfadan cuando reciben menos que otros. Si les preocupara la justicia en general, los monos afortunados deberían haber compartido alguna que otra uva con los otros o rehusado las uvas, algo que nunca hicieron. De hecho, los favorecidos a veces suplementaban su comida con las rodajas de pepino abandonadas por su vecino, y estaban de buen humor, a diferencia de los enfurruñados desfavorecidos, que se quedaban sentados en una esquina. Cuando Sarah y yo publicamos este estudio con el título «Los monos rechazan el pago inicuo», tocamos una fibra sensible, quizá porque muchos se ven a sí mismos como comedores de pepino en un mundo atiborrado de uvas.
Todos sabemos cómo se siente uno al ser desfavorecido, razón por la cual ningún padre osaría ir a casa con un regalo para uno de sus hijos y nada para el otro. Toda una escuela de economistas está convencida de que las emociones (que los economistas, curiosamente, llaman «pasiones») desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones. Las más intensas tienen que ver con el reparto de recursos. Estas emociones nos mueven a actuar de maneras que parecen irracionales de entrada (como dejar un empleo porque nos pagan menos que a otros), pero que a largo plazo promueven unas reglas de juego y unas relaciones cooperativas niveladas. Esto se pone a prueba con el llamado juego de ultimátum, en el que una persona recibe, digamos, cien dólares para repartírselos con otro. El reparto puede ser al cincuenta por ciento, pero también puede haber otras divisiones, como noventa-diez. Si el otro acepta el trato, ambos ganan dinero. Si rehúsa, ninguno se lleva nada. El que reparte el dinero debe ser comedido, porque los compañeros de juego suelen rechazar las ofertas demasiado ventajistas. Esta manera de actuar contradice la tesis económica tradicional de que las personas son agentes optimizadores racionales. Un optimizador racional debería aceptar cualquier oferta que le reportara un beneficio no nulo, porque una mínima suma siempre es mejor que nada. La gente no piensa así: simplemente nadie quiere que otro se aproveche de uno mismo. Está claro que Grasso había subestimado este sentimiento. Nuestros monos reaccionaban de la misma manera, desechando un alimento bien jugoso. El pepino es bueno si no hay otra cosa, pero tan pronto como veían que otros estaban comiendo uvas, el valor de los vegetales bajos en azúcar caía en picado. Valor comunitario Un sentido egocéntrico de la equidad es una definición sofisticada de la envidia. Es el malestar ante la constatación de que a otros les va mejor que a nosotros. Esto está lejos del sentido más amplio de la equidad, el que nos hace preocuparnos de aquéllos a los que les va peor que a nosotros. Si los micos como el capuchino carecen de este último sentido, ¿qué puede decirse de los antropoides? Cuando pedí a Sue Savage-Rumbaugh, una colega que estudia las
capacidades lingüísticas de los bonobos, que me proporcionara ilustraciones de empatía, me describió lo que para mí se corresponde con este sentido más amplio de la equidad. Sue se hizo cargo de una hembra, Panbanisha, mientras que el resto de su colonia de bonobos era atendida por otro personal. Panbanisha recibía un menú diferente, con pasas y ración extra de leche. Cuando Sue le llevaba estas golosinas, los otros bonobos veían lo que pasaba y se ponían a chillar. Obviamente querían la misma comida. Panbanisha había captado la situación y parecía preocupada, aunque fuera favorable a ella. Pidió zumo, pero cuando llegó, en vez de aceptarlo, hizo un gesto hacia los otros, señalando con un brazo y vocalizando en dirección a sus amigos. Éstos respondieron con sus propias llamadas y se sentaron junto a la jaula de Panbanisha, esperando el zumo. Sue me dijo que tenía la clara impresión de que Panbanisha quería proporcionarles a los otros lo que ella estaba recibiendo. Esto no basta para certificar la existencia de un sentido de la equidad en otros animales, pero lo que me fascina es la conexión con el resentimiento. Todo lo que se necesita para que se desarrolle el sentido ampliado de la equidad es anticipar el resentimiento ajeno. Hay excelentes razones para evitar despertar malos sentimientos. El que no comparte es excluido de los grupos de comensales. En el peor de los casos, el envidiado se arriesga a que le peguen. ¿Era por esto por lo que Panbanisha evitaba un consumo conspicuo de sus golosinas delante de sus amigos? Si es así, estamos acercándonos a lo que puede ser la fuente del principio de equidad: la evitación del conflicto. Esto me recuerda la historia de tres mozalbetes de Amsterdam que tiraron al canal dos billetes de cien florines (una suma más allá de la comprensión de un niño) porque habían encontrado cinco billetes iguales. Puesto que no podían repartírselos equitativamente, habían decidido librarse de lo que no era divisible para evitar enemistarse. De unos orígenes humildes pueden surgir principios nobles. Partiendo del resentimiento por tener menos y pasando por el temor a la reacción de los otros si uno tiene más, se llega a la declaración de la desigualdad como algo no deseable en general. Así es como nace el sentido de la equidad. Me gustan estas progresiones paso a paso, porque así debe haber ido la evolución. De manera similar, podemos ver cómo se pasa paulatinamente de la venganza a la justicia. La mentalidad primate del ojo-por-ojo cumple una función «educativa» al asociar costes a las conductas indeseables. Aunque los tribunales humanos
abominan de las emociones primarias, el papel de éstas en nuestros sistemas judiciales es innegable. En su libro Wild Justice, Susan Jacoby explica que la justicia se erige sobre la transformación de la venganza. Cuando los familiares de una víctima de asesinato o los supervivientes de una guerra demandan justicia, los mueve una necesidad de compensación, aunque puedan presentar su causa en términos más abstractos. Jacoby cree que una medida de la sofisticación de una civilización es la distancia entre los individuos agraviados y la satisfacción de su ansia de vindicación, y señala que hay una «tensión persistente entre la venganza incontrolada y destructora y la venganza controlada como componente ineludible de la justicia». Las emociones personales son cruciales. Combinadas con una apreciación de cómo afecta nuestro comportamiento a los otros, crean principios morales. Éste es el enfoque de abajo arriba, de la emoción al sentido de la equidad. Se opone a la idea de que la equidad fue una noción introducida por hombres sabios (padres fundadores, revolucionarios, filósofos) tras toda una vida de ponderar lo correcto, lo incorrecto y nuestro lugar en el cosmos. Los enfoques de arriba abajo (buscar una explicación a partir del producto final y yendo hacia atrás) casi siempre son erróneos. Se preguntan por qué somos los únicos que poseemos equidad, justicia, política, moralidad y demás, cuando lo que deben preguntarse es por los sillares de todo esto. ¿Cuáles son los elementos básicos necesarios para construir la equidad, la justicia, la política, la moralidad y demás? ¿Cómo se deriva el fenómeno mayor de los más simples? Tan pronto como uno pondera estas cuestiones, resulta obvio que compartimos muchos elementos básicos con otras especies. Nada de lo que hacemos es realmente único. La gran cuestión de la moralidad humana es cómo pasamos de las relaciones interpersonales a un sistema que busca maximizar el bien. Estoy seguro de que esto no es porque el bien de la sociedad sea un interés principal. El primer interés de todo individuo no es el grupo, sino él mismo y su parentela inmediata. Pero el incremento de la integración social hizo que los intereses compartidos afloraran a la superficie, de manera que la comunidad como totalidad se convirtió en una preocupación. Podemos ver los comienzos de este proceso cuando los chimpancés suavizan las tensiones entre otros. Promueven las reconciliaciones —reúnen a las partes tras una disputa— y ponen fin a las peleas de una manera imparcial para garantizar la paz. Esto es así porque, en una atmósfera cooperativa, todo el mundo se juega algo. Es fascinante ver este sentido comunitario en acción, como cuando Jimoh
fue disuadido de perseguir a un macho más joven por los gritos de la colonia entera. Fue como si chocara contra un muro de oposición. Todavía recuerdo vívidamente otro incidente en la misma colonia, centrado en Peony, una hembra vieja. Tras la muerte de la hembra alfa del grupo, durante cerca de un año no supimos cuál era la nueva jefa. Normalmente es una de las hembras más viejas, así que apostábamos por tres hembras de entre treinta y treinta y cinco años de edad. A diferencia de los machos, las hembras raramente muestran una rivalidad ostensible por el puesto más alto de la jerarquía. Un día presencié desde mi despacho un pequeño altercado entre unas cuantas hembras jóvenes, al que se sumaron dos machos adultos, que derivó en una refriega que parecía muy seria. Los chimpancés estaban armando tanto ruido, y los machos moviéndose tan deprisa, que estaba seguro de que se derramaría sangre. Pero la conmoción cesó de pronto y los machos se sentaron, jadeando de manera frenética, mientras las hembras esperaban. La atmósfera era muy tensa, y estaba claro que la contienda no había terminado. Sólo se estaban tomando un respiro. Fue entonces cuando supe quién era la nueva hembra alfa. Peony se levantó del neumático en el que había estado descansando y literalmente todos los ojos se volvieron hacia ella. Algunos individuos más jóvenes se acercaron ella y algunos adultos emitieron gruñidos bajos, como hacen para alertar a otros, mientras Peony se dirigía de manera lenta y deliberada hacia el centro de la escena, seguida por todos los que encontraba a su paso. Parecía una procesión, como si la reina hubiera bajado a mezclarse con sus súbditos. Todo lo que Peony hizo fue acicalar a uno de los dos machos, y pronto otros individuos siguieron su ejemplo, acicalándose los unos a los otros. El segundo macho se unió a la sesión de acicalamiento y volvió la calma. Era como si nadie osara reanudar la trifulca después de que Peony la atajara con tanta delicadeza.
Kevin, un joven macho adulto (bonobo, San Diego).
Una hembra (izquierda) y un macho erguidos exhiben unas piernas largas y unas proporciones corporales casi humanas (bonobos, San Diego).
Yeroen, el viejo zorro (chimpancé, Arnhem).
Mama con su hija Moniek (chimpancés, Arnhem).
Nikkie (izquierda) intimida a Luit, que jadea como muestra de sumisión (chimpancés, Arnhem).
Nikkie (centro) acicala a Yeroen, que lo ha ayudado a imponerse a Luit (derecha) (chimpancés, Arnhem).
El acicalamiento (aquí entre madre e hija) es el cemento social de cualquier sociedad primate (chimpancés, Yerkes).
Un grupo comparte ramas y hojas (chimpancés, Yerkes).
Roosje fue criada con biberón por Kuif (chimpancés, Arnhem).
Dos hembras practicando el frotamiento genitogenital (bonobos, San Diego).
El macho adulto tiene unos testículos enormes, y la hembra una imponente hinchazón genital (bonobos, San Diego).
Cópula heterosexual en la postura del «misionero» (bonobos, San Diego).
Peony, a la que de manera informal llamamos nuestra «máquina de espulgar» por el tiempo que dedica a acicalar a todo el mundo, resuelve todos los problemas a base de dulzura, calma y apaciguamiento, lo que puede explicar por qué no advertimos que se había convertido en la hembra alfa. Después he visto otros incidentes que confirman su posición absolutamente central, como Mama en Arnhem, pero sin el puño de hierro. En tales situaciones nos percatamos de que un grupo de chimpancés es una auténtica comunidad y no sólo un puñado de individuos apenas cohesionados. Sin duda, la fuerza promotora más potente de un sentido de comunidad es la hostilidad hacia los foráneos. Esta xenofobia fuerza la unidad entre elementos por lo general desavenidos. Puede que esto no sea visible en cautividad, pero es un factor más que determinante para los chimpancés en libertad. En nuestra propia especie, nada resulta más obvio que nuestra capacidad de hacer frente común contra los adversarios. Por eso se ha sugerido a menudo que la mejor garantía para la paz mundial sería un enemigo extraterrestre. Al fin podríamos poner en práctica la retórica orwelliana de «guerra es paz». En el curso de la evolución humana, la hostilidad entre grupos fomentó la solidaridad intragrupal hasta la emergencia de la moralidad. En vez de limitarnos a mejorar las relaciones a nuestro alrededor, como hacen los antropoides, recibimos enseñanzas explícitas sobre el valor de la comunidad y la primacía que deberían tener los intereses comunitarios sobre los individuales. Así pues, la profunda ironía es que nuestro logro más noble, la moralidad, está evolutivamente ligado a nuestro comportamiento más infame, la guerra. Fue la guerra la que proporcionó el sentido de comunidad que requería la moralidad. Cuando la balanza se inclinó hacia los intereses compartidos, en detrimento de los intereses individuales conflictivos, dimos una vuelta de tuerca a la presión social para asegurarnos de que todo el mundo contribuyera al bien común. Desarrollamos una estructura incentivadora de aprobación y castigo, incluyendo castigos internalizados como la culpabilidad y la vergüenza, para alentar lo bueno y desalentar lo malo para la comunidad. La moralidad se convirtió en nuestra principal herramienta para reforzar el tejido social. El bien común nunca abarcó más allá del grupo, lo que explica por qué las reglas morales raramente mencionan lo foráneo: la gente se siente autorizada a tratar al enemigo de maneras inimaginables dentro de su propia comunidad. Ampliar el dominio de aplicación de la moralidad más allá de los límites comunitarios es el gran desafío de nuestro tiempo. Al confeccionar una lista de
derechos humanos universales —aplicables incluso a nuestros enemigos, como pretende la Convención de Ginebra— o debatir la ética del uso de los animales, estamos aplicando un sistema que evolucionó por razones intragrupales más allá del grupo, incluso más allá de nuestra especie. La expansión del círculo moral es una empresa frágil. Nuestra mejor esperanza de éxito se basa en las emociones morales, porque las emociones son desobedientes. En principio, la empatía puede imponerse a cualquier regla sobre cómo tratar a los miembros de grupos ajenos. Por ejemplo, cuando Oskar Schindler mantuvo judíos fuera de los campos de concentración durante la segunda guerra mundial, había recibido órdenes claras de su sociedad sobre cómo tratar a aquella gente, pero sus sentimientos se interpusieron. Las emociones caritativas pueden llevar a actos subversivos, como el de un guardián que cumplía la orden de tener a pan y agua a los prisioneros de guerra bajo su custodia, pero que ocasionalmente les pasaba un huevo duro. Por pequeño que fuera, su gesto quedó grabado en la memoria de los prisioneros como un signo de que no todos sus enemigos eran unos monstruos. Y luego están los muchos actos de omisión, como los de soldados que podían haber matado prisioneros sin ninguna repercusión negativa para ellos, pero decidieron no hacerlo. En la guerra, la inhibición puede ser una forma de compasión. Las emociones triunfan sobre las reglas. Por eso, al hablar de modelos de conducta moral, hablamos de nuestros corazones y no de nuestros cerebros; por mucho que el corazón como asiento de las emociones sea una idea obsoleta, como puntualizaría cualquier neurólogo. A la hora de resolver dilemas morales confiamos más en lo que sentimos que en lo que pensamos. El enfoque cerebral del señor Spock es lastimosamente inadecuado. Esta idea se expresa de modo inmejorable en la parábola del buen samaritano, que trata de nuestra actitud hacia los necesitados. Un hombre yace medio muerto a un lado del camino de Jerusalén a Jericó. La víctima es ignorada primero por un sacerdote y luego por un levita, ambos personas religiosas familiarizadas con la letra pequeña de todo lo escrito sobre ética. Estos hombres no querían interrumpir su marcha por un desconocido, así que cambiaron de lado y pasaron de largo. Sólo el tercer transeúnte, un samaritano, se paró, vendó las heridas del hombre, lo subió a su burro y lo puso a salvo. El samaritano, un paria religioso, se compadeció. El mensaje bíblico es que se debe desconfiar de la ética que se rige por un libro en vez del corazón, y tratar a todo el mundo como si fuera nuestro vecino. Si la moralidad hunde sus raíces en el sentimiento, es fácil estar de acuerdo
con Darwin y Westermarck sobre su evolución, y discrepar de quienes piensan que la respuesta está en la cultura y la religión. Las religiones modernas sólo tienen unos cuantos milenios de antigüedad. Es difícil imaginar que la psicología humana fuera radicalmente distinta antes de que surgieran las religiones. No es que la religión y la cultura no tengan papel alguno, pero está claro que los sillares de la moralidad anteceden a la humanidad. Los reconocemos en nuestros parientes primates más cercanos, siendo la empatía más conspicua en el bonobo y la reciprocidad en el chimpancé. Las reglas morales nos dicen cuándo y cómo aplicar estas tendencias, pero las tendencias mismas han estado ahí desde tiempo inmemorial.
6 El mono bipolar Alcanzar un equilibrio ¿Qué nos caracteriza mejor, el odio o el amor? ¿Qué es más importante para la supervivencia, la competencia o la cooperación? ¿Nos parecemos más a los chimpancés o a los bonobos? Estas cuestiones son una pérdida de tiempo para las personalidades bipolares que somos. Es como preguntarse si una superficie se mide mejor por su longitud o por su anchura. Aún peor es considerar sólo un polo a expensas del otro. Sin embargo, esto es lo que ha estado haciendo el mundo occidental durante siglos, al presentar nuestro lado competitivo como más auténtico que nuestro lado social. Pero si la gente es tan egoísta como se supone, ¿cómo es que forma sociedades? La visión tradicional es la de un contrato entre nuestros ancestros, que decidieron vivir juntos «sólo por conveniencia, lo cual es artificial», como dijo Thomas Hobbes. Se nos contempla como solitarios que unieron sus fuerzas a regañadientes; lo bastante inteligentes como para juntar recursos, pero carentes de una atracción auténtica por nuestros congéneres. El viejo proverbio romano «Homo homini lupus» (el hombre es un lobo para el hombre) resume esta visión asocial que continúa inspirando al derecho, la economía y las ciencias políticas. El problema no es sólo que este dicho es una mala representación de nosotros, sino también un insulto para uno de los cooperadores más gregarios y leales del reino animal; tan leal, de hecho, que nuestros antepasados tuvieron la sabiduría de domesticarlo. Los lobos sobreviven abatiendo presas más grandes que ellos, como caribúes y alces, y lo hacen trabajando en equipo. Cuando vuelven de la caza, regurgitan carne para alimentar a las madres, a los jóvenes y, a veces, a los enfermos y viejos que se quedaron atrás. Como los hinchas de un equipo de fútbol cuando cantan, ellos refuerzan la unidad de la manada aullando a coro antes y después de la caza. La competencia no está ausente, pero los lobos no pueden permitirse darle rienda suelta. La lealtad y la confianza tienen prioridad. El comportamiento que mina
los cimientos de la cooperación se amortigua para prevenir el desmonoramiento de la armonía social, de la que depende la supervivencia. Un lobo que dejara prevalecer sus limitados intereses individuales pronto se encontraría persiguiendo ratones en solitario. Los antropoides conocen la misma solidaridad. Se ha comunicado que los chimpancés del parque nacional de Taï, en Costa de Marfil, cuidaban de los compañeros heridos por leopardos, enjugaban su sangre con la lengua, eliminaban cuidadosamente la suciedad e impedían que las moscas se acercaran a la herida. Protegían a los heridos y se desplazaban despacio para permitirles seguir la marcha del grupo. Todo esto tiene pleno sentido si se piensa que los chimpancés viven en grupo por una buena razón, al igual que los lobos y los seres humanos. No estaríamos donde estamos hoy si nuestros ancestros hubieran sido socialmente distantes. Lo que yo veo, pues, es lo opuesto de la imagen tradicional de una naturaleza «de garras y dientes ensangrentados», en la que el individuo es lo primero y la sociedad, un mero añadido. Uno no puede participar de los beneficios de la vida en grupo sin poner algo de su parte. Todo animal social alcanza su propio equilibrio entre el interés individual y el comunitario. Algunos son relativamente ariscos, otros casi amables. Pero hasta las sociedades más duras, como las de papiones y macacos, limitan las fricciones internas. La gente suele pensar que, en la naturaleza, la debilidad supone de forma automática la eliminación, un principio popularizado como «la ley de la selva». Pero, en realidad, los animales sociales cuentan con una tolerancia y un apoyo considerables. De no ser así, ¿qué objeto tendría vivir juntos? Yo solía trabajar con un grupo de macacos rhesus en cuyo seno nació una hembra mentalmente retardada, Azalea, que siempre contó con una gran aceptación. Dado que Azalea tenía un triplete de cromosomas, su condición venía a ser como el síndrome de Down humano. Normalmente, los macacos rhesus castigan a cualquiera que viole las reglas de su estricta sociedad, pero a Azalea se le permitían los mayores deslices, como amenazar al macho alfa. Era como si todo el mundo se hiciera cargo de su irremediable ineptitud. De manera similar, un grupo de macacos de los Alpes japoneses incluía a una hembra congénitamente tarada llamada Mozu, que apenas podía caminar y en absoluto trepar, porque le faltaban las manos y los pies. Estrella de los documentales de naturaleza japoneses, Mozu fue tan plenamente aceptada por su grupo que tuvo una larga vida y fue capaz de criar cinco hijos.
Ya está bien de tanta supervivencia del más apto. Hay mucho de eso, por supuesto, pero no hay necesidad de caricaturizar la vida de nuestros parientes primates como un constante mirar por encima del hombro. Los primates se encuentran muy a gusto en compañía de otros. Llevarse bien con los demás es una aptitud capital, porque las posibilidades de supervivencia fuera del grupo, a merced de predadores y vecinos hostiles, son ínfimas. Los primates forzados a vivir solos no tardan en encontrar la muerte. Esto explica por qué dedican tanto tiempo —hasta el 10 por ciento de la jornada— al mantenimiento de sus lazos sociales a base de acicalar a otros. Los estudios de campo han mostrado que las monas con mejores conexiones sociales tienen la prole de mayor supervivencia. Autista conoce a gorila La vinculación afectiva es tan fundamental que una norteamericana con síndrome de Asperger, una forma de autismo, que no había conseguido asumir su condición viviendo entre la gente, encontró la paz interior cuando se hizo cuidadora de gorilas en un zoológico. O quizá fueran los gorilas los que la tomaron a su cargo. Dawn Prince-Hughes relata que la gente la amedrentaba con sus miradas y preguntas directas para las que querían respuestas inmediatas. En cambio los gorilas le dejaban espacio, evitaban el contacto visual y transmitían una calma confortable. Y, sobre todo, eran pacientes. Los gorilas tienen personalidades «oblicuas»: raramente se miran cara a cara. Además, como todos los antropoides, carecen de la esclerótica blanca en torno al iris que convierte la mirada humana en una señal tan perturbadora. Nuestra coloración ocular realza la comunicación, pero también impide las sutilezas comunicativas de los antropoides, con sus ojos rojizos. Además, los antropoides no suelen mirar fijamente como nosotros. Tienen una increíble visión periférica que les permite seguir mucho de lo que pasa a su alrededor mirando de soslayo. Es algo a lo que hay que acostumbrarse. ¡Cuántas veces he pensado que no me prestaban atención, sólo para comprobar que estaba equivocado y que no habían perdido detalle! Los gorilas empatizaron con Prince-Hughes «mirando sin mirar y entendiendo sin hablar», como dijo ella, mediante el antiguo lenguaje animal de posturas y mímica corporal. El imponente espalda plateada de la colonia, Congo, era el más sensible y confortador, y respondía directamente a los signos de
malestar. Esto no es sorprendente porque, a pesar de su reputación de feroz King Kong, el gorila macho es un protector nato. Los horrendos relatos de ataques de gorilas con los que los cazadores coloniales acostumbraban volver a casa pretendían impresionar más por la valentía humana que por la ferocidad bestial. Pero, de hecho, un gorila macho que carga está dispuesto a morir por su familia. Es remarcable que tenga que ser una autista —una persona considerada deficiente en su aptitud para las relaciones interpersonales— la que nos haga ver la primacía de la vinculación antropoide y la profunda afinidad que sentimos con unos cuerpos peludos similares a los nuestros. Que fueran los gorilas los que sacaron a Prince-Hughes de su soledad, en vez de los chimpancés o los bonobos, tiene sentido en vista del temperamento de estos antropoides. Los gorilas son mucho menos extrovertidos que los chimpancés y bonobos. Considérese la siguiente odisea por la que pasó un zoológico suizo. Una noche, sus chimpancés se las arreglaron para quitar la claraboya de su recinto cerrado y escapar por el techo, después de lo cual algunos se pasearon por la ciudad saltando de casa en casa. Llevó días recuperar los animales, y fue una suerte que ninguno de ellos muriera electrocutado o por disparos de la policía. A raíz de este suceso, unos activistas por los derechos de los animales tuvieron la brillante idea de «liberar» a los gorilas del mismo zoo. Sin pensar demasiado en lo que más convenía a los animales, una noche subieron al techo del recinto de los gorilas y quitaron la claraboya. Pero, aunque tuvieron muchas horas para escapar, no lo hicieron. A la mañana siguiente, los cuidadores los encontraron a todos sentados donde siempre, mirando hacia arriba extrañados y fascinados por el hueco abierto sobre ellos. Ninguno había sentido curiosidad por salir al exterior, y el personal del zoo no tuvo más que restituir la claraboya. Esto es una muestra de la diferencia de temperamento entre chimpancés y gorilas. La condición natural de nuestro linaje es de vinculación y apoyo, tanto que hasta una autista puede percibirlo. O quizá precisamente alguien así, ya que nuestra obsesión por el habla es un obstáculo para la plena apreciación de las señales no verbales, como posturas, gestos, expresiones y tonos de voz. Sin estas señales corporales nuestra comunicación pierde su contenido emocional y se convierte en mera información técnica. Podríamos sustituir la palabra por tarjetas con «te quiero» o «estoy enfadado». Es sabido que la gente afectada de parálisis facial por algún trastorno neurológico y que, en consecuencia, no puede
expresar sus emociones con una sonrisa o un ceño fruncido, por ejemplo, se sume en una melancólica soledad. Para nuestra especie, la vida sin el lenguaje corporal que nos cohesiona apenas merece vivirse. Las explicaciones de los orígenes humanos que no tienen en cuenta esta profunda conexión y nos presentan como solitarios que se reunieron de mala gana ignoran la evolución primate. Pertenecemos a una categoría de animales conocida por los zoólogos como «gregarios obligados», lo que significa que no tenemos otra opción que mantenernos unidos. Por eso el temor al ostracismo acecha en las esquinas de toda mente humana: ser expulsado es lo peor que puede sucedernos. Así era en los tiempos bíblicos, y así sigue siendo hoy en día. La evolución ha implantado en nosotros la necesidad de pertenecer y ser aceptado. Somos sociables hasta la médula. Contradicciones domadas Un Dodge Dart de veinte años que tuve me enseñó que la parte más importante de un automóvil no es el motor. El vehículo sólo se paraba del todo si apretaba el pedal del freno con todas mis fuerzas. Una mañana tranquila con poco tráfico me decidí a conducirlo despacio hasta un taller cercano. Aunque llegué sano y salvo, el viaje fue angustioso, y durante meses soñé que conducía un coche que nunca llegaba a pararse. En la naturaleza, los controles y ajustes son tan esenciales como los frenos de un coche. Todo está regulado y bajo control. Por ejemplo, los mamíferos y las aves han dado el salto evolutivo hacia la sangre caliente, pero tienen problemas cada vez que se sobrecalientan. Cuando hace calor, o después del ejercicio, se refrescan sudando, abanicándose con las orejas o jadeando con la lengua fuera. La naturaleza tuvo que poner un freno a la temperatura corporal. De modo similar, todo pájaro tiene un tamaño óptimo de los huevos, de la puesta, de las presas, una distancia óptima de búsqueda de alimento, etc. Las aves que se desvían de la norma al poner más huevos de la cuenta o alejarse demasiado del nido en busca de insectos se quedan atrás en la carrera evolutiva. Esto también se aplica a las tendencias sociales conflictivas, como la competencia y la cooperación, el egoísmo y la sociabilidad, la discordia y la armonía. Todo se equilibra alrededor de un grado óptimo. Ser egoísta es inevitable y necesario, pero sólo hasta cierto punto. Esto es lo que quiero decir
cuando afirmo que la naturaleza humana es una cabeza de Jano: somos el producto de fuerzas opuestas, como la doble necesidad de velar por los propios intereses y la de congeniar. Si pongo el énfasis en lo segundo es por la insistencia tradicional en lo primero. Ambos factores están estrechamente interconectados y contribuyen a la supervivencia. Las mismas capacidades que promueven la paz, como la reconciliación, nunca habrían evolucionado en ausencia de conflicto. En un mundo bipolar, toda capacidad implica su opuesta. Hemos discutido paradojas concretas, como la conexión entre democracia y jerarquía, entre familia nuclear e infanticidio y entre equidad y competencia. En cada caso se requieren varios procesos para pasar de una situación a otra, pero, se mire como se mire, las instituciones sociales resultan de una interacción entre fuerzas opuestas. La evolución es un proceso dialéctico. La naturaleza humana también es inherentemente pluridimensional, y lo mismo vale para chimpancés y bonobos. Aunque la naturaleza del chimpancé sea más violenta y la del bonobo más pacífica, los primeros resuelven conflictos y los segundos compiten. De hecho, la capacidad pacificadora de los chimpancés es de lo más impresionante, dado su obvio temperamento violento. Ambos antropoides exhiben ambas tendencias, pero cada uno llega a un equilibrio propio. Al ser de forma sistemática más brutales que los chimpancés y más empáticos que los bonobos, somos, sin lugar a dudas, el primate más bipolar. Nuestras sociedades nunca son pacíficas ni competitivas en términos absolutos, nunca se rigen por el puro egoísmo, ni por una moralidad perfecta. Los estados puros no son naturales. Lo que vale para la sociedad humana también vale para la naturaleza humana. Podemos encontrar benevolencia y crueldad, nobleza y vulgaridad, incluso a veces en la misma persona. Estamos llenos de contradicciones, pero la mayoría domadas. Hablar de «contradicciones domadas» puede sonar oscuro, incluso místico, pero están por todas partes. El sistema solar es un ejemplo perfecto. Es resultado de dos fuerzas opuestas, una hacia dentro y otra hacia fuera. La gravedad del Sol equilibra los movimientos planetarios centrífugos tan perfectamente que el sistema solar entero se ha mantenido durante miles de millones de años. Por encima de la dualidad inherente de la naturaleza humana está el papel de la inteligencia. Aunque por costumbre sobrestimemos la racionalidad, es innegable que nuestro comportamiento es una combinación de instinto e inteligencia. Ejercemos poco control sobre impulsos tan antiguos como los que
conciernen al poder, el sexo, la seguridad y el alimento, pero por lo general sopesamos los pros y los contras de nuestras acciones antes de actuar. El comportamiento humano es en gran parte influenciable por la experiencia. Esto puede sonar tan obvio que no hace falta ni mencionarlo, pero es un discurso radicalmente distinto del que solían emplear los biólogos. En los años sesenta del pasado siglo, casi toda tendencia reseñable de la especie humana se catalogaba como «instinto», y la Instinktlehre («doctrina del instinto») de Konrad Lorenz hasta incluía un «parlamento» de instintos para mantenerlos ligados. El problema con el término «instinto», sin embargo, es que rebaja el papel del aprendizaje y la experiencia. En algunos círculos contemporáneos existe una corriente similar, aunque ahora se favorece el término «módulo». El cerebro humano se compara con una navaja multiusos a la que la evolución ha ido añadiendo módulos para todo, desde el reconocimiento de caras y el uso de herramientas hasta el cuidado de los hijos y la amistad. Por desgracia, nadie sabe exactamente qué es un módulo cerebral y la evidencia de su existencia no es más tangible que la de los instintos. Es innegable que tenemos predisposiciones innatas, pero no veo a los seres humanos como actores ciegos que ejecutan programas genéticos, sino como improvisadores que se adaptan con flexibilidad a otros improvisadores en liza, con nuestros genes ofreciendo pistas y sugerencias. Lo mismo se aplica a nuestros parientes primates. Permítaseme explicar esto con el ejemplo de Yeroen —del zoo de Arnhem—, que se había lastimado la mano en una pelea. Yeroen estaba intentando entablar una coalición con el aspirante Nikkie, pero en los escarceos previos a su alianza, Nikkie le había mordido la mano. Aunque no era una herida profunda, Yeroen cojeaba de manera ostensible. Al cabo de un par de días, sin embargo, comenzamos a sospechar que cojeaba en especial cuando Nikkie estaba presente. Esto me parecía difícil de creer, así que decidimos hacer observaciones sistemáticas. Cada vez que veíamos cojear a Yeroen, registrábamos el paradero de Nikkie. Esto reveló que el campo de visión de Nikkie importaba mucho. Por ejemplo, Yeroen pasaba junto a un Nikkie sentado, desde un punto situado frente a éste hasta otro detrás de él, y mientras estaba en su campo de visión cojeaba de manera lastimosa, pero una vez estaba detrás de Nikkie volvía a caminar perfectamente. Yeroen parecía estar simulando una cojera para que su socio fuera menos arisco con él y quizá le mostrara cierta simpatía. Herir a un compinche nunca es una jugada inteligente, y Yeroen parecía estar indicándole esto a Nikkie
exagerando el daño infligido. Por supuesto, aparentar es algo que nos resulta familiar, porque lo hacemos todo el tiempo: un matrimonio que intenta parecer feliz en público para disimular sus desavenencias, o unos empleados que ríen un chiste malo del jefe. Guardar las apariencias es algo que compartimos con los antropoides. Hace poco examinamos cientos de filmaciones de juegos de lucha entre chimpancés jóvenes para ver cuándo reían más. Los chimpancés que juegan abren la boca en una expresión que recuerda a la risa humana. Nos interesaban especialmente los inmaduros de edades bastante dispares, porque no es raro que sus juegos se vuelvan demasiado rudos. Tan pronto como esto ocurre, acude la madre del más joven y a veces le da un manotazo en la cabeza a su compañero de juegos. Sin duda, el mayor quiere evitar esto. Lo que vimos es que los jóvenes que jugaban con pequeñuelos reían mucho siempre que la madre del otro estaba mirando. Era como si estuvieran diciendo: «¡Mira cuánto nos divertimos!». Reían mucho menos cuando se encontraban solos con su compañero de juego. Así pues, su comportamiento dependía de si la madre miraba o no. A ojos de mamá, proyectaban una alegría que le daba la suficiente confianza para dejarlos solos. El fingimiento durante el juego o entre rivales políticos hace que la teoría de los animales como actores ciegos sea problemática. Los antropoides no tienen un programa genético que les diga cuándo cojear o cuándo reír, sino que son plenamente conscientes de su entorno social. Como las personas, ponderan numerosas opciones y deciden qué hacer en función de las circunstancias. En el laboratorio, los chimpancés suelen enfrentarse a problemas abstractos, como encontrar recompensas indicadas por los experimentadores o apreciar la diferencia entre cuatro, cinco o seis artículos, una capacidad conocida como «numerosidad». Si fallan, como ocurre a veces, la conclusión suele ser que son menos inteligentes que los humanos. En el dominio social, sin embargo, donde deben resolver problemas a los que se han enfrentado toda su vida, dan la impresión de ser tan inteligentes como nosotros. Una manera drástica de comprobar esto sería colocar a un ser humano en una colonia de chimpancés. Obviamente, esto es poco realista, porque un chimpancé tiene mucha más fuerza muscular que un hombre, pero imaginemos que encontramos a alguien lo bastante fuerte para plantar cara a un chimpancé adulto. Podríamos ver cómo se las arreglaba dentro de la comunidad. El reto para nuestro infiltrado sería ganar amigos sin ser demasiado sumiso, porque sin
cierta firmeza acabaría en el último lugar del orden jerárquico a la hora del reparto de comida o aún peor. El éxito requeriría que, como en la vida real, la persona no fuera ni un matón ni un felpudo. No tendría objeto intentar disimular el miedo o la hostilidad, porque el lenguaje corporal humano es un libro abierto para los chimpancés. Mi predicción es que una colonia de chimpancés no sería más fácil de dominar que un grupo típico de gente en el trabajo o en la escuela. Lo que quiero decir con todo esto es que la vida social antropoide está llena de decisiones inteligentes. Por esta razón, las comparaciones entre seres humanos, chimpancés y bonobos van mucho más allá de «instintos» o «módulos» compartidos, se definan como se definan. Las tres especies afrontan dilemas sociales similares y deben superar contradicciones parecidas en su pugna por el rango, los apareamientos y los recursos. Aplican toda su potencia mental para encontrar soluciones. Cierto, nuestra especie parece estar muy por delante y sopesa más opciones que los chimpancés y los bonobos, pero esto no parece una diferencia fundamental. Aunque nuestro ordenador y nuestro programa de ajedrez sean mejores, todos seguimos jugando al ajedrez. Siempre jóvenes Mucha gente cree que nuestra especie sigue evolucionando hacia cotas aún más altas, mientras que los antropoides se estancaron. Ahora bien, ¿es verdad que nuestros parientes primates dejaron de evolucionar? ¿Y es verdad que el género humano sigue evolucionando? Irónicamente, puede que lo cierto sea justo lo contrario. Puede que nuestra evolución haya cesado, mientras que los antropoides siguen sometidos a presiones evolutivas. La evolución procede a través de la supervivencia de variantes que se reproducen más que otras. Hace un par de siglos esto todavía se aplicaba a nuestra especie. En lugares insalubres como las áreas urbanas en rápido crecimiento, la mortalidad excedía a la natalidad. Esto significaba que unos tenían familias muy numerosas y otros ni siquiera llegaban a dejar descendencia. Hoy en día, en cambio, el número de nacidos que llegan a los veinticinco años se acerca al 98 por ciento. En estas circunstancias, todo el mundo tiene oportunidad de estar representado en el acervo génico.
La buena nutrición y la medicina moderna han suprimido las presiones selectivas que impulsaron la evolución humana. El parto, por ejemplo, representaba un alto riesgo para la madre y para el bebé. La estrechez del canal del parto (en relación con nuestro cráneo agrandado) es parcialmente responsable, lo que implica que había una presión selectiva continuada para mantenerlo ancho. Las cesáreas lo han cambiado todo. En Estados Unidos, 26 de cada cien nacimientos son por cesárea, y en algunas clínicas privadas brasileñas la cifra alcanza el 90 por ciento. Cada vez sobrevivirán más mujeres con un canal del parto estrecho, perpetuando un rasgo que hace pocas generaciones representaba una muerte segura. El resultado inevitable será el aumento de las cesáreas, hasta que el parto natural sea la excepción y no la regla. La evolución continuada requiere una danse macabre en torno a los que mueren antes de llegar a reproducirse. Esto aún podría ocurrir en el mundo industrializado; por ejemplo, en forma de una devastadora epidemia de gripe. Los dotados de una inmunidad superior sobrevivirán para legar sus genes a las generaciones futuras, como ocurrió durante la peste negra del siglo XIV, que en un lapso de cinco años se calcula que llegó a matar 25 millones de personas sólo en Europa. Algunos científicos creen que un virus muy infeccioso de tipo ébola se transmitió de persona en persona. La inmunidad a esta clase de virus está hoy más extendida en Europa que en otras partes del mundo, lo que con toda probabilidad se debe a aquel episodio de selección natural en masa. De modo similar, podemos esperar una resistencia creciente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el África subsahariana, donde cerca del 10 por ciento de la población está infectada. Se sabe que una pequeña minoría es resistente a la infección, y que otra minoría no desarrolla el sida aunque se infecte. Los biólogos llaman a estos casos «mutaciones adaptativas». Su progenie se propagará hasta llenar el continente. Pero este proceso sólo se completará a costa de una enorme pérdida de vidas humanas. Los chimpancés salvajes ya deben haber pasado por esto: son portadores del estrechamente emparentado virus de la inmunodeficiencia simia (VIS) sin manifestar ningún síntoma. Aparte de la inmunidad, que probablemente continuará ajustándose, no está claro qué cambios genéticos podemos esperar todavía en nuestra especie. Puede que la humanidad haya alcanzado su cumbre biológica, por así decirlo, no superable a menos que se emprendan programas de crianza deliberados, algo que espero no ocurra nunca. A pesar de libros curiosos como The Darwin Awards,
que describe a gente autoeliminada del acervo génico por actos incomprensiblemente estúpidos —como el ladrón que huyó de una tienda con dos bogavantes vivos bien armados embutidos en sus pantalones, provocándose una imprevista vasectomía—, unos cuantos de tales accidentes no mejorarán el género humano. Puesto que no hay conexión entre la inteligencia y el número de hijos que tiene la gente, nuestro volumen cerebral seguirá como está. ¿Y la cultura? Cuando el cambio cultural era lento, la biología podía seguir su marcha. Algunos rasgos culturales y genéticos se transmitían juntos, un fenómeno conocido como «herencia dual». Por ejemplo, nuestros ancestros se hicieron resistentes a la lactosa cuando comenzaron a criar ganado. Todo mamífero infantil es capaz de digerir la leche, pero lo habitual es que la enzima necesaria se inhiba tras el destete. En los seres humanos esto ocurre después de los cuatro años. Los que no pueden digerir la lactosa sufren diarreas y vómitos siempre que beben leche cruda de vaca. Ésta es la condición original de nuestra especie y es la típica de la mayoría de adultos del mundo. Sólo los descendientes de ganaderos, como los europeos del norte y los pastores africanos lácteodependientes, son capaces de absorber vitamina D y calcio de la leche, un cambio genético que se remonta a diez mil años atrás, cuando se domesticaron los primeros ovinos y bovinos. Pero los avances culturales del presente son demasiado rápidos para que la biología pueda mantener el paso. Es improbable que los mensajes por teléfono móvil hagan que nuestros pulgares se alarguen. Más bien, diseñamos los mensajes de texto para los pulgares que ya poseíamos. Nos hemos convertido en expertos en cambiar el entorno para nuestro beneficio. Así pues, no creo en la evolución continuada del género humano, al menos en lo relativo a nuestra morfología y comportamiento. Hemos suprimido la única palanca que tiene la biología para modificarnos: la reproducción diferencial. No está claro que los antropoides continúen evolucionando, aunque siguen estando sometidos a presiones selectivas reales. El problema es que están sufriendo una presión tan intensa que apenas les da tregua: están al borde de la extinción. Durante años me he aferrado a la idea de que, en vista de las amplias franjas de selva tropical que aún quedan en el mundo, los antropoides siempre nos acompañarían. Debido a la masiva destrucción del hábitat, los incendios, la caza furtiva, el tráfico de carne —en África la gente come grandes monos— y, recientemente, el virus ébola, puede que en libertad sólo queden unos doscientos mil chimpancés, cien mil gorilas, veinte mil bonobos y otros tantos orangutanes.
Si esto parece mucho, piénsese que el enemigo —nosotros— suma más de seis mil millones de efectivos. Es una batalla desigual y la predicción es que hacia el año 2040 no quedará prácticamente nada del hábitat de estos animales. El género humano se devaluará si ni siquiera somos capaces de proteger a los animales más cercanos a nosotros, que comparten casi todos nuestros genes y cuyas diferencias con respecto a nosotros son sólo de grado. Si permitimos que se extingan, también podemos dejar que todo desaparezca y convertir en una profecía autorrealizada la idea de que somos la única forma de vida inteligente en la Tierra. Aunque toda mi vida he estudiado a antropoides en cautividad, he visto bastantes de ellos en su entorno natural para apreciar que su vida allá —su dignidad, su pertenencia, su papel— es irremplazable. Perder todo esto sería perder mucho de nosotros mismos. Las poblaciones salvajes de antropoides adquieren un valor incalculable cuando se trata de iluminar la evolución pasada. Apenas sabemos, por ejemplo, por qué los bonobos son tan diferentes de los chimpancés. ¿Qué ocurrió hace dos millones de años, cuando sus linajes se separaron? ¿Se parecía más la forma ancestral al chimpancé o al bonobo? Sabemos que en la actualidad los bonobos viven en un hábitat más rico que el de los chimpancés, lo que posibilita que grupos mixtos de machos y hembras se alimenten juntos. Esto permite una mayor cohesión social que entre los chimpancés, los cuales se dividen en pequeñas partidas a la hora de buscar alimento. La «hermandad» entre hembras no emparentadas típica de la sociedad bonobo no habría sido posible sin unos recursos alimentarios abundantes y predecibles. Los bonobos tienen acceso a enormes árboles frutales capaces de proporcionar alimento a muchos individuos y también consumen hierbas abundantes en el sotobosque. Puesto que las mismas hierbas son también un ingrediente básico de la dieta de los gorilas, se ha especulado que la ausencia de gorilas en el hábitat de los bonobos ha permitido que éstos ocupen un nicho vedado a los chimpancés, que compiten con los gorilas en toda su área de distribución. Los bonobos también están conectados con nosotros por otro rasgo interesante, y es que son primates «siempre jóvenes». Éste es el argumento de la «neotenia», aplicado a nuestra propia especie desde que en 1926 un anatomista holandés hiciera la sorprendente afirmación de que el Homo sapiens es como un feto de primate que ha alcanzado la madurez sexual. Stephen Jay Gould consideró que la retención de rasgos juveniles era el sello de la evolución humana. No sabía de los bonobos, cuyos adultos conservan el cráneo pequeño y
redondeado de un chimpancé juvenil, así como el mechón de pelo blanco en la rabadilla que los chimpancés pierden después de los cinco años. Las voces de los bonobos adultos son tan agudas como las de los chimpancés inmaduros, conservan el carácter juguetón durante toda su vida y hasta la vulva orientada frontalmente de las hembras se considera neoténica, un rasgo que comparten con las mujeres. La neotenia humana se evidencia en nuestra piel desnuda y, especialmente, en nuestro cráneo globoso y cara plana. Los seres humanos adultos tienen aspecto de antropoides muy juveniles. ¿Está frenada en su desarrollo la culminación de la creación? No cabe duda de que nuestro éxito como especie está ligado al hecho de haber ampliado la curiosidad y la inventiva de los mamíferos infantiles a la edad adulta. Nos hemos autodenominado Homo ludens, el mono juguetón. Jugamos hasta que morimos, danzamos y cantamos, e incrementamos nuestro conocimiento leyendo no ficción o yendo a cursos universitarios. Tenemos una gran necesidad de permanecer jóvenes de corazón. Puesto que la humanidad no puede cifrar sus esperanzas en la evolución biológica continuada, tiene que construir sobre su herencia primate. Al estar sólo laxamente programada y haber bebido la poción de la juventud evolutiva, esta herencia es rica y variada, y está llena de flexibilidad. Un poco de ideología Por su coordinación casi perfecta y su disposición al sacrificio individual en aras del colectivo, las colonias de hormigas se comparan a menudo con los regímenes socialistas. Ambos son un paraíso obrero. Pero al lado del orden de un hormiguero, hasta la fuerza de trabajo humana más cualificada parece una ineficiente anarquía. Después de trabajar, la gente vuelve a casa, bebe, chismorrea, holgazanea. Una hormiga que se precie nunca haría nada de esto. A pesar del adoctrinamiento masivo por parte de los regímenes comunistas, la gente se resiste a consagrarse al bien común. Somos sensibles a los intereses colectivos, pero no hasta el punto de renunciar a los individuales. El comunismo se hundió porque su estructura económica de incentivos había perdido contacto con la naturaleza humana. Por desgracia, no lo hizo sin antes causar gran sufrimiento y muerte.
La Alemania nazi fue un desastre ideológico bien diferente. También en ella lo colectivo (das Volk) se ponía por encima de lo individual, pero en vez de la ingeniería social, los métodos elegidos eran los chivos expiatorios y la manipulación genética. La gente se dividía en una categoría «superior» y otra «inferior», la primera de las cuales tenía que protegerse contra la contaminación de la segunda. En el horrible lenguaje médico de los nazis, un Volk saludable requería la eliminación de los elementos cancerosos. La idea se llevó al extremo, de una manera que ha deteriorado la reputación de la biología en las sociedades occidentales. Pero la ideología seleccionista subyacente no se restringió a ese tiempo y lugar. A principios del siglo XX, el movimiento eugenista (que aspiraba a mejorar la humanidad mediante la reproducción selectiva de los más aptos) tuvo un gran auge tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. Basándose en ideas que se remontan a La República de Platón, consideraba aceptable la castración de los criminales. Y el darwinismo social (la idea de que en una economía de laissezfaire el fuerte debe imponerse al débil, lo que redundaría en un mejoramiento general de la población) aún sigue inspirando los programas políticos. En esta visión, ayudar a los pobres subvertiría el orden natural. La ideología política y la biología son extraños compañeros de cama, y la mayoría de biólogos preferimos dormir en una habitación separada. La razón por la que no nos hemos salido con la nuestra es el increíble atractivo de las palabras «naturaleza» y «natural». Suenan tan reconfortantes que todas las ideologías quieren apropiárselas. Esto significa que los biólogos, cuando escriben sobre el comportamiento y la sociedad, se arriesgan a ser succionados por el remolino político. Así ocurrió, por ejemplo, tras la publicación de nuestro estudio sobre la equidad primate. Los periódicos usaron nuestro hallazgo de que un mono rechaza el pepino en cuanto ve que su vecino come uvas para abogar por una sociedad más igualitaria. «Si los monos rechazan el tratamiento injusto, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo?», se interrogaban las páginas de opinión. Esto suscitó extrañas reacciones, como un mensaje por correo electrónico que nos acusaba de comunistas. Su autor pensaba que estábamos intentando socavar el capitalismo, al que por lo visto le trae sin cuidado la justicia. Lo que nuestro crítico no captó, sin embargo, es que las reacciones de nuestros monos recordaban el funcionamiento del mercado libre. ¿Qué puede ser más capitalista que comparar lo obtenido por uno con lo obtenido por otro y quejarse de la diferencia de precio?
En 1879, el economista norteamericano Francis Walker intentó explicar por qué su gremio tenía tan «mala fama entre las personas reales». Echó las culpas a su incapacidad para comprender por qué el comportamiento humano no se ajusta a la teoría económica. No siempre actuamos como los economistas piensan que deberíamos, principalmente porque somos menos egoístas y menos racionales de lo que los economistas suponen que somos. Los economistas están siendo adoctrinados en una maqueta de la naturaleza humana que dan por buena hasta tal punto que su propio comportamiento ha comenzado a parecerse a ella. Los exámenes psicológicos han demostrado que los catedráticos de economía son más egocéntricos que el estudiante universitario medio. La exposición clase tras clase al modelo capitalista del interés propio parece matar cualquier tendencia prosocial de entrada. Dejan de confiar en los demás y, en correspondencia, los demás dejan de confiar en ellos. De ahí la mala fama. Los mamíferos sociales, en cambio, conocen la confianza, la lealtad y la solidaridad. Como los chimpancés del parque nacional de Taï, no dejan atrás al desafortunado. Además, tienen maneras de tratar a los aprovechados, como rehusar la cooperación con aquellos que no cooperan. La reciprocidad les permite construir la clase de sistema de apoyo social que muchos economistas ven como una quimera. En la vida colectiva de nuestros parientes cercanos no es difícil reconocer tanto el espíritu competitivo del capitalismo como un bien desarrollado espíritu comunitario. Así pues, el sistema político más adecuado para nosotros debería encontrar el equilibrio de los dos. No somos hormigas, así que el socialismo puro no es para nosotros. La historia reciente ha demostrado qué ocurre cuando se reprime la ambición individual. Pero, aunque la caída del Muro de Berlín se presentara como un triunfo del mercado libre, no hay garantía de que el capitalismo puro tenga más futuro que el socialismo. No es que esta forma de gobierno no exista en ninguna parte —incluso en Estados Unidos abundan las inspecciones, las compensaciones, los sindicatos y los subsidios que restringen la libertad de mercado—, pero, en comparación con el resto del mundo, Estados Unidos es un experimento de competencia sin restricciones. Este ensayo la ha convertido en la nación más rica de la historia de la civilización; sin embargo, algo enigmático está ocurriendo con la salud nacional, cada vez más rezagada en relación con la riqueza. Estados Unidos tenía los ciudadanos más altos y saludables del mundo, pero ahora está entre las últimas naciones industrializadas en cuanto a longevidad y entre las primeras en cuanto a embarazos prematuros y mortalidad
infantil. Mientras que la mayoría de naciones ha ido sumando casi una pulgada por década a su estatura media, Estados Unidos se ha estancado desde la década de 1970. El resultado es que el europeo del norte medio sobrepasa ahora en tres pulgadas al estadounidense medio. Esto no puede explicarse por las últimas oleadas de inmigrantes, que constituyen una fracción demasiado reducida de la población como para afectar a esta estadística. En cuanto a la esperanza de vida, Estados Unidos también se está rezagando. En este índice de salud fundamental, ya ni siquiera figura entre las primeras veinticinco naciones con una población más longeva. ¿Cómo se explica esto? El primer culpable que acude a la mente es la privatización de la sanidad, que se traduce en millones de personas sin seguridad social. Pero el problema quizá sea más profundo. El economista británico Richard Wilkinson, que ha compilado datos globales sobre la conexión entre estatus socioeconómico y salud, culpa a la desigualdad. Con una clase baja enorme, la diferencia entre ricos y pobres en Estados Unidos se parece a la de muchos países del tercer mundo. El uno por ciento de la clase superior de los norteamericanos acumula más ingresos que todo el 40 por ciento de la clase inferior. Ésta es una diferencia enorme en comparación con Europa y Japón. Wilkinson argumenta que las grandes disparidades de renta erosionan el tejido social, generan resentimiento y menoscaban la confianza, lo que crea estrés tanto en el rico como en el pobre. Nadie se siente tranquilo en un sistema así. El resultado es que la nación más rica del mundo tiene ahora una salud pública pobre. Se piense lo que se piense de un sistema político, si no es capaz de promover el bienestar físico de sus ciudadanos es que tiene un problema. Así como el comunismo se hundió porque su ideología no se ajustaba al comportamiento humano, el capitalismo inmoderado quizá sea insostenible en su celebración del bienestar material de unos pocos en detrimento del resto. Niega la solidaridad básica que hace soportable la vida. También va contra una larga historia evolutiva de igualitarismo, que a su vez tiene que ver con nuestra naturaleza cooperativa. Los experimentos con primates demuestran que la cooperación se deshace si los beneficios no se reparten entre todos los participantes, y el comportamiento humano probablemente obedece al mismo principio. Así pues, el libro de la naturaleza ofrece páginas que complacerán tanto a los liberales como a los conservadores, tanto a los convencidos de que todos
estamos en el mismo barco como a los que rinden culto al interés individual. Cuando Margaret Thatcher dijo que la sociedad sólo era una ilusión, no estaba retratando al primate intensamente sociable que somos. Y cuando Piotr Kropotkin, un príncipe de la Rusia decimonónica, afirmó que la lucha por la vida sólo podía conducir a una cooperación creciente, estaba cerrando los ojos a la libre competencia y sus efectos estimulantes. El reto es encontrar el equilibrio justo entre ambas. Probablemente nuestras sociedades funcionarían mejor si imitaran, en la medida de lo posible, el modelo de comunidad a pequeña escala de nuestros ancestros. Es obvio que no evolucionamos para vivir en ciudades con millones de personas, donde tropezamos con extraños dondequiera que vayamos, somos amenazados por ellos en calles oscuras, nos sentamos a su lado en el autobús y les tocamos el claxon en los embotellamientos. Como los bonobos en sus comunidades altamente cohesionadas, nuestros ancestros estaban rodeados de conocidos con los que trataban a diario. Es notable que nuestras sociedades sean tan ordenadas, productivas y relativamente seguras como son. Pero los urbanistas pueden y deben esmerarse más en aproximarse a la vida comunitaria de antaño, en la que todo el mundo conocía el nombre y la dirección de cada niño. El término «capital social» se refiere a la salvaguarda pública y la sensación de seguridad derivadas de un entorno predecible y una red social densa. Los vecindarios más viejos en ciudades como Chicago, Nueva York, Londres y París generan dicho capital social, pero sólo porque se diseñaron para que la gente viviera, trabajara, comprara y fuera a la escuela sin salir de ellos. De este modo, la gente llega a conocerse y comienza a compartir valores. Una joven, camino de casa, al oscurecer está rodeada de tantos residentes interesados en unas calles seguras que puede sentirse protegida. Está rodeada de una vigilancia vecinal tácita. La tendencia moderna a separar físicamente los lugares donde se satisfacen las necesidades humanas rompe con esta tradición, obligando a las personas a vivir en un sitio, comprar en uno diferente y trabajar en otro. Es un desastre para el sentido de comunidad, por no hablar del tiempo y el combustible consumidos y del estrés acumulado que conlleva trasladar a toda esa gente. En palabras de Edward Wilson, la biología nos mantiene sujetos con una correa y sólo dejará que nos perdamos si nos alejamos de lo que somos. Podemos planificar nuestra vida como queramos, pero nuestra prosperidad dependerá de lo bien que se ajuste a las predisposiciones humanas.
Encontré un vívido ejemplo de esto mientras tomaba el té con una pareja joven, durante una visita a un kibbutz israelí en la década de 1990. Ambos se habían criado en un kibbutzim cercano cuando todavía se separaba a los niños de los padres para que crecieran juntos en la cooperativa. La pareja me explicó que esta práctica se ha abandonado y que ahora se permite a los niños ir a casa con sus padres después de la escuela y por la noche. El cambio fue un alivio, me dijeron, porque tener a los hijos cerca «parece lo correcto». ¡Qué obviedad! El kibbutz había tensado demasiado la correa. No me atrevo a predecir lo que podemos y no podemos hacer, pero el vínculo materno-filial parece sacrosanto, porque está en el meollo de la biología mamífera. Encontramos la misma clase de límites a la hora de decidir qué tipo de sociedad queremos construir y cómo lograr unos derechos humanos globales. Estamos tan atados a una psicología humana conformada por millones de años de vida en comunidades pequeñas, que de algún modo necesitamos estructurar el mundo que nos rodea de una manera reconocible para dicha psicología. Si pudiéramos conseguir ver a la gente de otros continentes como parte de nosotros e integrarla en nuestro círculo de reciprocidad y empatía, estaríamos construyendo sobre nuestra naturaleza y no yendo contra ella. En el año 2004, el ministro de Justicia israelí provocó un gran revuelo político al compadecerse del enemigo. Yosef Lapid cuestionó el plan del ejército israelí de demoler miles de casas palestinas en una zona a lo largo de la frontera con Egipto. Lo habían conmovido las imágenes de los telediarios: «Cuando vi la imagen de una anciana a cuatro patas en las ruinas de su casa buscando sus medicinas bajo unas baldosas, pensé qué diría yo si fuera mi abuela». La abuela de Lapid fue una víctima del Holocausto. Los partidarios de la línea dura no querían oír esto, por supuesto, y se distanciaron de él. El incidente ilustra cómo una emoción simple puede ampliar la definición del grupo propio. De pronto, Lapid se había dado cuenta de que los palestinos también estaban dentro de su círculo de preocupación. La empatía es el arma que puede librarnos de la maldición xenófoba. Pero la empatía es frágil. En nuestros parientes cercanos se activa, en el contexto comunitario, por hechos como el sufrimiento de una cría, pero se desactiva con la misma facilidad cuando se trata de extraños o miembros de otras especies. La manera en que un chimpancé casca el cráneo de un mono vivo golpeándolo contra un tronco para acceder a los sesos no es la mejor publicidad de la empatía antropoide. Los bonobos son menos brutales, pero también en este
caso la empatía debe pasar varios filtros antes de expresarse. A menudo estos filtros la retienen, porque ningún antropoide puede permitirse sentir lástima de todos los seres vivos todo el tiempo. Ello vale también para los seres humanos. Nuestro diseño evolutivo dificulta la identificación con los foráneos. Hemos sido diseñados para aborrecer a nuestros enemigos, ignorar las necesidades de la gente que apenas conocemos y desconfiar de cualquiera que tenga un aspecto distinto del nuestro. Aunque dentro de nuestras comunidades podemos ser altamente cooperativos, casi nos convertimos en otro animal cuando se trata de extraños. Estas actitudes fueron resumidas por Winston Churchill, mucho antes de que se ganara la reputación de corajudo político-guerrero, cuando escribió: «La historia del género humano es la guerra. Salvo interludios breves y precarios, nunca ha habido paz en el mundo, y antes de que comenzara la historia, la rivalidad a muerte era universal e inacabable». Como hemos visto, esto es una gran exageración. Nadie niega nuestro potencial guerrero, pero Churchill estaba muy equivocado en cuanto a los interludios. Los grupos de cazadoresrecolectores contemporáneos coexisten en paz la mayor parte del tiempo. Con toda probabilidad, esto se aplicaba aún más a nuestros ancestros, que vivían en un planeta con mucho espacio y relativamente poca necesidad de competir. Deben haber pasado por largos periodos de armonía entre grupos, interrumpidos sólo por breves interludios de confrontación. Aunque las circunstancias han cambiado y hacen que la paz sea hoy mucho más difícil de mantener que en aquellos días, un retorno a la disposición mental que permitió las relaciones intergrupales mutuamente beneficiosas quizás esté más a nuestro alcance de lo que puede parecerles a quienes enfatizan nuestro lado guerrero. Después de todo, tenemos una historia de buena convivencia entre grupos, al menos igual de larga que la historia de guerra. Poseemos tanto un lado chimpancé, que excluye las relaciones amigables entre grupos, como un lado bonobo, que permite el intercambio sexual y el acicalamiento mutuo a través de las fronteras. ¿Qué mono llevamos dentro?
Cuando a Helena Bonham Carter le preguntaron en una entrevista cómo se había preparado para su papel de Ari en El planeta de los simios, respondió que simplemente había contactado con la mona que llevaba dentro. Ella y los otros actores de la película fueron a una academia «simia» para adquirir posturas y movimientos simiescos, pero, aunque la menuda Bonham Carter interpretó a un chimpancé, lo que había encontrado en su interior era, pienso, un sensual bonobo. El contraste entre estos dos antropoides me recuerda la distinción que hacen los psicólogos entre personalidades HE y HA. Las personalidades HE (Hierarchy-Enhancing) creen en la ley y el orden, y en la mano dura para mantener a todo el mundo en su sitio. En cambio, las personalidades HA (Hierarchy-Attenuating) buscan nivelar el terreno de juego. La cuestión no es qué tendencia es más deseable, porque sólo las dos juntas crean la sociedad humana tal como la conocemos. Nuestras sociedades equilibran ambos tipos, con instituciones que son más HE, como la justicia, o más HA, como los movimientos por los derechos civiles y las organizaciones que se ocupan de los pobres. Cada persona tiende a un tipo u otro, y hasta podríamos clasificar especies enteras según este criterio, con los chimpancés en la categoría HE y los bonobos en la HA. ¿Podríamos ser un híbrido entre estos dos antropoides? Sabemos poco sobre el comportamiento de los híbridos reales, pero son biológicamente posibles y, de hecho, existen. Ningún zoológico que se precie cruzaría deliberadamente dos primates amenazados, pero hay un reporte de un pequeño circo itinerante francés cuya función incluye grandes monos con voces curiosas. Se pensaba que estos antropoides eran chimpancés, pero para el oído experto sus voces son tan agudas como las de los bonobos. Resulta que, sin saberlo, el circo adquirió hace tiempo un bonobo macho, conocido por el nombre de Congo. El adiestrador pronto advirtió el impulso sexual insaciable de este macho, que explotó a base de recompensar sus mejores ejecuciones dejándolo retozar con las hembras del circo, todas chimpancés. La progenie resultante, que podríamos llamar «bonancés» o «chimpobos», camina de pie con notable facilidad y llama la atención por su gentileza y sensibilidad. Puede que compartamos mucho con estos híbridos. Tenemos la fortuna de poseer no uno, sino dos monos interiores, que juntos nos permiten construir una imagen de nosotros mismos considerablemente más compleja de lo que nos habían dicho los biólogos durante los pasados veinticinco años. La visión que
nos retrata como egoístas y mezquinos, con una moralidad ilusoria, debe revisarse. Si somos esencialmente antropoides, como yo argumentaría, o al menos descendientes de antropoides, como argüiría cualquier biólogo, entonces nacemos con una gama de tendencias, desde las más básicas hasta las más nobles. Lejos de ser un producto de la imaginación, nuestra moralidad es el resultado del mismo proceso de selección que conformó nuestro lado competitivo y agresivo. Que semejante criatura pueda haberse derivado de la eliminación de genotipos no exitosos es lo que presta a la visión darwiniana su potencia. Si evitamos confundir este proceso con sus productos —el error de Beethoven—, lo que vemos es uno de los animales más internamente conflictivos que han caminado sobre la faz de la Tierra. Es capaz de una destrucción increíble, tanto de su medio ambiente como de su propia estirpe, pero al mismo tiempo posee pozos de empatía y amor más profundos que los de cualquier otra especie. Puesto que este animal ha adquirido dominancia sobre el resto, es de la máxima importancia que se mire con honestidad al espejo para conocer tanto al archienemigo al que se enfrenta como al aliado dispuesto a ayudarle a construir un mundo mejor.
Apéndice
Bibliografía 1. Nuestra familia antropoide Ardrey, R., African Genesis: A Personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man, Simon & Schuster, Nueva York, 1961 [trad. esp.: Génesis en África: la evolución y el origen del hombre, Hispano Europea, Barcelona, 1969]. Baron-Cohen, S., The Essential Difference: The Truth About the Male and Female Brain, Basic Books, Nueva York, 2003. Cartmill, M., A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature Through History, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1993. Cohen, S., Doyle, W.J., Skoner, D.P., Rabin, B.S. y Gwaltney, J.M., «Social Ties and Susceptibility to the Common Cold», Journal of the American Medical Association 277 (1997), págs. 1940-1944. Coolidge, H.J., «Pan Paniscus: Pygmy Chimpanzee from South of the Congo River», American Journal of Physical Anthropology 18 (1933), págs. 1-57. —, «Historical Remarks Bearing on the Discovery of Pan Paniscus», en Susman, R.L. (ed.), The Pygmy Chimpanzee, Plenum, Nueva York (1984), págs. ix-xiii. Darwin, Ch., On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, John Murray, Londres, 1967 [1859] [trad. esp.: El origen de las especies, Alianza, Madrid, 2003.] —, The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, Princeton University Press, Princeton, 1981 [1871] [trad. esp.: El origen del hombre, EDAF, Madrid, 1982]. Dawkins, R., The Selfish Gene, Oxford University Press, Oxford, 1976 [trad. esp.: El gen egoísta, Salvat, Barcelona, 1993]. De Waal, F.B.M., «Aap Geeft Aapje de Fles», en De Levende Natuur 82(2) (1980), págs. 45-53. —, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996 [trad. esp.: Bien natural. Los orígenes del bien y del mal en los humanos y otros animales, Herder, Barcelona, 1997]. —, Bonobo: The Forgotten Ape, University of California Press, Berkeley, 1997; con fotografías de Frans Lanting. Ghiselin, M., The Economy of Nature and the Evolution of Sex, University of California Press, Berkeley, 1974. Goodall, J., «Life and Death at Gombe», National Geographic 155(5) (1979), págs. 592-621. —, The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. —, Reason for Hope, Warner, Nueva York, 1999. Greene, J. y Haidt, J., «How (and Where) Does Moral Judgement Work?», Trends in Cognitive Sciences 16 (2002), págs. 517-523. Hoffman, M.L., «Sex Differences in Empathy and Related Behaviors», Psychological Bulletin 84 (1978), págs. 712-722. Kano, T., The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology, Stanford University Press, Stanford, CA, 1992. Köhler, W., Mentality of Apes, 2ª ed., Vintage, Nueva York, 1959 [1925].
Menzel, C.R., «Unprompted Recall and Reporting of Hidden Objects by a Chimpanzee (Pan Troglodytes) After Extended Delays», Journal of Comparative Psychology 113 (1999), págs. 426-434. Montagu, A. (ed.), Man and Aggression, Oxford University Press, Londres, 1968 [trad. esp.: Hombre y agresión, Kairós, Barcelona, 1970]. Morris, D., The Naked Ape, McGraw-Hill, Nueva York, 1967 [trad. esp.: El mono desnudo, Plaza & Janés, Barcelona, 1968]. Nakamichi, M., «Stick Throwing by Gorillas at the San Diego Wild Animal Park», Folia primatologica 69 (1998), págs. 291-295. Nesse, R.M., «Natural Selection and the Capacity for Subjective Commitment», en Nesse, R.M. (ed.), Evolution and the Capacity for Commitment, Russell Sage, Nueva York (2001), págs. 1-44. Nishida, T., «The Social Group of Wild Chimpanzees in the Mahali Mountains», Primates 9 (1968), págs. 167-224. Parr, L.A. y De Waal, F.B.M., «Visual Kin Recognition in Chimpanzees», Nature 399 (1999), págs. 647648. Patterson, T., «The Behavior of a Group of Captive Pygmy Chimpanzees (Pan paniscus)», Primates 20 (1979), págs. 341-354. Ridley, M., The Origins of Virtue, Viking, Londres, 1996. —, The Cooperative Gene, Free Press, Nueva York, 2002. Schwab, K., «Capitalism Must Develop More of a Conscience», Newsweek (24 de febrero), 2003. Smith, A., A Theory of Moral Sentiments, Modern Library, Nueva York, 1937 [1759] [trad. esp.: La teoría de los sentimientos morales, Alianza, Madrid, 2004]. Sober, E. y Wilson, D.S., Unto Others: The Evolution and Psychology of Unselfish Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1998 [trad. esp.: El comportamiento altruista, evolución y psicología, Siglo XXI Editores, Madrid, 2000]. Taylor, S., The Tending Instinct, Times Books, Nueva York, 2002. Tratz, E.P. y Heck, H., «Der Afrikanische Anthropoide “Bonobo”, eine Neue Menschenaffengattung», Säugetierkundliche Mitteilungen 2 (1954), págs. 97-101. Wildman, D.E., Uddin, M., Liu, G., Grossman, L.I. y Goodman, M., «Implications of Natural Selection in Shaping 99.4% Nonsynonymous DNA Identity Between Humans and Chimpanzees: Enlarging Genus Homo», Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (2003), págs. 7181-7188. Williams, G.C., Réplica a los comentarios de «Huxley’s Evolution and Ethics in Sociobiological Perspective», Zygon 23 (1988), págs. 437-438. Wilson, E.O., On Human Nature, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1978 [trad. esp.: Sobre la naturaleza humana, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1983]. Wrangham, R.W. y Peterson, D., Demonic Males: Apes and the Evolution of Human Aggression, Houghton Mifflin, Boston, 1996. Wright, R., The Moral Animal: The New Science of Evolutionary Psychology, Pantheon, Nueva York, 1994. Yerkes, R.M., Almost Human, Century, Nueva York, 1925. Zihlman, A.L., «Body Build and Tissue Composition in Pan Paniscus and Pan Troglodytes, with Comparisons to Other Hominoids», en Susman, R.L. (ed.), The Pygmy Chimpanzee, Plenum, Nueva York (1984), págs. 179-200. Zihlman, A.L., Cronin, J.E., Cramer, D.L. y Sarich, V.M., «Pygmy Chimpanzee as a Possible Prototype for the Common Ancestor of Humans, Chimpanzees, and Gorillas», Nature 275 (1978), págs. 744-746.
2. Poder Adang, O., De Machtigste Chimpansee van Nederland: Leven en Dood in een Mensapengemeenschap, Nieuwezijds, Amsterdam, 1999.
Boehm, C., «Egalitarian Behavior and Reverse Dominance Hierarchy», Current Anthropology 34 (1993), págs. 227-254. —, «Pacifying Interventions at Arnhem Zoo and Gombe», en Wrangham, R.W., McGrew, W.C., De Waal, F.B.M. y Heltne, P. (eds.), Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, Cambridge (1994), págs. 211-226. —, Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. De Waal, F.B.M., «Sex-Differences in the Formation of Coalitions Among Chimpanzees», Ethology & Sociobiology 5 (1984), págs. 239-255. —, «The Chimpanzee’s Adaptive Potential: A Comparison of Social Life Under Captive and Wild Conditions», en Wrangham, R.W., McGrew, W.C., De Waal, F.B.M. y Heltne, P. (eds.), Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, Cambridge (1994), págs. 243-260. —, Bonobo: The Forgotten Ape, University of California Press, Berkeley, 1997; con fotografías de Frans Lanting. —, Chimpanzee Politics: Power and Sex Among Apes, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1998 [1982] [trad. esp.: La política de los chimpancés, Alianza, Madrid, 1993]. De Waal, F.B.M. y L.M. Luttrell, «Mechanisms of Social Reciprocity in Three Primate Species: Symmetrical Relationship Characteristics or Cognition?», Ethology & Sociobiology 9 (1988), págs. 101-118. —, «Toward a Comparative Socioecology of the Genus Macaca: Different Dominance Styles in Rhesus and Stumptail Monkeys», American Journal of Primatology 19 (1989), págs. 83-109. Doran, D.M., Jungers, W.L., Sugiyama, Y., Fleagle, J.G. y Heesy, C.P. «Multivariate and Phylogenetic Approaches to Understanding Chimpanzee and Bonobo Behavioral Diversity», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 14-34. Dowd, M., «The Baby Bust», The New York Times (10 de abril), 2002. Furuichi, T., «Social Interactions and the Life History of Female Pan Paniscus in Wamba, Zaire», International Journal of Primatology 10 (1989), págs. 173197. —, «Dominance Status of Wild Bonobos at Wamba, Zaire», XIVth Congress of the International Primatological Society, Estrasburgo, 1992. —, «Agonistic Interactions and Matrifocal Dominance Rank of Wild Bonobos at Wamba», International Journal of Primatology 18 (1997), págs. 855-875. Gamson, W., «A Theory of Coalition Formation», American Sociological Review 26 (1961), págs. 373-382. Goodall, J., «Unusual Violence in the Overthrow of an Alpha Male Chimpanzee at Gombe», en Nishida, T., McGrew, W.C., Marler, P., Pickford, M. y De Waal, F.B.M. (eds.), Topics in Primatology, Volume 1, Human Origins, University of Tokyo Press, Tokio (1992), págs. 131-142. Grady, M.F. y McGuire, M.T., «The Nature of Constitutions», Journal of Bioeconomics 1 (1999), págs. 227-240. Gregory, S. W. y Webster, S., «A Nonverbal Signal in Voices of Interview Partners Effectively Predicts Communication Accommodation and Social Status Perceptions», Journal of Personality and Social Psychology 70 (1996), págs. 1231-1240. Gregory, S.W. y Gallagher, T.J., «Spectral Analysis of Candidates’ Nonverbal Vocal Communication: Predicting U. S. Presidential Election Outcomes», Social Psychology Quarterly 65 (2002), págs. 298308. Hobbes, T., Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 [1651] [trad. esp.: Leviatán, Alianza, Madrid, 2004]. Hohmann, G. y Fruth, B., «Food Sharing and Status in Unprovisioned Bonobos», en Wiessner, P. y Schiefenhövel, W. (eds.), Food and the Status Quest, Berghahn, Providence (1996), págs. 47-67. Kano, T., «Male Rank Order and Copulation Rate in a Unit-Group of Bonobos at Wamba, Zaire», en McGrew, W.C., Marchant, L.F. y Nishida, T. (eds.), Great Ape Societies, Cambridge University Press,
Cambridge (1996), págs. 135-145. Kano, T., Comentarios sobre C.B. Stanford, Current Anthropology 39 (1998), págs. 410-411. Kawanaka, K., «Association, Ranging, and the Social Unit in Chimpanzees of the Mahale Mountains, Tanzania», International Journal of Primatology 5 (1984), págs. 411-434. Konner, M., «Some Obstacles to Altruism», en Post, S.G. et al. (eds.), Altruistic Love: Science, Philosophy, and Religion in Dialogue, Oxford University Press, Oxford (2002), págs. 192-211. Lee, P.C., «The Meanings of Weaning: Growth, Lactation and Life History», Evolutionary Anthropology 5 (1997), págs. 87-96. Lee, R.B., The !Kung San: Men, Women, and Work in a Foraging Society, Cambridge University Press, Cambridge, 1979. Mulder, M., Omgaan met Macht, Elsevier, Amsterdam, 1979. Nishida, T., «Alpha Status and Agonistic Alliances in Wild Chimpanzees», Primates 24 (1983), págs. 318336. Nishida, T. y Hosaka, K., «Coalition Strategies Among Adult Male Chimpanzees of the Mahale Mountains, Tanzania», en McGrew, W.C., Marchant, L.F. y Nishida, T. (eds.), Great Ape Societies, Cambridge University Press, Cambridge (1996), págs. 114-134. Parish, A.R., «Sex and Food Control in the “Uncommon Chimpanzee”: How Bonobo Females Overcome a Phylogenetic Legacy of Male Dominance», Ethology & Sociobiology 15 (1993), págs. 157-179. Parish, A.R y De Waal, F.B.M., «The Other “Closest Living Relative”: How Bonobos Challenge Traditional Assumptions About Females, Dominance, Intra- and Inter-Sexual Interactions, and Hominid Evolution», en LeCroy, D. y Moller, P. (eds.), Evolutionary Perspectives on Human Reproductive Behavior, en Annals of the New York Academy of Sciences 907 (2000), págs. 97-103. Riss, D. y Goodall, J., «The Recent Rise to the Alpha-Rank in a Population of Free-Ranging Chimpanzees», Folia primatologica 27 (1977), págs. 134-151. Roy, R. y Benenson, J.F., «Sex and Contextual Effects on Children’s Use of Interference Competition», Developmental Psychology 38 (2002), págs. 306-312. Sacks, O., The Man who Mistook His Wife for a Hat, Picador, Londres, 1985. Sapolsky, R.M., Why Zebras Don’t Get Ulcers, Freeman, Nueva York, 1994. Schama, S., The Embarrassment of Riches: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, Knopf, Nueva York, 1987. Schjelderup-Ebbe, T., «Beiträge zur Sozialpsychologie des Haushuhns», Zeitschrift für Psychologie 88 (1922), págs. 225-252. Sherif, M., In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Cooperation, Houghton Mifflin, Boston, 1966. Stanford, C.B., «The Social Behavior of Chimpanzees and Bonobos», Current Anthropology 39 (1998), págs. 399-407. Strier, K.B., «Causes and Consequences of Nonaggression in the Woolly Spider Monkey, or Muriqui», en Silverberg, J. y Gray, J.P. (eds.), Aggression and Peacefulness in Humam and Other Primates, Oxford University Press, Nueva York (1992), págs. 100-116. Thierry, B., «A Comparative Study of Aggression and Response to Aggression in Three Species of Macaque», en Else, J.G. y Lee, P.C. (eds.), Primate Ontogeny, Cognition and Social Behavior, Cambridge University Press, Cambridge (1986), págs. 307-313. Van Elsacker, L., Vervaecke, H. y Verheyen, R.F., «A Review of Terminology on Aggregation Patterns in Bonobos», International Journal of Primatology 16 (1995), págs. 37-52. Vervaecke, H., De Vries, H. y Van Elsacker, L., «Dominance and Its Behavioral Measures in a Captive Group of Bonobos», International Journal of Primatology 21 (2000), págs. 47-68. Wiessner, P., «Leveling the Hunter: Constraints on the Status Quest in Foraging Societies», en Wiessner, P. y Schiefenhövel, W. (eds.), Food and the Status Quest, Berghahn, Providence (1996), págs. 171-191. Woodward, R. y Bernstein, C., The Final Days, Simon & Schuster, Nueva York, 1976. Zinnes, D.A., «An Analytical Study of the Balance of Power Theories», Journal of Peace Research 4
(1967), págs. 270-288.
3. Sexo Alcock, J., The Triumph of Sociobiology, Oxford University Press, Oxford, 2001. Alexander, M.G. y Fisher, T.D., «Truth and Consequences: Using the Bogus Pipeline to Examine Sex Differences in Self-Reported Sexuality», Journal of Sex Research 40 (2003), págs. 27-35. Angier, N., Woman: An Intimate Geography, Houghton Mifflin, Nueva York, 1999 [trad. esp.: Mujer, una geografía íntima, Debate, Madrid, 2000]. Antilla, S., Tales from the Boom-Boom Room: Women vs. Wall Street, Bloomberg Press, Princeton, 2003. Arribas, A., Petite Histoire du Baiser, Nicolas Philippe, París, 2003. Bagemihl, B., Biological Exuberance: Animal Homosexuality and Natural Diversity, St. Martin’s Press, Nueva York, 1999. Beckerman, S. y Valentine, P., Cultures of Multiple Fathers: The Theory and Practice of Partible Paternity in Lowland South America, University Press of Florida, Gainesville, 2002. Bereczkei, T., Gyuris, T. y Weisfeld, G.E., «Sexual Imprinting in Human Mate Choice», Proceedings of the Royal Society of London 271 (2004), págs. 1129-1134. Betzig, L., Despotism and Differential Reproduction: A Darwinian View of History, Aldine de Gruyter, Nueva York, 1986. Boesch, C. y Boesch, H., «Sex Differences in the Use of Natural Hammers by Wild Chimpanzees: A Preliminary Report», Journal of Human Evolution 13 (1984), págs. 415-585. Bray, O.E., Kennelly, J.J. y Guarino, J.L., «Fertility of Eggs Produced on Territories of Vasectomized RedWinged Blackbirds», Wilson Bulletin 87 (1975), págs. 187-195. Brown Travis, C. (ed.), Evolution, Gender, and Rape, MIT Press, Cambridge, MA, 2003. Buss, D.M., «Sex Differences in Human Mate Preferences», Behavioral and Brain Sciences 12 (1989), págs. 1-49. Cardoso, F.L. y Werner, D., «Homosexuality», en Ember, C.R. y Ember, M. (eds.), Encyclopedia of Sex and Gender: Men and Women in the World’s Cultures, Kluwer, Nueva York (2004), págs. 204-215. Dahl, J.F., «Cyclic Perineal Swelling During the Intermenstrual Intervals of Captive Female Pygmy Chimpanzees», Journal of Human Evolution 15 (1986), págs. 369-385. Dahl, J.F., Nadler, R.D. y Collins, D.C., «Monitoring the Ovarian Cycles of Pan troglodytes and Pan paniscus: A Comparative Approach», American Journal of Primatology 24 (1991), págs. 195-209. Daly, M. y Wilson, M., «Whom Are Newborn Babies Said to Resemble?», Ethology & Sociobiology 3 (1982), págs. 69-78. —, Homicide, Aldine de Gruyter, Hawthorne, NY, 1988. De Waal, F.B.M., «Tension Regulation and Nonreproductive Functions of Sex Among Captive Bonobos», National Geographic Research 3 (1987), págs. 318-335. —, «Sex as an Alternative to Aggression in the Bonobo», en Abramson, P. y Pinkerton, S. (eds.), Sexual Nature, Sexual Culture, University of Chicago Press, Chicago (1995), págs. 37-56. —, Comentario sobre C.B. Stanford. Current Anthropology 39 (1998), págs. 407-408. —, «Survival of the Rapist», reseña de A Natural History of Rape de R. Thornhill y C.T. Palmer, New York Times Book Review (2 de abril 2000), págs. 24-25. —, The Ape and the Sushi Master, Basic Books, Nueva York, 2001 [trad. esp.: El simio y el aprendiz de sushi. Reflexiones de un primatólogo sobre la cultura, Paidós, Barcelona, 2002]. Deer, B., «Death of the Killer Ape», The Sunday Times Magazine, Londres (9 de marzo), 1997. Diamond, M., «Selected Cross-Generational Sexual Behavior in Traditional Hawai’i: A Sexological Ethnography», en Feierman, J.R. (ed.), Pedophilia: Biosocial Dimensions, Springer, Nueva York (1990), págs. 378-393.
Ehrlich, P., Human Natures: Genes, Cultures, and the Human Prospect, Island Press, Washington, DC, 2000. Fisher, H., The Sex Contract: The Evolution of Human Behavior, Quill, Nueva York, 1983 [trad. esp.: El contrato sexual, Salvat, Barcelona, 1995]. Fossey, D., «Infanticide in Mountain Gorillas with Comparative Notes on Chimpanzees», en Hausfater, G. y Hrdy, S.B. (eds.), Infanticide, Aldine de Gruyter, Nueva York (1984), págs. 217-235. Foucault, M., The History of Sexuality: An Introduction, volumen 1, Vintage, Nueva York, 1978 [trad. esp.: Historia de la sexualidad, Siglo XXI Editores, Madrid]. Freese, J. y Meland, S., «Seven Tenths Incorrect: Heterogenity and Change in the Waist-to-Hip Ratios in Playboy Centerfold Models and Miss America Pageant Winners», Journal of Sex Research 39 (2002), págs. 133-138. Freud, S., Totem and Taboo: Some Points of Agreement Between the Mental Lives of Savages and Neurotics, Norton, Nueva York, 1950 [1913] [trad. esp.: Tótem y tabú, Alianza, Madrid, 1999]. Friedman, D.M., A Mind of its Own: A Cultural History of the Penis, Free Press, Nueva York, 2001. Furuichi, T. y Hashimoto, C., «Why Female Bonobos Have a Lower Copulation Rate During Estrus Than Chimpanzees», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 156-167. Furuichi T., Idani, G., Ihobe, H., Kuroda, S., Kitamura, K., Mori, A., Enomoto, T., Okayasu, N., Hashimoto, C. y Kano, T., «Population Dynamics of Wild Bonobos at Wamba», International Journal of Primatology 19 (1998), págs. 1029-1043. Goldfoot, D.A., Westerborg-van Loon, H., Groeneveld, W. y Slob, A.K., «Behavioral and Physiological Evidence of Sexual Climax in the Female Stumptailed Macaque», Science 208 (1980), págs. 14771479. Gould, S.J., «Freudian Slip», Natural History (abril 1987), págs. 15-21. Harcourt, A.H., «Sexual Selection and Sperm Competition in Primates: What Are Male Genitalia Good For?», Evolutionary Anthropology 4 (1995), págs. 121-129. Hashimoto, C. y Furuichi, T., «Social Role and Development of Noncopulatory Sexual Behavior of Wild Bonobos», en Wrangham, R. W. et al. (eds.), Chimpanzee Cultures, Harvard University Press, Cambridge, MA (1994), págs. 155-168. Hawkes, K., O’Connell, J.F., Blurton-Jones, N.G., Alvarez, H. y Charnov, E.L., «Grandmothering, Menopause, and the Evolution of Human Life Histories», Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (1998), págs. 1336-1339. Hobbes, T., Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge, 1991 [1651]. Hohmann, G. y Fruth, B., «Dynamics in Social Organization of Bonobos (Pan Paniscus)», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 138-150. Hrdy, S.B., «Infanticide Among Animals: A Review, Classification, and Examination of the Implications for the Reproductive Strategies of Females», Ethology & Sociobiology 1 (1979), págs. 13-40. —, Mother Nature: A History of Mothers, Infants, and Natural Selection, Pantheon, Nueva York, 1999. Hrdy, S.B. y Whitten, P.L., «Patterning of Sexual Activity», en Smuts, B. et al. (eds.), Primate Societies, University of Chicago Press, Chicago (1987), págs. 370-384. Hua, C., A Society Without Fathers or Husbands: The Na of China, Zone Books, Nueva York, 2001. Jolly, A., Lucy’s Legacy: Sex and Intelligence in Human Evolution, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. Kano, T., The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology, Stanford University Press, Stanford, CA, 1992. Kevles, B., Females of the Species: Sex and Survival in the Animal Kingdom, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. Kinsey, A.C., Pomeroy, W.B. y Martin, C.E., Sexual Behavior of the Human Male, Saunders Company, Filadelfia, 1948.
Kuroda, S., El mono desconocido: El chimpancé pigmeo (en japonés), Chikuma-Shobo, Tokio, 1982. Laumann, E., Gagnon, J.H., Michael, R.T. y Michaels, S., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States, University of Chicago Press, Chicago, 1994. Linden, E., The Octopus and the Orangutan, Dutton, Nueva York, 2002. Lovejoy, C.O., «The Origin of Man», Science 211 (1981), págs. 341-350. Malinowski, B., The Sexual Life of Savages, Lowe & Brydone, Londres, 1929 [trad. esp.: La vida sexual de los salvajes, Morata, Madrid, 1975]. Marlowe, F., «Male Contribution to Diet and Female Reproductive Success Among Foragers», Current Anthropology 42 (2001), págs. 755-760. McGrew, W.C., «Evolutionary Implications of Sex-Differences in Chimpanzee Predation and Tool-Use», en Hamburg, D.A. y McCown, E.R. (eds.), The Great Apes, Benjamin Cummings, Menlo Park (1979), págs. 440-463. Michael, R.T., Gagnon, J.H., Laumann, B.O. y Kolata, G., Sex in America: A Definitive Survey, Little, Brown, Nueva York, 1994. Møller, A.P., «Ejaculate Quality, Testes Size and Sperm Competition in Primates», Journal of Human Evolution 17 (1988), págs. 479-488. Morris, D., The Naked Ape, McGraw-Hill, Nueva York, 1967 [trad. esp.: El mono desnudo, Plaza & Janés, Barcelona, 1968]. Nishida, T. y Kawanaka, K., «Within-Group Cannibalism by Adult Male Chimpanzees», Primates 26 (1985), págs. 274-284. Palombit, R.A., «Infanticide and the Evolution of Pair Bonds in Nonhuman Primates», Evolutionary Anthropology 7 (1999), págs. 117-129. Panksepp, J., Affective Neuroscience: The Foundations of Human and Animal Emotions, Oxford University Press, Nueva York, 1998. Potts, M. y Short, R., Ever Since Adam and Eve: The Evolution of Human Sexuality, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. Pusey, A.E. y Packer, C., «Infanticide in Lions: Consequences and Counter-Strategies», en Parmigiani, S. y Vom Saal, F. (eds.), Infanticide and Parental Care, Harwood Academic Publishers, Chur (1994), págs. 277-299. Reno, P.L., Meindl, R.S., McCollum, M.A. y Lovejoy, C.O., «Sexual Dimorphism in Australopithecus Afarensis Was Similar to That of Modern Humans», Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (2003), págs. 9404-9409. Savage-Rumbaugh, S. y Wilkerson, B., «Socio-Sexual Behavior in Pan Paniscus and Pan Troglodytes: A Comparative Study», Journal of Human Evolution 7 (1978), págs. 327-344. Short, R.V., «Sexual Selection and its Component Parts, Somatic and Genital Selection as Illustrated by Man and the Great Apes», Advances in the Study of Behaviour 9 (1979), págs. 131-158. Simmons, L.W., Firman, R., Rhodes, G. y Peters. M., «Human Sperm Competition: Testis Size, Sperm Production and Rates of Extrapair Copulations», Animal Behaviour 68 (2004), págs. 297-302. Singh, D., «Adaptive Significance of Female Physical Attractiveness: Role of Waist-to-Hip Ratio», Journal of Personality and Social Psychology 65 (1993), págs. 293-307. Small, M.F., What’s Love Got to Do with It?, Anchor Books, Nueva York, 1995. —, «How Many Fathers are Best for a Child?», Discover (abril 2003), págs. 54-61. Smuts, B.B., «The Evolutionary Origins of Patriarchy», Human Nature 6 (1995), págs. 1-32. Sommer, V., «Infanticide Among the Langurs of Jodhpur: Testing the Sexual Selection Hypothesis with a Long-Term Record», en Parmigiani, S. y Vom Saal, F. S. (eds.), Infanticide and Parental Care, Harwood Academic Publishers, Chur (1994), págs. 155-187. Stanford, C.B., The Hunting Apes: Meat-eating and the Origin of Human Behavior, Princeton University Press, Princeton, 1999. Sugiyama, Y., «Social Organization of Hanuman Langurs», en Altmann, S.A. (ed.), Social Communication Among Primates, The University of Chicago Press, Chicago (1967), págs. 221-253.
Suzuki, A., «Carnivority and Cannibalism Observed Among Forest-Living Chimpanzees», Journal of the Anthropological Society of Nippon 79 (1971), págs. 30-48. Symons, D., The Evolution of Human Sexuality, Oxford University Press, Nueva York, 1979. Szalay, F.S. y Costello, R.K., «Evolution of Permanent Estrus Displays in Hominids», Journal of Human Evolution 20 (1991), págs. 439-464. Thompson-Handler, N., The Pygmy Chimpanzee: Sociosexual Behavior, Reproductive Biology and Life History Patterns (tesis no publicada), Yale University, New Haven, 1990. Thornhill, R. y Palmer, C.T., The Natural History of Rape: Biological Bases of Sexual Coercion, MIT Press, Cambridge, MA, 2000. Tratz, E.P. y Heck, H., «Der Afrikanische Anthropoide “Bonobo”, eine Neue Menschenaffengattung», Säugetierkundliche Mitteilungen 2 (1954), págs. 97-101. Van Hooff, J.A.R.A.M., De Mens, een Primaat Net Zo «Eigenaardig» als de Andere Primaten, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), La Haya, 2002. Van Schaik, C.P. y Dunbar, R.I.M., «The Evolution of Monogamy in Large Primates: A New Hypothesis and Some Crucial Tests», Behaviour 115 (1990), págs. 30-62. Vasey, P.L., «Homosexual Behavior in Primates: A Review of Evidence and Theory», International Journal of Primatology 16 (1995), págs. 173-204. Walker, A., By the Light of My Fathers Smile, Ballantine, Nueva York, 1998. Wolf, A.P. y Durham, W.H., Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Stanford University Press, Stanford, CA, 2005. Wrangham, R.W., «The Evolution of Sexuality in Chimpanzees and Bonobos», Human Nature 4 (1993), págs. 47-79. Wright, C., «Going Ape», www.bostonphoenix.com (14-21 noviembre), 2002. Yerkes, R.M., «Conjugal Contrasts Among Chimpanzees», Journal of Abnormal and Social Psychology 36 (1941), págs. 175-199. Zerjal, T., et al., «The Genetic Legacy of the Mongols», American Journal of Human Genetics 72 (2003), págs. 717-721. Zimmer, C., Evolution: The Triumph of an Idea, Harper Collins, Nueva York, 2001. Zuk, M., Sexual Selections: What We Can and Can’t Learn About Sex from Animals, University of California Press, Berkeley, CA, 2002.
4. Violencia Atwood, M.E., Cat’s Eye, Doubleday, Nueva York, 1989 [trad. esp.: Ojo de gato, Ediciones B, Barcelona, 1996]. Aureli, F., «Post-Conflict Anxiety in Nonhuman Primates: The Mediating Role of Emotion in Conflict Resolution», Aggressive Behavior 23 (1997), págs. 315-328. Aureli, F. y De Waal, F.B.M., «Inhibition of Social Behavior in Chimpanzees Under High-Density Conditions», American Journal of Primatology 41 (1997), págs. 213-228. —, Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley, CA, 2000. Aureli, F., Preston, S. D. y De Waal, F. B. M., «Heart Rate Responses to Social Interactions in Free-Moving Rhesus Macaques (Macaca Mulatta): A Pilot Study», Journal of Comparative Psychology 113 (1999), págs. 59-65. Bauman, J., «Observations of the Strength of the Chimpanzee and its Implications», Journal of Mammalogy 7 (1926), págs. 1-9. Brewer, S., The Forest Dwellers, Collins, Londres, 1978.
Butovskaya, M., Verbeek, P., Ljungberg, T. y Lunardini, A., «A Multi-Cultural View of Peacemaking Among Young Children», en Aureli, F. y De Waal, F.B.M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2001), págs. 243-258. Calhoun, J.B., «Population Density and Social Pathology», Scientific American 206 (1962), págs. 139-148. Cords, M. y Thurnheer, S., «Reconciliation with Valuable Partners by Long-Tailed Macaques», Ethology 93 (1993), págs. 315-325. De Waal, F.B.M., «Integration of Dominance and Social Bonding in Primates», Quarterly Review of Biology 61 (1986), págs. 459-479. —, «Prügelknaben bei Primaten und eine Tödliche Kampf in der Arnheimer Schimpansenkolonie», en Gruter, M. y Rehbinder, M. (eds.), Ablehnung, Meidung, Ausschluβ: Multidisziplinäre Untersuchungen über die Kehrseite der Vergemeinschaftung, Duncker & Humblot, Berlín (1986), págs. 129-145. —, Peacemaking Among Primates, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989. —, «The Myth of a Simple Relation Between Space and Aggression in Captive Primates», Zoo Biology Supplement 1 (1989), págs. 141-148. —, Bonobo: The Forgotten Ape (con fotografías de Frans Lanting), University of California Press, Berkeley, CA, 1997. —, «Primates—A Natural Heritage of Conflict Resolution», Science 289 (2000), págs. 586-590. —, The Ape and the Sushi Master, Basic Books, Nueva York, 2001 [trad. esp.: El simio y el aprendiz de sushi. Reflexiones de un primatólogo sobre la cultura, Paidós, Barcelona, 2002]. De Waal, F.B.M. y Johanowicz, D.L., «Modification of Reconciliation Behavior Through Social Experience: An Experiment with Two Macaque Species», Child Development 64 (1993), págs. 897908. De Waal, F.B.M. y Van Roosmalen, A., «Reconciliation and Consolation Among Chimpanzees», Behavioral Ecology & Sociobiology 5 (1979), págs. 55-66. Ember, C.R., «Myths About Hunter-Gatherers», Ethnology 27 (1978), págs. 239-448. Ferguson, B.R., «The History of War: Fact vs. Fiction», en Ury, W.L. (ed.), Must we Fight?, Jossey-Bass, San Francisco (2002), págs. 26-37. —, «The Birth of War», Natural History (julio-agosto 2003), págs. 28-34. Frye, D.P., «Conflict Management in Cross-Cultural Perspective», en Aureli, F. y De Waal, F.B.M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2001), págs. 334-351. Gat, A., «The Pattern of Fighting in Simple, Small-Scale, Prestate Societies», Journal of Anthropological Research 55 (1999), págs. 563-583. Gavin, M., «Primate vs. Primate», BBC Wildlife (enero 2004), págs. 50-52. Goodall, J., The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1986. —, Reason for Hope, Warner, Nueva York, 1999. Haney, C., Banks, W.C. y Zimbardo, P.G., «Interpersonal Dynamics in a Simulated Prison», International Journal of Criminology and Penology 1 (1973), págs. 69-97. Hölldobler, B. y Wilson, E.O., Journey to the Ants, Belknap Press, Cambridge, MA, 1994 [trad. esp.: Viaje a las hormigas, Crítica, Barcelona, 1996]. Idani, G., «Relations Between Unit-Groups of Bonobos at Wamba: Encounters and Temporary Fusions», African Study Monographs 11 (1990), págs. 153-186. Johnson, R., Aggression in Man and Animals, Saunders Company, Filadelfia, 1972. Judge, P.G. y De Waal, F.B.M., «Conflict Avoidance Among Rhesus Monkeys: Coping with Short-Term Crowding», Animal Behaviour 46 (1993), págs. 221-232. Kamenya, S., «Human Baby Killed by Gombe Chimpanzee», Pan Africa News 9(2) (2002), pág. 26. Kano, T., The Last Ape: Pygmy Chimpanzee Behavior and Ecology, Stanford University Press, Stanford, CA, 1992. Kayumbo, H.Y., «A Chimpanzee Attacks and Kills a Security Guard in Kigoma», Pan Africa News 9(2) (2002), págs. 11-12.
Köhler, W., Mentality of Apes, 2ª edición, Vintage, Nueva York, 1959 [1925]. Kutsukake, N. y Castles, D.L., «Reconciliation and Post-Conflict Third-Party Affiliation Among Wild Chimpanzees in the Mahale Mountains, Tanzania», Primates 45 (2004), págs. 157-165. Lagerspetz, K.M., Björkqvist, K. y Peltonen, T., «Is Indirect Aggression Typical of Females?», Aggressive Behavior 14 (1988), págs. 403-414. Lever, J., «Sex Differences in the Games Children Play», Social Problems 23 (1976), págs. 478-487. Lorenz, K.Z., On Aggression, Methuen, Londres, 1966 [1963] [trad. esp.: Sobre la agresión, Siglo XXI, Madrid, 2006]. Lux, K., Adam Smith’s Mistake, Shambhala, Boston, 1990. Maestripieri, D., Schino, G., Aureli, F. y Troisi, A., «A Modest Proposal: Displacement Activities as Indicators of Emotions in Primates», Animal Behaviour 44 (1992), págs. 967-979. Murphy, D.E. y Halbfinger, D.M., «9/11 Aftermath Bridged Racial Divide, New Yorkers Say, Gingerly», New York Times (16 de junio 2002), pág. 21. Nishida, T., Hiraiwa-Hasegawa, M., Hasegawa, T. y Takahata, Y., «Group Extinction and Female Transfer in Wild Chimpanzees in the Mahale Mountains National Park, Tanzania», Zeitschrift für Tierpsychologie 67 (1985), págs. 274-285. Palagi, E., Paoli, T. y Tarli, S.B., «Reconciliation and Consolation in Captive Bonobos (Pan Paniscus)», American Journal of Primatology 62 (2004), págs. 15-30. Power, M., The Egalitarians: Human and Chimpanzee, Cambridge University Press, Cambridge, 1991. Preuschoft, S., Wang, X., Aureli, F. y De Waal, F.B.M., «Reconciliation in Captive Chimpanzees: A Reevaluation with Controlled Methods», International Journal of Primatology 23 (2002), págs. 29-50. Rabbie, J.M. y Horwitz, M., «The Arousal of Ingroup-Outgroup Bias by a Chance of Win or Loss», Journal of Personality and Social Psychology 69 (1969), págs. 223-228. Robarchek, C.A., «Conflict, Emotion, and Abreaction: Resolution of Conflict Among the Semai Senoi», Ethos 7 (1979), págs. 104-123. Rubin, L.B., Just Friends, Harper & Row, Nueva York, 1985. Sapolsky, R.M., «Endocrinology Alfresco: Psychoendocrine Studies of Wild Baboons», Recent Progress in Hormone Research 48 (1993), págs. 437-462. Sapolsky, R.M. y Share, L.J., «A Pacific Culture Among Wild Baboons: Its Emergence and Transmission», Public Library of Science Biology 2 (2004), págs. 534-541. Schneirla, T.C., «A Unique Case of Circular Milling in Ants, Considered in Relation to Trail Following and the General Problem of Orientation», American Museum Novitates 1253 (1944), págs. 1-26. Stanford, C.B., The Hunting Apes: Meat-Eating and the Origins of Human Behavior, Princeton University Press, Princeton, 1999. Tannen, D., You Just Don’t Understand: Women and Men in Conversation, Ballantine, Nueva York, 1990 [trad. esp.: Tú no me entiendes, Círculo de Lectores, Barcelona, 1992]. Taylor, S., The Tending Instinct, Times Books, Nueva York, 2002. Verbeek, P. y De Waal, F.B.M., «Peacemaking Among Preschool Children», Journal of Peace Psychology 7 (2001), págs. 5-28. Verbeek, P., Hartup, W.W. y Collins, W.A., «Conflict Management in Children and Adolescents», en Aureli, F. y De Waal, F.B.M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2000), págs. 34-53. Weaver, A. y De Waal, F.B.M., «The Mother-Offspring Relationship as a Template in Social Development: Reconciliation in Captive Brown Capuchins (Cebus Apella)», Journal of Comparative Psychology 117 (2003), págs. 101-110. Wilson, M.L. y Wrangham, R.W., «Intergroup Relations in Chimpanzees», Annual Review of Anthropology 32 (2003), págs. 363-392. Wittig, R.M. y Boesch, C., «“Decision-making” in Conflicts of Wild Chimpanzees (Pan Troglodytes): An Extension of the Relational Model», Behavioral Ecology & Sociobiology 54 (2003), págs. 491-504. Wrangham, R.W., «Evolution of Coalitionary Killing», Yearbook of Physical Anthropology 42 (1999), págs.
1-30. Wrangham, R.W. y Peterson, D., Demonic Males: Apes and the Evolution of Human Aggression, Houghton Mifflin, Boston, 1996.
5. Benevolencia Anderson, J.R., Myowa-Yamakoshi, M. y Matsuzawa, T., «Contagious Yawning in Chimpanzees», Proceedings of the Royal Society of London, B (supl.) 271 (2004), págs. 468-470. Bischof-Köhler, D., «Über den Zusammenhang von Empathie und der Fähigkeit sich im Spiegel zu erkennen», Schweizerische Zeitschrift für Psychologie 47 (1988), págs. 147-159. Boesch, C., «Complex Cooperation Among Taï Chimpanzees», en De Waal, F.B.M. y Tyack, P.L. (eds.), Animal Social Complexity, Harvard University Press, Cambridge (2003), págs. 93-110. Bonnie, K.E. y De Waal, F.B.M., «Primate Social Reciprocity and the Origin of Gratitude», en Emmons, R.A. y McCullough, M.E. (eds.), The Psychology of Gratitude, Oxford University Press, Oxford (2004), págs. 213-229. Brosnan, S.F. y De Waal, F.B.M., «Monkeys Reject Unequal Pay», Nature 425 (2003), págs. 297-299. Caldwell, M.C. y Caldwell, D.K., «Epimeletic (Care-Giving) Behavior in Cetacea», en Norris, K.S. (ed.), Whales, Dolphins, and Porpoises, University of California Press, Berkeley (1966), págs. 755-789. Church, R.M., «Emotional Reactions of Rats to the Pain of Others», Journal of Comparative & Physiological Psychology 52 (1959), págs. 132-134. De Waal, F.B.M., «Food Sharing and Reciprocal Obligations Among Chimpanzees», Journal of Human Evolution 18 (1989), págs. 433-459. —, Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996 [trad. esp.: edición citada]. —, «The Chimpanzee’s Service Economy: Food for Grooming», Evolution & Human Behavior 18 (1997), págs. 375-386. —, «Attitudinal Reciprocity in Food Sharing Among Brown Capuchins», Animal Behaviour 60 (2000), págs. 253-261. De Waal, F.B.M. y Aureli, F., «Consolation, Reconciliation, and a Possible Cognitive Difference Between Macaque and Chimpanzee», en Russon, A.E., Bard, K.A. y Parker, S.T. (eds.), Reaching into Thought: The Minds of the Great Apes, Cambridge University Press, Cambridge (1996), págs. 80-110. De Waal, F.B.M. y Berger, M.L., «Payment for Labour in Monkeys», Nature 404 (2000), pág. 563. De Waal, F.B.M. y Luttrell, L.M., «Mechanisms of Social Reciprocity in Three Primate Species: Symmetrical Relationship Characteristics or Cognition?», Ethology & Sociobiology 9 (1988), págs. 101-118. Dewsbury, D.A., «Conflicting Approaches: Operant Psychology Arrives at a Primate Laboratory», The Behavior Analyst 26 (2003), págs. 253-265. Di Pellegrino, G., Fadiga, L., Fogassi, L., Gallese, V. y Rizzolatti, G., «Understanding Motor Events: A Neurophysiological Study», Experimental Brain Research 91 (1992), págs. 176-180. Dimberg, U., Thunberg, M. y Elmehed, K., «Unconscious Facial Reactions to Emotional Facial Expressions», Psychological Science 11 (2000), págs. 86-89. Fehr, E. y Schmidt, K.M., «A Theory of Fairness, Competition, and Cooperation», Quarterly Journal of Economics 114 (1999), págs. 817-868. Frank, R.H., Passions Within Reason: The Strategic Role of the Emotions, Norton, Nueva York, 1988. Gallup, G.G., «Self-Awareness and the Emergence of Mind in Primates», American Journal of Primatology 2 (1982), págs. 237-248. Gould, S.J., «So Cleverly Kind an Animal», en Ever Since Darwin, Penguin, Harmondsworth (1980), págs. 260-267 [trad. esp.: Desde Darwin, Hermann Blume, Barcelona, 1983].
Grammer, K., «Strangers Meet: Laughter and Nonverbal Signs of Interest in Opposite-Sex Encounters», Journal of Nonverbal Behavior 14 (1990), págs. 209-236. Greene, J. y Haidt, J., «How (and Where) Does Moral Judgment Work?», Trends in Cognitive Sciences 16 (2002), págs. 517-523. Haidt, J., «The Emotional Dog and its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment», Psychological Review 108 (2001), págs. 814-834. Hare, B., Call, J. y Tomasello, M., «Do Chimpanzees Know What Conspecifics Know?», Animal Behaviour 61 (2001), págs. 139-151. Hatfield, E., Cacioppo, J.T. y Rapson, R.L., «Emotional Contagion», Current Directions in Psychological Science 2 (1993), págs. 96-99. Hume, D., A Treatise of Human Nature, Penguin, Harmondsworth, 1985 [1739] [trad. esp.: Tratado sobre la naturaleza humana, Tecnos, Madrid, 1998]. Jacoby, S., Wild Justice: The Evolution of Revenge, Harper & Row, Nueva York, 1983. Kuroshima, H., Fujita, K., Adachi, I., Iwata, K. y Fuyuki, A., «A Capuchin Monkey (Cebus Apella) Recognizes When People Do and Do Not Know the Location of Food», Animal Cognition 6 (2003), págs. 283-291. Ladygina-Kohts, N.N., Infant Chimpanzee and Human Child: A Classic 1935 Comparative Study of Ape Emotions and Intelligence, De Waal, F. B. M. (ed.), Oxford University Press, Nueva York, 2001 [1935]. Lethmate, J. y Dücker, G., «Untersuchungen zum Selbsterkennen im Spiegel bei Orang-Utans und einigen anderen Affenarten», Zeitschrift für Tierpsychologie 33 (1973), págs. 248-269. Leuba, J.H., «Morality Among the Animals», Harper’s Monthly 937 (1928), págs. 97-103. MacIntyre, A., Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues, Open Court, Chicago, 1999 [trad. esp.: Animales racionales y dependientes, Paidós, Barcelona, 2001]. Masserman, J., Wechkin, M.S. y Terris, W., «Altruistic Behavior in Rhesus Monkeys», American Journal of Psychiatry 121 (1964), págs. 584-585. Mencio [372-289 a.C.], The Works of Mencius (traducción inglesa de Gu Lu), Shangwu, Shanghai [trad. esp.: Confucio, Mencio, Los cuatro libros, Alfaguara, Madrid, 1994]. Mendres, K.A. y De Waal, F.B.M., «Capuchins Do Cooperate: The Advantage of an Intuitive Task», Animal Behaviour 60 (2000), págs. 523-529. Nakayama, K., «Observing Conspecifics Scratching Induces a Contagion of Scratching in Japanese Monkeys (Macaca Fuscata)», Journal of Comparative Psychology 118 (2004), págs. 20-24. Oakley, K., Man the Tool-Maker, University of Chicago Press, Chicago, 1957. O’Connell, S.M., «Empathy in Chimpanzees: Evidence for Theory of Mind?», Primates 36 (1995), págs. 397-410. Payne, K., Silent Thunder: In the Presence of Elephants, Penguin, Nueva York, 1998. Povinelli, D.J. y Eddy, T.J., «What Young Chimpanzees Know About Seeing», Monographs of the Society for Research in Child Development 61 (1996), págs. 1-151. Premack, D. y Woodruff, G., «Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind?», Behavioral and Brain Sciences 4 (1978), págs. 515-526. Preston, S.D. y De Waal, F.B.M., «Empathy: Its Ultimate and Proximate Bases», Behavioral and Brain Sciences 25 (2002), págs. 1-72. Reiss, D. y Marino, L., «Mirror Self-Recognition in the Bottlenose Dolphin: A Case of Cognitive Convergence», Proceedings of the National Academy of Sciences 98 (2001), págs. 5937-5942. Rose, L., «Vertebrate Predation and Food-Sharing in Cebus and Pan», International Journal of Primatology 18 (1997), págs. 727-765. Schuster, G., «Kolosse mit sanfter Seele», Stern 37 (5 de septiembre 1996), pág. 27. Simms, M., Darwin’s Orchestra, Henry Holt & Co, Nueva York, 1997. Smuts, B.B., Sex and Friendship in Baboons, Aldine de Gruyter, Nueva York, 1985. Stanford, C.B., «The Ape’s Gift: Meat-Eating, Meat-Sharing, and Human Evolution», en De Waal, F.B.M.
(ed.), Tree of Origin, Harvard University Press, Cambridge (2001), págs. 95-117. Surowiecki, J., «The Coup de Grasso», The New Yorker, octubre 2003. Tomasello, M., The Cultural Origins of Human Cognition, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1999. Trivers, R.L., «The Evolution of Reciprocal Altruism», Quarterly Review of Biology 46 (1971), págs. 3557. Turiel, E., The Development of Social Knowledge: Morality and Convention, Cambridge University Press, Cambridge, 1983. Twain, M., The Tragedy of Pudd’nhead Wilson, Buccaneer Books, Cutchogue, NY, 1976 [1894]. Van Baaren, R., Mimicry in Social Perspective, Ridderprint, Ridderkerk, Holanda, 2003. Watts, D.P., Colmenares, F. y Arnold, K., «Redirection, Consolation, and Male Policing: How Targets of Aggression Interact with Bystanders», en Aureli, F. y De Waal, F. B. M. (eds.), Natural Conflict Resolution, University of California Press, Berkeley (2000), págs. 281-301. Weir, A.A.S., Chappell, J. y Kacelnik, A., «Shaping of Hooks in New Caledonian Crows», Science 297 (2002), pág. 981. Westermarck, E., The Origin and Development of the Moral Ideas (volumen 1, 2ª edición), Macmillan, Londres, 1912 [1908]. Zahn-Waxler, C., Hollenbeck, B. y Radke-Yarrow, M., «The Origins of Empathy and Altruism», en Fox, M.W. y Mickley, L.D. (eds.), Advances in Animal Welfare Science, Humane Society of the United States, Washington, DC (1984), págs. 21-39. Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M., Wagner, E. y Chapman, M., «Development of Concern for Others», Developmental Psychology 28 (1992), págs. 126-136.
6. El mono bipolar Bilger, B., «The Height Gap: Why Europeans Are Getting Taller and Taller – and Americans Aren’t», The New Yorker, abril 2004. Blount, B.G., «Issues in Bonobo (Pan Paniscus) Sexual Behavior», American Anthropologist 92 (1990), págs. 702-714. Boesch, C., «New Elements of a Theory of Mind in Wild Chimpanzees», Behavioral and Brain Sciences 15 (1992), págs. 149-150. Bonnie, K.E. y De Waal, F.B.M., «Affiliation Promotes the Transmission of a Social Custom: Handclasp Grooming Among Captive Chimpanzees», Primates (en prensa). Churchill, W.S., Thoughts and Adventures, Norton, Nueva York, 1991 [1932]. Cohen, A., «What the Monkeys Can Teach Humans About Making America Fairer», The New York Times (21 de septiembre), 2003. Cole, J., About Face, Bradford, Cambridge, MA, 1998. De Waal, F.B.M., Peacemaking Among Primates, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1989. —, «Evolutionary Psychology: The Wheat and the Chaff», Current Directions in Psychological Science 11(6) (2002), págs. 187-191. De Waal, F.B.M. y Seres, M., «Propagation of Handclasp Grooming Among Captive Chimpanzees», American Journal of Primatology 43 (1997), págs. 339-346. De Waal, F.B.M., Uno, H., Luttrell, L.M., Meisner, L.F. y Jeannotte, L.A., «Behavioral Retardation in a Macaque with Autosomal Trisomy and Aging Mother», American Journal on Mental Retardation 100 (1996), págs. 378-390. Durham, W.H., Coevolution: Genes, Culture, and Human Diversity, Stanford University Press, Stanford, CA, 1991.
Flack, J.C., Jeannotte, L.A y De Waal, F.B.M., «Play Signaling and the Perception of Social Rules by Juvenile Chimpanzees», Journal of Comparative Psychology 118 (2004), págs. 149-159. Frank, R.H., Gilovich, T. y Regan, D.T., «Does Studying Economics Inhibit Cooperation?», Journal of Economic Perspectives 7 (1993), págs. 159-171. Fukuyama, F., The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press, Nueva York, 1999. Galvani, A.P. y Slatkin, M., «Evaluating Plague and Smallpox as Historical Selective Pressures for the CCR5-∆D32 HIV-Resistance Allele», Proceedings of the National Academy of Sciences 100(25) (2003), págs. 15276-15279. Gould, S.J., Ontogeny and Phylogeny, Belknap Press, Cambridge, MA, 1977. Huizinga, J., Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture, Beacon Press, Boston, 1972 [1950] [trad. esp.: Homo Ludens, Alianza, Madrid]. Kevles, D.J., In the Name of Eugenics, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1995. Lopez, B.H., Of Wolves and Men, Scribner, Nueva York, 1978. Lorenz, K.Z., Man Meets Dog, Methuen, Londres, 1954 [trad. esp.: Cuando el hombre encontró al perro, Tusquets Editores, col. Fábula 192, Barcelona, 1999]. Malenky, R.K. y Wrangham, R.W., «A Quantitative Comparison of Terrestrial Herbaceous Food Consumption by Pan Paniscus in the Lomako Forest, Zaire, and Pan Troglodytes in the Kibale Forest, Uganda», American Journal of Primatology 32 (1994), págs. 1-12. Mech, L.D., The Arctic Wolf: Living with the Pack, Voyageur Press, Stillwater, MN, 1988. Nakamura, M., «Grooming Hand-Clasp in the Mahale M Group Chimpanzees: Implications for Culture in Social Behaviours», en Boesch, C., Hohmann, G. y Marchant, L.F. (eds.), Behavioural Diversity in Chimpanzees and Bonobos, Cambridge University Press, Cambridge (2002), págs. 71-83. Prince-Hughes, D., Songs of the Gorilla Nation: My Journey Through Autism, Harmony, Nueva York, 2004. Schleidt, W.M. y Shalter, M.D., «Co-Evolution of Humans and Canids», Evolution & Cognition 9 (2003), págs. 57-72. Scott, S. y Duncan, C., Return of the Black Death: The Worlds Greatest Serial Killer, Wiley, Nueva York, 2004. Shea, B.T., «Peadomorphosis and Neoteny in the Pygmy Chimpanzee», Science 222 (1983), págs. 521-522. Sidanius, J. y Pratto, F., Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression, Cambridge University Press, Nueva York, 1999. Silk, J.B., Alberts, S.C. y Altmann, J., «Social Bonds of Female Baboons Enhance Infant Survival», Science 302 (2003), págs. 1231-1234. Singer, P., A Darwinian Left: Politics, Evolution, and Cooperation, Yale University Press, New Haven, CT, 1999. Song, S., «Too Posh to Push», Time (19 de abril 2004), págs. 59-60. Tooby, J. y Cosmides, L., «The Psychological Foundations of Culture», en Barkow, J., Cosmides, L. y Tooby, J. (eds.), The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture, Oxford University Press, Nueva York (1992), págs. 19-136. Vervaecke, H., De Bonobo’s: Schalkse Apen met Memelijke Trekjes, Davidson, Leuven, Bélgica, 2002. White, F.J. y Wrangham, R.W., «Feeding Competition and Patch Size in the Chimpanzee Species Pan Paniscus and P. Troglodytes», Behaviour 105 (1988), págs. 148-164. Wilkinson, R., Mind the Gap, Yale University Press, New Haven, CT, 2001. Wrangham, R.W., «Ecology and Social Relationships in Two Species of Chimpanzee», en Rubenstein, D.I. y Wrangham, R.W. (eds.), Ecology and Social Evolution: Birds and Mammals, Princeton University Press, Princeton (1986), págs. 353-378.
NOTAS
* Publicado por Tusquets Editores, Metatemas 86, Barcelona, 2004. (N. del E.)
El mono que llevamos dentro Frans de Waal No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal) Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47 Título original: Our Inner Ape Textura de la portada: ramas muertas caídas sobre el lago De la fotografía del autor (portada): © Catherine Marin © Frans de Waal, 2005 Fotografías: cortesía de Frans de Waal De la traducción: Ambrosio García Leal, 2007 Reservados todos los derechos de esta edición para Tusquets Editores, S.A. - Av. Diagonal, 662-664 - 08034 Barcelona (España) www.tusquetseditores.com Primera edición en libro electrónico (epub): abril de 2016 ISBN: 978-84-9066-278-6 (epub) Conversión a libro electrónico: Newcomlab, S. L. L. www.newcomlab.com

Related documents
El mono que llevamos dentro - Waal Frans
246 Pages • 96,864 Words • PDF • 2.7 MB
MONTERROSO, AUGUSTO- El mono que quiso ser escritor sat+¡rico-convertido
2 Pages • 522 Words • PDF • 72.9 KB
010.El universo está dentro de nosotros - Neil Turok
224 Pages • 76,563 Words • PDF • 2 MB
silvia schujer - noticias de un mono
24 Pages • PDF • 10.6 MB
Quebracho blanco y Peine de mono
20 Pages • PDF • 12.2 MB
El idiota que ellas aman
112 Pages • 45,955 Words • PDF • 516.3 KB
El niño que perdió el ombligo
30 Pages • PDF • 4.7 MB
Corrientes actuales dentro de la iglesia
63 Pages • 36,879 Words • PDF • 2.2 MB
Algo Mas Que El Deseo
111 Pages • 93,585 Words • PDF • 993.3 KB
Yancey - El jesus que nunca conoci
284 Pages • 92,995 Words • PDF • 14.4 MB
Que es el programa de RE
23 Pages • 991 Words • PDF • 1.1 MB
Peety, el perro que salvó mi vida
204 Pages • 75,824 Words • PDF • 2 MB